[Artículo de Carlos Caballero Jurado para la revista Hespérides, en el número 16/17 (fue doble) de la primavera de 1998]
Desde fines del siglo XIX las relaciones entre culturas y naciones se han visto envenenadas por las creencias racistas. Como la palabra racismo se usa de forma constante, y no siempre adecuada, conviene empezar por definir, lo más estrictamente posible, su significado. La palabra “racismo” designa una creencia cuyos rasgos fundamentales serían los siguientes:
1) Creer que los seres humanos se dividen, fundamentalmente, en razas. Y, en consecuencia, atribuir al factor raza una importancia antropológica decisiva.
2) Asignar a las razas características inmutables, y creer que los caracteres trasmitidos hereditariamente no son sólo los rasgos físicos, sino también ciertas aptitudes y actitudes psicológicas, que son las que generan las diferencias culturales que se pueden apreciar.
3) Creer que existe una jerarquía entre razas, siendo alguna, o algunas de ellas, superiores a las otras.
4) Entender la mezcla de razas como un proceso de degeneración de las razas “superiores”.
Raza y ciencia
Lo que entendemos por “raza” es simplemente un estereotipo cultural. Este concepto se formó a partir de la presencia de ciertos rasgos externos —color de la piel, características del pelo, rasgos faciales, constitución anatómica, etc.— muy visibles y sistematizados por los científicos de la primera modernidad, rasgos a los que se superpusieron predisposiciones intelectuales e incluso espirituales. El racismo consiste, pues, en una improcedente mezcla de elementos heterogéneos: físicos por una parte, mentales y anímicos por otra.
Contrariamente a lo predicado por sus defensores durante mucho tiempo, hoy la base científica del racismo ha sido puesta en entredicho. Recientemente, por ejemplo, el equipo dirigido por los profesores Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozi y Alberto Piazza ha publicado la gigantesca obra The History and Geography of Human Genes (1), donde niegan toda base científica al racismo. Usando modernas técnicas desarrolladas por la Genética de poblaciones, llegan a la apabullante conclusión de que no hay fundamento científico alguno para clasificar a los seres humanos en razas, ya que la diversidad genética, bioquímica y sanguínea entre individuos de una misma “raza” es incluso mayor que la que existe entre “razas” consideradas distintas. Los factores biológicos en los que se basa el concepto científico de raza serían sólo externos, mientras que los datos aportados por las nuevas técnicas —análisis de los árboles filogenéticos, de los polimorfismos nucleares y del ADN mitocondrial— dibujan un panorama completamente distinto donde la noción de raza es irrelevante. Frente a esta perspectiva abierta por la biología molecular, otros científicos disienten. Así, André Pichot escribía recientemente: “Combatir el racismo arguyendo que las razas no existen es una inepcia (…) Que la noción de raza (o de especie, o de género, etc.) no sea aprehendida por la genética molecular es una cosa; que haya razas en taxonomía, en antropología o en el mundo humano en que vivimos, es otra muy distinta, y la verdad, en esta materia, no tiene por qué residir en el reduccionismo molecular” (La Recherche, febrero 1997).
¿Hay razas o no hay razas? ¿Hay que tener en cuenta las diferencias fisiológicas externas, o las biomoleculares? Los científicos no se ponen de acuerdo. Pero sí hay un amplio consenso sobre el hecho de que, existan las razas o no, el racismo es una peligrosa desviación.
Sin embargo, aunque el racismo está hoy completamente desacreditado como doctrina científica —o como ideología política—, esto no quiere decir que en el pasado no fuera una doctrina ampliamente difundida y apoyada por pensadores tenidos por insignes, a la vez que considerada como plenamente científica. Ni tampoco que, hoy en día, las actitudes racistas sigan estando ampliamente difundidas; muchísimas personas que jamás se definirían como racistas tienen, sin embargo, un comportamiento inequívocamente racista cuando han de convivir, por el motivo que sea, con personas de otra raza.
Racismo y xenofobia
El racismo, como es bien sabido, hunde sus raíces en la xenofobia, el miedo al extraño, una actitud o sentimiento prácticamente innato que encontramos tanto en los animales como en los seres humanos y también en los grupos sociales por éstos constituidos, incluidas las naciones. En pocas palabras, la xenofobia es la desconfianza instintiva hacia el extraño al grupo, percibido a priori, y de forma casi mecánica y automática, como un enemigo potencial. Esta xenofobia, que sin duda debe tener que ver con los instintos territoriales, no es sin embargo completamente equiparable al racismo, ya que éste no se presenta como un instinto, sino como una teoría. De ahí, de ese impulso innato y primario, a la formulación de doctrinas racistas hay un largo trecho y, en realidad, el racismo como ideología y dogma político no aparece en la historia sino muy recientemente, en el ámbito de lo que llamamos Modernidad (2).
No es extraño, ya que la modernización supone, entre otras cosas, la desaparición de un mundo caracterizado por lo reducido de las agrupaciones humanas y su aislamiento, lo que hacía que el contacto con el extraño fuera una experiencia casi excepcional para una inmensa mayoría de la población. La Modernidad abrió el camino hacia una sociedad globalizada, con gigantescos movimientos de personas, en la que la presencia del extranjero se transforma en algo cotidiano. Y esa presencia, cada vez más frecuente, del extranjero no deja de provocar angustias, sobre todo en un entorno que de ser estable y cuasi-inmutable, como el de las pequeñas comunidades que caracterizaban el modo de vida pre-moderno, pasa a ser velozmente cambiante. El proceso de desarraigo, favorecido por la modernización, está muy posiblemente en la base de la aceptación de los comportamientos racistas tan lamentablemente cotidianos en el mundo actual por amplios segmentos sociales.
Los precursores
El lugar y fecha del nacimiento del racismo como ideología está perfectamente localizado: la Europa del siglo XIX, especialmente en su último tercio, aunque hunda sus raíces casi un siglo atrás. El sueco Karl von Linné (1707-1778), y el francés George-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788), modelos de científicos ilustrados, catalogaron a todos los seres vivos en razas, géneros, familias, etc. Los seres humanos no escaparon a ese afán catalogador y, de forma inevitable, se les clasificó por razas, como a los demás integrantes del reino animal. No es que Linné o Buffon prestaran una gran atención a clasificar a los seres humanos, pero sí sus sucesores antes de que acabara este siglo XVIII, como el anatomista holandés Peter Camper (1722-1789), que estableció una taxonomía de razas humanas —casi resulta inútil decir que los blancos estaban en el estrato superior y los negros eran situados por Camper sólo ligeramente por encima de los monos—. Camper construyó su taxonomía a partir de los cráneos, partiendo del que para él resultaba ser el modelo perfecto: las cabezas de los atletas de la escultura clásica griega. La forma del cráneo parecía ser una obsesión del siglo, ya que Franz J. Gall (1758-1828) alcanzó fama gracias a su nueva ciencia, la frenología, según la cual las predisposiciones morales e intelectuales de un ser humano se manifestaban a las claras como consecuencia de la forma que tenía su cráneo. Por ridículo que esto suene hoy día, esta teoría pasó por ser una auténtica psicología moderna, empirista y científica, frente a las tradiciones psicológicas espiritualistas. De hecho, durante mucho tiempo, a los psicólogos modernos se les llamó “frenópatas” y a las clínicas psiquiátricas modernas se las llamó “frenopáticos”. Dado que la forma de un cráneo figura entre los caracteres racialmente heredados, no es difícil ver las implicaciones racistas de estas teorías (3).
En la medida en que el pensamiento teológico iba siendo sustituido por el científico y racionalista, fueron apareciendo más y más pensadores que intentaban dar explicaciones nuevas al devenir histórico humano, alejadas de las tradicionales. Y varios de ellos atribuyeron una importancia especial al tema de la raza. Los alemanes Carl G. Carus y Gustav F. Klem figuran entre los primeros autores que introducen el factor raza para interpretar la evolución de las culturas y la historia humana (4). Casi simultáneamente, el sueco Retzius introduce el primer método científico para clasificar razas: el índice cefálico (5). Combinado con otros sistemas, todos los cuales son hoy considerados de nulo valor probatorio —color de la piel, características del cabello, estatura media, color de ojos, forma de la nariz, etc.— el índice cefálico se utilizó para intentar clasificar a los seres humanos en razas. La poca fiabilidad del resultado intelectual de tales métodos resulta evidente cuando contemplamos la extremada dificultad que ha existido para clasificar y catalogar las razas. Se han formulado un gran número de taxonomías raciales, ninguna de las cuales ha llegado a gozar de plena aceptación (6).
Todo este conjunto de ideas pre-racistas o expresamente racistas no eran difundidas simplemente por científicos aislados, sino por significadas sociedades científicas, como la Sociedad Etnológica de París —fundada en 1839—, la Sociedad Etnológica de Londres —creada en 1843— y la también londinense Sociedad Antropológica —establecida en 1863. Todas ellas eran definitivamente racistas en las tesis que defendían y difundían (7).
En este contexto se formuló la primera teoría racista explícita, la desarrollada por el francés Joseph Arthur, conde de Gobineau en su celebre Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas (1853). Sintetizando al máximo su doctrina encontraríamos estos puntos:
— Existen razas superiores, dominantes, que no son sino ramas de una misma familia, la aria, y que han dado vida a las formas culturales más brillantes y a las naciones más poderosas.
— La decadencia de esas naciones y esas culturas se ha producido por degeneración biológica de las razas, por el mestizaje.
— La historia no es otra cosa que el campo de batalla donde se libran luchas entre razas.
Tan endeble teoría es posible que no hubiera tenido mucho eco en otras condiciones distintas a las reinantes en la Europa del siglo XIX. En ese preciso contexto histórico coincidieron varios factores que favorecieron, sin embargo, la recepción de tales ideas:
a) La interpretación biologizante de las teorías de Herder. Aunque no sea posible hacer de Herder un pensador racista, su insistencia en la existencia de un Volksgeist —genio nacional— especifico e inalterable de cada nación servía indirectamente para dar credibilidad a las tesis de Gobineau.
b) El gran auge que en esos momentos experimentaba Europa, en los ámbitos de lo político, militar, tecnológico, científico y cultural. Europa se había lanzado a la conquista del mundo y lo estaba sometiendo. Las naciones formadas por miembros de la raza blanca se estaban haciendo las dueñas del Universo. El racismo fue utilizado por todas las grandes naciones imperialistas blancas como ideología de legitimación del imperialismo.
c) Los grandes avances experimentados por las ciencias biológicas. Poco después de la aparición de la obra de Gobineau aparecía El Origen de las Especies (1859), de Darwin, y aunque sin la menor duda Darwin no fue racista, sus ideas de que en la naturaleza imperaba una “batalla por la vida” en la que triunfaban “los más fuertes” y que esto era “el motor de la evolución” fueron inmediatamente vulgarizadas y aplicadas al ámbito de lo humano —darwinismo social—. No menos influyente será el descubrimiento de las leyes de la Genética por Mendel, en 1865. Aunque los descubrimientos de éste pasaran largos años sin ser de dominio público, estos avances científicos iban a tener una inesperada repercusión en el ámbito de las ideas.
El racismo fue una ideología fruto de la biologización de las teorías sociológicas. En el mundo contemporáneo, los estudiosos de áreas humanistas —la historia, la psicología, la sociología, etc.— han padecido y padecen de un notable complejo de inferioridad respecto a las ciencias exactas y naturales, cuyos métodos tratan de copiar constantemente. Estos pensadores, que significativamente empezaron a adoptar la denominación de científicos sociales, adaptaron irreflexivamente al estudio de las sociedades una serie de paradigmas tomados de las ciencias biológicas. Historiadores, filósofos, psicólogos, que antes habían buscado su inspiración en textos sagrados, tradiciones ancestrales, etc., ahora copiaban las técnicas de los laboratorios: en el mundo moderno la ciencia ha ocupado el lugar de la teología o, mejor dicho, la ciencia es la teología del mundo moderno.
d) Los avances en lingüística comparada demostraron que prácticamente todas las lenguas habladas en Europa procedían de una lengua originaria común, el indoeuropeo, de la que descendían también lenguas como el persa y las lenguas del norte de la India. A partir de la existencia de esa lengua original se dedujo la existencia de un pueblo primigenio, el ario, cuya genialidad quedaría de manifiesto al haber sido la matriz de los pueblos que crearon grandes culturas como las de la India, Persia, Grecia y Roma y —más recientemente— la Cultura occidental. Este análisis desdeñaba el hecho de que una misma lengua no implica una misma raza. Pueblos racialmente distintos pueden hablar una misma lengua sin que eso establezca entre ellos una filiación genética. Un ejemplo evidente es el caso del idioma castellano, cuyos hablantes se extienden desde los Pirineos hasta Tierra del Fuego, sin que eso haga de ellos una comunidad biológica.
Las teorías de Gobineau se inscriben en la herencia intelectual de la Ilustración, aunque a muchos esto les pueda sonar extraño. Observadores sagaces, como George L. Mosse, no han dudado en definir al racismo como “der Schattenseite der Aufklärung”, el lado oscuro de la Ilustración (8). Y quienes crean que el racismo es una pervivencia del mundo tradicional en el mundo moderno, deberían leer con detenimiento al antropólogo cultural y sociólogo Louis Dumont, para cerciorarse de cómo el racismo es una ideología típicamente moderna y profundamente emparentada con el individualismo (9). Gobineau trata, como todos los grandes ilustrados, de crear una gran teoría, elaborada mediante la razón, para explicar un fenómeno, en este caso la Historia política y cultural de la Humanidad, sin recurrir a las revelaciones proféticas ni a la acción de la Providencia divina. La teoría pretende ser científica y basarse en la experiencia —Gobineau fue embajador de Francia en Persia y concibió sus ideas al comparar el estado del país cuando él lo conoció con la época de esplendor de Persia en la Antigüedad—.
A Gobineau le sucedieron una serie de intelectuales cuyas formulaciones, de una manera u otra, estaban emparentadas con las suyas. Además, el ambiente intelectual global jugaba a favor suyo. No es mínimamente creíble presentar a Friedrich Nietzsche como un teórico del racismo, pero su idea de la existencia de una “moral de señores”, opuesta a una “moral de esclavos” podía —debidamente vulgarizada— engarzarse con las tesis de Gobineau. Por esto, algunos de sus admiradores, y casi todos sus detractores, han hecho de Nietzsche un apóstol del racismo, aunque esta idea no se sostenga después de un análisis serio de su obra. Algo similar cabe decir de Richard Wagner, amigo personal de Gobineau, dicho sea de paso. El mundo germánico recreado por Wagner en sus óperas, presentado de forma absolutamente idealizada, era exhibido como encarnación de todas las virtudes positivas y fueron muchos los que sacaron de aquellas óperas unas conclusiones racistas.
Ya he hablado de Darwin y las teorías del darwinismo social. A esta influencia cabe añadir la del también británico Francis Galton, cuya obra Hereditary Genius (1869) fundamentó la doctrina de la Eugenesia, fácilmente susceptible de aplicación para reforzar las tesis racistas. Por muy extraño que esto suene a los oídos de muchos —dado que hoy en día, como consecuencia de la experiencia del nazismo en Alemania, está sólidamente establecida la ecuación entre Eugenesia y Racismo— la realidad es que inicialmente la obra de Galton fue asumida y difundida fundamentalmente por gentes con mentalidad progresista y de izquierdas (10).
De hecho, el conjunto de las teorías racistas engarzaban magníficamente con la ideología liberal triunfante. Como señala Mosse: “Hay que tener en cuenta que las ideas de superioridad racial no estaban necesariamente vinculadas al nacionalismo, sino que podían utilizarse también para apoyar las cualidades liberales de la seguridad en uno mismo y la iniciativa privada (…) [muchos] creyeron que Inglaterra debía sus instituciones parlamentarias a sus raíces anglosajonas. Se creía que la organización de las tribus germánicas, el Comitatus, ejemplificaba las prácticas democráticas. Se dedujo de ello que aquellas razas que no compartían ese pasado carecían de la cualidad mental precisa para el autogobierno. Esta apropiación del autogobierno como consecuencia de las tradiciones de raza adecuadas forjó una vinculación entre gobierno representativo y exclusividad racial (…) El racismo no rechazaba al principio la libertad y la autonomía, sino que les atribuía raíces de raza”. (11)
El racismo, fruto del positivismo
En 1899, con la aparición de la obra del británico Houston S. Chamberlain Los Fundamentos del Siglo XIX, el racismo da un salto cualitativo. Profundizando en las ideas de Gobineau, Chamberlain circunscribe el ámbito de las razas superiores al mundo germánico-nórdico, quintaesencia de la raza aria, de los pueblos blancos. Una teoría que resultaba extraordinariamente halagadora a los oídos de los alemanes, recién unificados en 1870 y que estaban convirtiéndose en una gran potencia mundial. Chamberlain parecía dar la razón a sus ansias de expansión.
Pero es más que dudoso que Gobineau o Chamberlain, autores de libros bastante endebles —Gobineau llegaba a afirmar, contra toda evidencia, que culturas como la egipcia o la china tenían una base “aria”; Chamberlain, por su parte, trató ridículamente de demostrar que Jesucristo no era judío, sino un ario…— , hubieran encontrado eco de no haber existido un ambiente intelectual propicio. Y este, aunque parezca inverosímil, no fue otro que el generado por el positivismo, una doctrina filosófica típicamente moderna. F. Elias de Tejada llamaba la atención sobre este hecho, muy relevante, ya que salta a la vista que la obra de Gobineau o Chamberlain no podía, por sí misma, generar un movimiento intelectual con tanta influencia como la que el racismo tuvo. Elías de Tejada escribía a este respecto: “Fomentando la tesis racista o, mejor dicho, allanándole el camino, hay toda una escuela filosófica que en el siglo XIX va a investigar los problemas humanos teniendo en cuenta las diferencias entre las ramas de la especie humana; es el positivismo, cuyas perspectivas filosóficas se acomodan fácilmente al punto de vista racial. En efecto; es el positivismo la posición filosófica que sólo se atiene a los hechos, a los données, para ir sacando de ellos, por el camino de la inducción, tesis de validez general y leyes cuya aplicación sea más amplia que el hecho mismo. Ajustándose únicamente a los datos y prescindiendo de toda visión previa de amplitudes universales, tomando como punto de partida los hechos concretos, bien podrá ser la raza uno de estos en la fundamentación de una nueva filosofía de la historia. El positivismo vino a proporcionar al racismo una fundamentación filosófica y un asidero ante los ataques, porque era una filosofía que prescindía de la vieja metafísica para vivir únicamente de los planteamientos y teoremas reales.
“El padre de la escuela —prosigue Elías de Tejada—, A. Comte, no incide en cuestiones raciales, pero tampoco escapan a su aguda visión de las cosas. En la lección 52 de su Curso de Filosofía Positiva compuesta mucho antes de que apareciera la obra de Gobineau, nota ya las especialisimas aptitudes de la raza blanca para el desarrollo político, sin adentrarse en la cuestión, pero dejando abierta una pregunta a la que el propio Gobineau contestará posteriormente y en la que también se fijaran sus discípulos. ‘¿Por qué posee la raza blanca —se plantea— de una manera tan pronunciada el privilegio efectivo del principal desarrollo social, y por qué ha sido Europa el lugar esencial de esta preponderante civilización? Este doble objeto de correlativas meditaciones ha debido estimular sin duda más de una vez la inteligente curiosidad de filósofos (…) Sin duda, se percibe en seguida, al primer respecto, en la organización característica de la raza blanca, y sobre todo en el aparato cerebral, algunos gérmenes positivos de su superioridad real, aunque todavía están muy lejos los naturalistas de coincidir unánimemente en este punto’ (…) La tesis de Comte, mejor dicho, su indicación, no se ciñe estrictamente a la posición racista (…) Pero marca una dirección en la que progresarán sus discípulos, partiendo de esta intima relación entre los hechos físicos y los fenómenos políticos, tan de acuerdo con la filosofía positivista y en la que el propio Comte insiste muchas veces” (12).
De no haber existido el positivismo como filosofía de la ciencia masivamente aceptada en la Europa del XIX, es más que probable que las especulaciones racistas de personajes como Gobineau o Chamberlain, de poquísima altura intelectual como ya hemos señalado, no hubieran encontrado un terreno tan bien abonado. Quizás el mejor ejemplo de la interconexión entre racismo y positivismo sea la figura de L. von Gumplowicz, el famoso sociólogo austríaco de origen judío, quien colocó el tema racial en el centro de muchas de sus obras, como Die sociologische Staatsidee (1892) y Grundiss der Sociologie (1892), aunque sea en Der Rassenkampf (1883) donde el tema racial concita toda su atención. Vale la pena señalar también que agudísimos pensadores sociales, como Max Weber, llegaron a confiar en que el desarrollo de las modernas ciencias biológicas permitieran hacer de la raza un factor explicativo de las diferencias económicas y culturales (13).
Otra razón que nos explica el campo abonado que encontró el racismo fue el imperialismo europeo sobre los países de ultramar y la lucha entre las grandes potencias, y la necesidad de articular una serie de justificaciones ideológicas para esos fenómenos. En la medida en que la Europa blanca, o más exactamente la Europa noroccidental y los Estados Unidos se estaban adueñando del mundo, las teorías racistas servían para explicar y justificar el dominio sobre razas inferiores. El británico Kipling, quien justificaba el imperialismo inglés en terminos de “la pesada carga” que el británico debía asumir dada la incapacidad de otras razas, es quizás el representante más conspicuo de estas ideas.
Pero existía igualmente el conflicto entre distintas naciones blancas europeas, y a estas pugnas se les quiso dar también una explicación racista: no sólo existía una jerarquía entre las distintas grandes razas humanas, sino que dentro de la blanca también existían jerarquías. Para los sajonistas eran los británicos y los norteamericanos los mejor dotados. Los celtistas legitimaban las aspiraciones francesas en las bondades de la raza celta, los habitantes de las Galias antes de la invasión franca, ya que, de haber exaltado a los francos, al ser éstos un pueblo indudablemente germano, habrían glorificado indirectamente a Alemania, a la que se consideraba una potencia enemiga (14). El teutonismo consideraba, por fin, que era el pueblo alemán el que mejor encarnaba las cualidades de la raza aria. Todas estas doctrinas estaban ampliamente difundidas y eran entusiásticamente aceptadas, tanto en los ámbitos populares, como en los sesudos círculos académicos.
Aunque hoy sólo se hable del racismo alemán, este tipo de ideas tenían igualmente predicamento en el Reino Unido, EE.UU. o Francia. Un autor norteamericano, Homer Lea (1876-1912), en su The Day of Saxon (1912) animaba a la “raza sajona” —británicos y norteamericanos— a aniquilar a la “raza teutónica” si quería asegurarse el dominio del mundo.
Los pueblos europeos latinos no solían salir muy bien parados en estas teorizaciones racistas. La cultura grecorromana no era presentada como autóctona, mediterránea, sino como fruto de pueblos nórdicos emigrados al sur… Y en cuanto a lo que pasa por ser la mayor gesta de los pueblos latinos en el mundo moderno, el descubrimiento de América, no deberá sorprendernos que en los primeros años de este siglo hiciera auténtico furor la historia de los viajes de los vikingos a América, presentados como el primer y verdadero descubrimiento; el hecho de que, en cualquier caso, la eventual presencia de escandinavos en América no tuviera la más mínima consecuencia histórica era irrelevante: cualquier cosa era preferible antes que admitir que ese hecho capital de la historia de la Humanidad que es el descubrimiento del Nuevo Mundo se debiera a una tripulación de andaluces mandados por un marino italiano (15).
En cuanto a las relaciones entre blancos y pueblos de color, en la praxis política cotidiana, el muy liberal Reino Unido realizaba una política indiscutiblemente racista sobre su vasto imperio colonial, y esto resulta tan obvio que no merece la pena que abundemos en ello. Sí que conviene, en cambio, subrayar que esta praxis no era fruto de la casualidad, ni de la simple xenofobia, sino resultado de todo un andamiaje teórico de carácter inequívocamente racista (16).
Y que la vida cotidiana de los Estados Unidos, paradigma de la democracia formal, estaba impregnada de un racismo radical —no sólo frente a indios y negros, también frente a otras razas blancas, como los italianos— no era menos obvio. Y no estamos hablando de las actitudes concretas de la personas señaladas, sino de la existencia de leyes y reglamentaciones que impedían que blancos y negros viajaran juntos en autobús, se cortaran el pelo en la misma peluquería, fueran a la misma escuela, etc. De hecho, el racismo institucionalizado y legalizado se mantuvo en la mayor parte de los EE.UU. hasta bien entrados los años sesenta de nuestro siglo.
Sin embargo, será Alemania la nación con la que, en definitiva, acaben identificándose las teorizaciones racistas en la mente de la mayor parte de los habitantes del mundo. ¿Por qué? No hay duda de que Alemania fue uno de los más tristemente fértiles caldos de cultivo para todo tipo de ideas racistas. Sin duda, porque servían, como ya hemos dicho, para tratar de justificar las aspiraciones expansionistas alemanas. Debido a su muy tardía unificación, Alemania había llegado muy tarde al reparto del poder mundial y, lógicamente, trataba de subvertir ese orden. La ideología racista ofrecía un buen surtido de argumentos útiles y no se tardaría mucho antes de que apareciera una legitimación racista del afán expansionista alemán con la figura de Von Treitschke. El racismo era, incluso, una fórmula para tratar de alcanzar lo que en realidad los alemanes aún no habían logrado después de su unificación de 1870, esto es, la auténtica unificación alemana: decenas de millones de alemanes seguían viviendo fuera del territorio del II Reich, fundamentalmente en el Imperio Austro-Húngaro, pero también en Suiza.
Conviene que subrayemos, empero, que la identificación entre racismo y Alemania es bastante caprichosa, ya que como hemos afirmado el racismo ha sido una ideología profundamente arraigada en toda la Europa noroccidental y los EE.UU. Todos hemos oído hablar de los excesos del racismo nazi en el período de entreguerras y en el transcurso de la segunda guerra mundial. En cambio, un discreto velo de silencio oculta que esas mismas ideas aberrantes eran ampliamente compartidas en los EE.UU., por poner sólo un ejemplo. La obra de Stephan Kühl, The Nazi Connection. Eugenics, American Racism and German National Socialism (17), ilustra elocuentemente los estrechos lazos establecidos entre los teóricos y científicos racistas nazis alemanes y sus colegas norteamericanos; y no nos estamos refiriendo a minúsculos grupos de radicales políticos, sino a instituciones académicas y médicas estadounidenses del mayor prestigio, que compartían con los nazis alemanes la obsesión por la higiene racial.
¿Una herencia bíblica?
Si la xenofobia puede manifestarse en cualquier país o cultura, y podemos encontrar sin apenas esfuerzo huellas de esa presencia, en cambio el fenómeno que aquí definimos como racismo parece patrimonio —en cuanto a sus orígenes intelectuales y primeros escarceos— de un reducido número de naciones, todas ellas —repetimos— situadas en el ángulo noroccidental europeo, con su prolongación transatlántica en EE.UU., y con una común caracerística: la influencia que en todas ellas tuvo la Reforma protestante. En efecto, Alemania, el Reino Unido, Escandinavia, Holanda, los Estados Unidos, son posiblemente los países donde el racismo ha tenido raíces intelectuales más profundas. Desde luego, todos tienen en común una base germánica, pero pensar que el racismo se deriva necesariamente del germanismo sería precisamente caer en una abominación racista, además de ser una ridiculez histórica. Se podría pensar también que todos estos países estaban en pleno apogeo a fines del XIX y principios del XX, y que encontraron en el racismo una ideología legitimadora. Tampoco es demasiado cierto, porque según esta idea, todo país o raza que haya tenido una fase de apogeo debería haber dado lugar a la aparición de una teoría racista, y esto es falso.
A mi entender, el factor decisivo que se da en todos estos países para explicar la aparición de una teoría racista es el hecho de que fueran culturas vinculadas al Protestantismo. Como es sabido, mientras que en los países de cultura católica la libre lectura directa de la Biblia y en concreto del Antiguo Testamento estuvo prácticamente prohibida salvo autorización, en los países que se unieron a la Reforma la lectura y reflexión cotidiana sobre el Antiguo Testamento se convirtió en una práctica cotidiana de todos y cada uno de los creyentes. Son muchas y muy variadas las ideas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento; y el exclusivismo biológico —por no utilizar en este caso la palabra racismo, para que nadie se dé por ofendido— es una de las más repetidas y las más nefastas (18). Creemos que un estudio detallado del tema demostraría la correlación existente entre los tres factores siguientes:
a) País de cultura protestante y en los que se practica la lectura cotidiana de la Biblia.
b) La noción biológica de pueblo elegido se incorpora a la cultura nacional.
c) Se formulan teorías racistas explícitas, que llegado el caso se transforman en derecho positivo.
Vale la pena, por ejemplo, comparar los casos de dos de los países donde el racismo ha estado presente en el Derecho positivo: los EE.UU. y la Suráfrica de los boers. Tenían poca cosa en común. El primero de estos Estados se estaba elevando hacia la hegemonía planetaria, era —y es— un país altamente industrializado y urbano, y los negros eran una minoría. En Suráfrica, los boers vivían en el campo, en granjas aisladas, conformaban la minoría estadística y nunca llegaron a ser una superpotencia. Ni desde el punto de vista socioeconómico, ni en el orden internacional, ni por la importancia de la población de color, los casos de EE.UU. y Suráfrica pueden ser considerados análogos. Pero ambos tuvieron leyes que impedían a un negro viajar junto a un blanco en un autobús, por ejemplo. Lo que sí tenían en común los EE.UU. y la Suráfrica boer es la ideologia germinal de ambas naciones: el calvinismo.
La simple ecuación protestantismo = racismo sería absurda, mecanicista, reduccionista. Pasaría por alto, por ejemplo, que el político racista más conspicuo del siglo, Hitler, procedía de una familia y una región culturalmente católicas. Pero que existe una relación entre una cultura nacional basada en la lectura y exégesis de la Biblia y la formulación explícita de teorías racistas me parece evidente e históricamente contrastable.
El pecado y la penitencia
En el período de entreguerras en Europa, por ejemplo, observamos claramente cómo el racismo es un componente clave en los fascismos nórdicos, pero inicialmente ausente de los meridionales. El fascismo italiano, por ejemplo, no sólo no tenía ningún componente racista originalmente, sino todo lo contrario. Cuando los soldados italianos marchaban sobre Abisinia —la actual Etiopía— para conquistarla, aunque sin la menor duda machacaron a los indígenas, es revelador que la canción militar que se hizo famosa en la campaña rezara: Facetta nera, sarai romana —”Carita negra, serás romana”—. Es decir, por encima de la brutalidad de la conquista, de las matanzas, a medio plazo existía el proyecto de incorporar a los abisinios a la italianidad. En cambio, en el fascismo alemán el racismo ocupaba el lugar nuclear. Incluso aunque dieran en algunos casos mejor trato a las poblaciones conquistadas que los propios italianos, jamás se les ocurría pretender que esos pueblos pudieran ser germanizados. El soldado alemán que violaba a una rusa, por ejemplo, era llevado ante un tribunal militar, pero no por la violación, sino por atentar contra la pureza de la sangre alemana. Por desgracia, al ser Alemania la única nación que, dada su fuerza, podía subvertir el orden internacional imperante, su versión racista del fascismo acabó imponiéndose y siendo miméticamente imitada por los demás fascismos europeos, incluido el italiano.
Cuando se habla de la Alemania nazi, resulta obvio que nadie apelará a cualquier otro aspecto de su ideología o de su política distinto del racismo y el antisemitismo. Todo aspecto interesante o positivo que pudiera haber en sus ideas o en su praxis queda anulado ante el hecho de que en el centro del discurso nazi se instaló el más fanático exclusivismo biológico. Pero de estos temas ya se ha hablado hasta la saciedad, de manera que el aspecto sobre el que aquí deseamos llamar la atención es distinto: se trata de subrayar aquí hasta qué punto el racismo fue, en sí mismo y paradójicamente, el causante de la derrota de la Alemania de Hitler. Estos serían los grandes errores hitlerianos causados por su ceguera racista:
1) En 1940 la Alemania hitleriana pudo aniquilar a los británicos en Dunkerke y después con una invasión de las islas británicas. Hitler no lo hizo porque siempre profesó una devoción literalmente perruna por los británicos que, para él, eran los más próximos parientes raciales y cuyo modelo de dominación mundial pretendía remedar. No podía aniquilar a una nación cuyo capital biológico era tan valioso… Los dejó escapar en Dunkerke, para no humillarlos; y después jamás proyectó en serio ni la invasión de Gran Bretaña ni tampoco el ataque a sus intereses imperiales en el Mediterráneo hasta 1942, cuando ya era demasiado tarde. Hitler soñaba con una alianza entre pueblos germánicos, los británicos dominando los mares y los alemanes el continente. Pretendía copiar su sistema colonialista en el Este… Y los británicos le devolvieron tanto respeto y admiración de la forma que ya sabemos.
2) En 1940-1941 los pueblos colonizados, fundamentalmente los árabo-musulmanes y los hindúes, después de la apabullante derrota de Gran Bretaña y Francia en 1940, sólo esperaban una señal del III Reich para alzarse contra las potencias colonialistas, señal que como sabemos jamás recibieron. Es más, incluso a la Francia derrotada se le permitió conservar su imperio norteafricano. En abril de 1941 Irak, un país árabe, se sublevó contra el dominio británico para unirse al Eje —un caso único, pues ningún otro país se sublevó para aliarse con el III Reich— sin recibir de Alemania más que una ayuda simbólica. La razón de tan absurda política es que, en realidad, Hitler jamás tuvo ninguna simpatía por aquellos pueblos de color. Incluso pensaba que, en definitiva, aquellas razas inferiores no podrían expulsar a los blancos… Esta estupidez llego al extremo de que cuando en Singapur los británicos fueron humillantemente derrotados por los japoneses, Hitler confió a sus generales que, de hecho, lo que él desearía era mandar a sus panzers a Singapur para defender los intereses de los pueblos germánicos frente al peligro amarillo. Que los pueblos colonizados han tenido fuerza para expulsar a los ejércitos de las naciones occidentales, incluso a costa de sacrificios increíbles, es algo que tenemos muy reciente. Hitler siempre se resistió a esta idea debido, sin duda, a sus prejuicios racistas.
3) Dada su comovisión racista, pese a sus simpatías por la Italia fascista y por el Japón, nunca tuvo el convencimiento de estar librando la misma guerra que esas dos naciones, latina la una y amarilla la otra. Esto dio lugar a lo que los historiadores han bautizado como “guerra de las estrategias independientes”. De hecho, Hitler jamás se molestó en dar a conocer sus intenciones a japoneses e italianos. Japón, que durante los años 1936-39 tuvo innumerables conflictos fronterizos con la URSS, en 1940 no fue informada de que ya se planeaba la operación “Barbarroja” y cuando comunicó a Alemania que se disponía a establecer un pacto de no agresión con la URSS, hasta se le animó a hacerlo. No se consideraba preciso contar con aquellos pequeños amarillos. Casos similares se pueden relatar con respecto a Italia. Subyacente en esta absurda estrategia, estaba la idea de que esos dos Estados, que no eran germánicos, no podían ni debían ser tratados como iguales.
4) Cuando Alemania lanzó la operación “Barbarroja”, los rusos y los demás pueblos de la URSS estaban literalmente hartos de la ominosa dictadura stalinista, que había causado millones de muertos y sacrificios sin fin a todos los pueblos de la URSS. De hecho, en las primeras semanas de la campaña los pueblos del Este recibían alborozados a la Wehrmacht. Pero en vez de actuar como liberadores, la campaña se transformó en una auténtica guerra de conquista colonial. Literalmente se pensaba en hacer de los pueblos de la URSS unos nuevos ilotas al servicio de los alemanes. Esta abominable política abortó, en definitiva, lo que fue una posibilidad más que real: la de que millones de ciudadanos de la URSS se unieran a los alemanes contra Stalin. Al contrario, la brutal política racista y colonialista aplicada por los alemanes en Rusia despertó todas las energías nacionales de los rusos, quienes acabaron derrotándolos y ocupando parte de su mismo territorio durante medio siglo.
Tan larga digresión pretende demostrar qué puede llegar a ocurrir cuando se parte de ideas aberrantes. Todo problema que está mal planteado no puede tener una solución correcta. Y si el planteamiento —la ideología racista— es manifiestamente absurdo —amén de potencialmente criminal—, la conclusión no puede ser más que catastrófica. Aunque a sus entusiastas defensores les guste creer que lo que provocó la derrota del III Reich fue una tenebrosa conjura mundial, la realidad es que lo que llevó a la derrota de la Alemania hitleriana no fue otra cosa que su ideología racista o, más exactamente, los errores político— estratégicos que de ella se derivaron. Su pecado les trajo una dura penitencia (19).
De la ideología a la realidad
Las tesis racistas que hablaban de la superioridad blanca, en general, o sus derivaciones —nordicismo, teutonismo, sajonismo, celtismo, etc.—, resultaban manifiestamente absurdas y no hubieran resistido un análisis frío y desapasionado, en el caso de que sus creyentes hubieran decidido someter sus ideas a esta práctica. Bastaba con preguntarse: si la raza blanca era superior, ¿cómo explicar que durante milenios la China marchara en vanguardia cultural, científica y técnica? Se atribuía a los arios todo aspecto creativo, pero sólo alguien dotado de una imaginación portentosa podía atribuir la Gran Muralla, o las pirámides de Egipto o del Yucatán, al genio creador de los blancos. Si los germanos eran seres tan poderosamente dotados, ¿cómo justificar que durante siglos hubieran sido tan sólo un pueblo de rústicos analfabetos que habitaban chozas en el interior de fríos bosques, sin dar durante tantísimos siglos la más mínima muestra de genio, mientras que, a orillas del Mediterráneo, se sucedían portentosas civilizaciones?
Los mismos germanos afirmaban sus orígenes nórdicos, incluso hiperbóreos, sosteniendo que esa sangre nórdica era la mejor. Hubiera sido necesario preguntarse, ¿cuál había sido la gran aportación del mundo nórdico a la Humanidad? Los vikingos, sus más conspicuos representantes, no fueron más que vulgares piratas y saqueadores. Incluso sus hazañas guerreras palidecen y se quedan en nada cuando se las compara con las de otro gran pueblo de saqueadores, los mongoles, quienes, además de superarles en proezas castrenses, fueron capaces de levantar un imperio, nada más y nada menos que desde Corea hasta Polonia, al tiempo que conquistaron la nación más desarrollada y poblada del mundo: China.
Los pueblos latinos, como los españoles o los portugueses, muy despreciados en la época de apogeo del racismo, demostraron estar mucho más avanzados que los británicos en el dominio del mar. Mientras que los portugueses llegaban a las Indias Orientales y China mucho antes que los británicos, los españoles fueron capaces de construir un gigantesco imperio ultramarino que duró mucho más de lo que ha permanecido en pie el bastante efímero imperio británico (20), por muy germánicos y rubicundos que fueran los conquistadores y administradores de este último. ¿Cómo un pueblo tan poco nórdico como el español había realizado tamañas proezas en la historia? En vez de resolver de una forma sensata tal interrogante se recurrió, sin embargo, a una hábil treta: mientras los publicistas anglosajones cantaban las mas apasionadas elegías de cualquier personajillo con apellido británico, las gestas de un Cortés o un Pizarro ni se mencionaban. Y que conste que no tratamos aquí de legitimar un imperialismo hispano frente a otro anglosajón, sino que apuntamos cómo se construía una visión de la historia destinada a sostener las tesis racistas del imperialismo británico. Y ¿qué decir de los árabes? Ese pueblo, considerado un pueblo semita despreciable, había realizado una de las más gigantescas epopeyas de la historia, conquistando el espacio comprendido entre los Pirineos y el valle de Ferghana en Asia Central —de hecho, la batalla en la que los árabes derrotan al ejército godo en España y la batalla de Talas, en la que expulsan a los chinos de toda el Asia Central, son cronológicamente casi simultáneas—, dotándolo además de una civilización altamente desarrollada. En cuanto a su mayor creación espiritual, el Islam, esa religión se extendía, en la época de apogeo de la ideología racista, entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál era la gran creación cultural-religiosa que se pudiera comparar a ésta y que fuera realizada por los escandinavos, un pueblo que parece ser la quintaesencia de la germanidad? ¿Sus sagas? ¿Son comparables sus correrías de saqueo por los mares que circundan Europa con esa capacidad para construir en poquísimos años un imperio pluricontinental? Todo esto resulta fácil de razonar, si uno se lo propone. Pero cuando se parte de prejuicios, casi nada resulta claro y todo acaba por deformarse.
De hecho, los prejuicios racistas reaparecen donde menos lo espera uno, y así, aún hoy en día, podemos ver, por poner un ejemplo, cómo para bastantes autores sigue siendo imposible admitir que el Taj Mahal, sin duda la creación artística más bella de la Humanidad, pueda ser debido a autores que no eran todo lo blancos que debieran (21).
Dicho de otra manera: el racismo, las teorías racistas, encuentran un mentís total en la Historia, en la que vemos a pueblos que si bien a la altura del ultimo tercio del XIX estaban en situacion de decadencia, habían sido autores de grandes hazañas, creadores y portadores de grandes culturas. Mientras que a la vez contemplamos cómo los pueblos germánicos, que por las mismas fechas se consideraban la mejor muestra del género humano, han pasado larguísimos siglos sin dar la mas mínima muestra de genialidad. ¿Por qué no se quiso ver lo que resultaba evidente? Pues porque, por desgracia, la Historia ha sido —y es— la más manipulada de las actividades intelectuales.
Para centrarnos en el caso de Alemania, nadie pareció prestar atención al hecho de que la raza supuestamente superdotada se hubiera pasado largos siglos sin dar la más mínima señal de creatividad cultural o política, ni tampoco de la voluntad de dominio que se supone acompaña a toda raza superior, siendo incluso incapaz de auto-unificarse hasta casi en los estertores del siglo XIX. Obviamente, entre los alemanes racistas no se trataba para nada la cuestión de los prusianos, considerados el paradigma de lo alemán, y en realidad los alemanes menos alemanes, ya que por sus venas corría al menos tanta sangre eslava como germana. En toda Alemania al este del Elba se encuentra una sorprendente cantidad de apellidos terminados en “-ki”, los mismos apellidos que, según el rey prusiano Federico Guillermo, caracterizaban “a esa masa de estúpidos que son los polacos”. De la misma manera, la cantidad de germano-austriacos que tienen apellidos de indiscutible origen esloveno o serbocroata sugiere que, aunque todos ellos sean indiscutiblemente alemanes por su cultura, desde un punto de vista racial muchos debieran ser considerados como eslavos. Un análisis sensato de la realidad histórica debía haber mostrado que, al Este del Elba, y conforme se avanza a lo largo del Danubio, la mayor parte de los alemanes tenían entre sus antepasados a algún polaco, algún checo, algún esloveno o algún croata.
Nada de esto era tomado en consideración. En cambio, el extraordinario auge cultural, científico y económico de Alemania en el mundo a lo largo de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX era atribuido a las cualidades biológicas de su excepcional raza. Dado el tremendo influjo que ejercía la cultura alemana en toda Europa, eran muchos los que consideraban que las mejores o peores cualidades de cada nación tenían mucho que ver con el porcentaje y la calidad de la sangre germánica que corriera por sus venas. Y no estamos hablando de personajes de segunda fila. En España, por ejemplo, un pensador de la categoría de Ortega y Gasset atribuía buena parte de la responsabilidad de la decadencia española, a que los germanos que nos tocaron en suerte en las invasiones que pusieron fin al Imperio romano, los visigodos, eran unos germanos decadentes y contaminados de romanidad, lo que contrapone al vigor bárbaro de los francos, los germanos que se asentaron en las Galias (22). Queda por explicar cómo este pueblo español, tocado por esa mácula de poca y bajísima calidad de sangre germánica que nos llegó, pudo realizar la conquista de medio mundo mientras la muy portentosa sangre de los francos apenas permitía a Francia asegurarse el dominio de su “hexágono” durante un buen puñado de siglos… No menos sorprendente es la valoración de lo godo-germánico como un hecho cultural de alguna relevancia, siendo así que los siglos de dominio de los conquistadores godos en España no supuso ninguna aportación cultural apreciable y en realidad la España goda no es sino un triste final para el mucho más glorioso episodio de la Hispania romana. Pero, en definitiva, la referencia a Ortega y Gasset nos da una muestra de hasta qué grado se había extendido, también en nuestro país, la moda de la teutomanía (23).
Raza versus clase
Un análisis, no ya científico, sino de sentido común, acaba por echar por tierra cualquier teoría racista. Sin embargo, no sólo se difundieron ampliamente, sino que fueron seguidas a pies juntillas por Gobiernos, por partidos y por amplias capas populares. ¿Cómo fue posible? En realidad no tiene nada de extraño ni de excepcional. Un caso similar ha ocurrido con el marxismo. Éste, como sistema de pensamiento, es una falacia absoluta. Según esta teoría, era inevitable que los países más desarrollados económicamente se acabaran convirtiendo en comunistas, al entrar en contradicción el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. Pasaron décadas y se pudo comprobar que ni un solo país desarrollado se convertía al socialismo, mientras que este régimen se imponía exclusivamente en países atrasados y feudales, puramente rurales. Pese a tan flagrante contradicción, que invalidaba al marxismo como ciencia, ya que no sólo no predecía bien el desarrollo histórico, sino que al final lo que ocurría en la realidad histórica era exactamente lo contrario de lo que se decía que iba a ocurrir, de lo que debía suceder según los dogmas; pese a esto, repito, el marxismo ha sido la filosofía oficial de la Historia durante décadas, no sólo en la URSS y demás países comunistas, sino con más fuerza aún entre los intelectuales de Occidente; y quién sabe si, de no haber sido por el hundimiento catastrófico de la URSS y el mundo socialista, aún seguiría gozando del mayor predicamento intelectual. El intelectual que vive del “prêt-a-penser” es un modelo mucho mas habitual de lo que nos podemos imaginar. Y aunque la URSS y demás países satélites parecía que debían sus teorías más a un taxidermista que a un filósofo (24), los absurdos, aberraciones y ridículos del pensamiento marxista aparentaban tener mas verosimilitud que cualquiera otra filosofía en la Historia, si uno se dejaba llevar por las opiniones de la mayor parte de los intelectuales afamados del siglo XX. Si el marxismo ha podido mantenerse como ideología cuasi-hegemónica durante tantas décadas, no debería sorprendernos que el racismo haya sido una ideología con un amplio predicamento.
El racismo y el marxismo se presentaban como ciencias y eran creídos como tales, pero en realidad no eran sino creencias, ideologías, casi religiones, que se aceptaban acríticamente por sus seguidores. Marx creyó que las clases y sus luchas eran motores de la historia. Gobineau afirmó que eran las razas y sus luchas. Hoy sabemos que si existen razas y clases es puramente como categorías descriptivas —como existen los trajes verdes y los sombreros azules—, pero que ni las clases ni las razas son los motores de la historia, porque en realidad no son sujetos agentes.
Otro punto en común entre marxismo y racismo es su gran capacidad de movilización de masas. En la Alemania derrotada de 1918, Hitler encontró en el racismo el gran motor capaz de sacar de su abatimiento al pueblo alemán e hizo de él la base de su doctrina. Poco importaba, en realidad, que el pueblo alemán no pueda ser definido como una raza. Según los criterios taxonómicos raciales entonces vigentes, una parte del pueblo alemán podía ser considerada como miembro de la raza nórdica —la que habitaba en la parte central y septentrional del país—, pero otros muchos alemanes respondían a las clasificaciones de raza alpina —alemanes del Sur—, este-europea —alemanes del Este, a partir del Elba y, desde luego, a partir del Oder— e incluso de la raza dinárica —en Austria— (25). Sin embargo, se hizo de la raza el mito movilizador central del discurso. No por casualidad la obra del teórico principal del NSDAP, Rosenberg, se llama El Mito del Siglo XX. Al proceder así, Hitler no estaba realizando nada excepcional. Por desgracia, el nacionalismo alemán se hallaba muy impregnado de racismo antes de que él fuera una figura relevante. Hoy sabemos que no hay una raza romana, sino una cultura romana; que no hay una raza indoeuropea, sino una lengua y, a grandes rasgos, una cultura indoeuropea; que no hay una raza alemana, sino una cultura alemana. Pero esto no resultaba tan obvio en la Alemania y en la Europa de principios de siglo…
Frente a la ideología pretendidamente científica del marxismo, con gran capacidad de atracción popular —¿cómo no va a gustar oír que la culpa de tus desgracias la tienen los explotadores, pero afirmándose a la vez que su fin esta próximo y es inevitable?—, se alzó otra ideología con igual pretensión de ser científica, y no menos halagadora para las masas —¿acaso no suena a música celestial que le digan a uno que pertenece a una raza superior?—. Ni una ni otra, empero, contenían un ápice de verdad y han pasado a la historia como responsables de las mayores tragedias para los pueblos que las adoptaron. Si los errores y horrores del racismo llevaron a Alemania al borde de su aniquilación como nación, los errores y los horrores del comunismo han llevado a Rusia desde el feudalismo hasta el gobierno de las mafias pasando por la dictadura más brutal de la historia.
Precisamente la comparación entre marxismo y racismo es la mejor manera de verificar hasta qué punto el racismo es una ideología típica de la modernidad. Ambas pretenden ser filosofías de la historia, que la explican a través de un solo factor —lucha de clases, lucha de razas—, basando sus teorías en los avances científicos —la economía política, la biología—. Si los marxistas querían superar la falsa conciencia de los proletarios, haciéndoles adquirir conciencia de clase, el primer objetivo de los racistas era difundir la conciencia de raza entre los miembros de la pretendida raza superior.
Dos ejemplos que nos ilustran sobre la necesidad de construir la alternativa, los nuevos paradigmas, alejados de reduccionismos y de presuntos cientifismos. Pero, a la vez, ambos fenómenos nos sugieren una importante pregunta: ¿Si eran tan erróneos y absurdos como han demostrado ser, cómo explicar su éxito? ¿Cómo llegaron a convertirse en las “ideologías universales del siglo XX”, según expresión de Hannah Arendt? Este éxito no se debió, sospecho, tanto a sus méritos intrínsecos como a las deficiencias esenciales del pensamiento burgués triunfante con la Ilustración. De la misma manera que el pensamiento ilustrado fue incapaz de dar una respuesta a la problemática social que se derivaba del industrialismo capitalista, pese a sus proclamas de libertad e igualdad, el pensamiento ilustrado tampoco fue capaz de ofrecer una teoría antropológica que se adecuara a las realidades plurales del ser humano. El individuo, la construcción teórica de la antropología ilustrada, es una ilusión, ya que el ser humano, si llega a ser, es precisamente porque no es individuo, sino miembro de una comunidad o, más exactamente, de una cadena de comunidades. Al despojar al ser humano de su engarce dentro de un universo social holista y organicista, el pensamiento ilustrado no erradicó de él la necesidad de identificarse con una colectividad. La nación y la raza —en otros casos, la clase— aportaron así el nuevo marco colectivo al sujeto nacido de la Ilustración que, como ser humano que seguía siendo, en realidad no podía reconocerse en la construcción teórica del individuo.
La vinculación entre racismo e individualismo se manifiesta también en el hecho de que todo racismo es un igualitarismo. Para un racista alemán, por ejemplo, cualquier alemán era mejor que el mejor de los italianos, porque todos los alemanes era iguales, y por tanto mejores que cualquiera de otra raza… Y hacemos constar esto porque algunos racistas han pretendido dar a esta ideología un cariz de ideología aristocratizante, frente a los valores plebeyos de la Ilustración. Nada más alejado de la realidad, ya que el igualitarismo antropológico ilustrado se reproduce en el discurso racista, aunque a escala reducida, limitada. Son muchos y muy sólidos los argumentos que nos hablan de que el racismo es una ideología cuya génesis, desarrollo y características están más vinculados con la modernidad que con el mundo tradicional. Por tanto lo que está claro es que todo intento de ir más allá de los valores de la modernidad debe rechazar resueltamente cualquier vinculación con el racismo. Y que, desde el punto de vista de las Ciencias Humanas, la dependencia de los volubles datos de las ciencias físicas siempre es una peligrosa sumisión.
Notas
1. Princenton University Press, 1995.
2. Habrá quien afirme que, de hecho, el racismo es tan antiguo como el hombre. La Antropología comparada ha demostrado que infinidad de tribus primitivas dividen a los seres humanos en dos grandes categorías: los “hombres”, es decir los miembros de la propia tribu, y los demás seres humanos, catalogados directamente como inferiores y a veces incluso como animales. Pero no creo que se pueda hablar de racismo en este tipo de manifestaciones, ya que esas creencias carecen de todo tipo de formulación o intento alguno de fundamentación; se trata, simplemente, de un caso primario de xenofobia que se conoce como etnocentrismo (Levi-Strauss). Por otra parte, a lo largo de la Historia, algunos grandes pueblos se han considerado superiores a los demás, con derecho a conquistar y someter a sus vecinos, como sería el caso de los romanos, por ejemplo. Pero, a la vez, esos pueblos se han esforzado por extender su cultura a los pueblos conquistados, lo que nos muestra que en realidad creían en la superioridad de su cultura, no de su sangre. La xenofobia radical de tribus primitivas o el supremacismo cultural de algunas grandes naciones conquistadoras pueden haber tenido ocasionalmente efectos prácticos muy similares a los del moderno racismo, pero se trata en realidad de fenómenos cualitativamente distintos.
3. Es muy significativo que las teorías frenológicas fueran fundamentalmente criticadas por los pensadores de la corriente antiilustrada, como el español Balmes.
4. Carus era físico, filosofo y pintor aficionado, devoto admirador del gran paisajista alemán Caspar David Friedrich; sus ideas racistas aparecen en su obra Nueve Cartas sobre la Pintura de Paisajes (1831). Klem (1802-1867) fue uno de los primeros antropólogos y desarrollo un concepto de “cultura” cuya influencia se dejó sentir largamente. Para él, la humanidad atraviesa varias etapas de desarrollo y progreso: el salvajismo, la domesticación, la libertad. Estas ideas, típicamente progresistas, se combinan con la creencia de que los pueblos tienen temperamentos y mentalidades inmutables y que hay razas “activas” e “inactivas”. Estas ideas fueron expuestas en su voluminosa obra en diez tomos Allgemeines Kulturgeschichte der Menschheit.
5. Magnus Gustaf Retzius (1842-1919) fue un anatomista y antropólogo sueco que destacó especialmente por sus estudios del sistema nervioso y de anatomía del cerebro.
6. Cada libro que trata de establecer una taxonomía racial, establece una catalogación distinta de las razas. Compárese, por ejemplo: EUGENE PITTARD, Las Razas y la Historia. Introducción etnológica a la Historia, México, 1959, y PAULETTE MARQUER, Las razas humanas, Madrid, 1969.
7. GEORGE L. MOSSE, La Cultura del siglo XIX, Barcelona, 1997. Especialmente el cap. 5º: “Racismo”.
8. GEORGE L. MOSSE, Die Geschichte des Rassismus in Europa, Franfurt am Main, 1990.
9. LOUIS DUMONT, Ensayos sobre el Individualismo, Madrid, 1987. Especialmente el cap. “La Enfermedad Totalitaria. Individualismo y Racismo”.
10. La obra de FRANCISCO JAVIER NAVARRO, El Paraíso de la Razón. La Revista “Estudios” (1928-1937) y el mundo cultural anarquista (Valencia, 1997) nos muestra, por poner un ejemplo, hasta qué punto la eugenesia fue asumida y difundida por intelectuales anarquistas españoles. V. p. 96 y ss. Cuando redactamos este artículo —agosto de 1997— la prensa diaria esta cuajada de noticias sobre la noticia-escándalo de este verano: la práctica eugenésica extendida durante varias décadas en los muy civilizados, modernos y socialdemócratas países escandinavos, especialmente en Suecia, que ha continuado hasta casi hoy en día.
11. GEORGE L. MOSSE, La Cultura del siglo XIX, cap. cit.
12. F. ELÍAS DE TEJADA, El racismo. Breve historia de sus doctrinas, Madrid, s.f. Elías de Tejada fue un pensador tradicionalista, ideológicamente afín al carlismo.
13. De hecho, la obra de Weber La Ética protestante y el espíritu del capitalismo es un magnífico texto antirracista, al mostrarnos como el “desarrollo” económico moderno tiene que ver fundamentalmente con la adopción de ciertos valores ético-culturales que favorecen la productividad económica, y nada que ver con “valores raciales congénitos” de los pueblos. Pero es muy revelador que, en las primeras páginas de ese texto, cuando esboza su tesis sobre la relación entre calvinismo y desarrollo capitalista, Weber diga que quizás las ideas que va a exponer en la obra sean falsas y la explicación auténtica sobre el grado superior de desarrollo económico de los países germánicos de Europa noroccidental radique en algunos rasgos raciales de los pueblos germánicos, rasgos que, nos recuerda Weber, en esa época se estaban estudiando afanosamente.
14. Este “celtismo” reaparece de la manera más inesperada en lugares insospechados, como los “comics” de Asterix y Obelix. Una lectura ideológica de estas famosas viñetas humorísticas nos muestra a los galos -celtas- como superiores a los romanos, los vikingos y los germanos, así como descubridores del continente americano, ganadores de Juegos Olímpicos, etc., etc.
15. V. GWYN JONES, El Primer Descubrimiento de América, Barcelona, 1985. Es sorprendente el interés por atribuir las mayores proezas a los vikingos, algo debido a que siendo posiblemente los escandinavos los más rubios- altos- ojosazulados miembros de la raza blanca, todo buen racista les debe prestar una rendida admiración y atribuirles las mayores proezas, aunque no se encuentre el mas mínimo vestigio de ellas en la Historia. Esta vikingomanía alcanza caracteres verdaderamente patológicos en algunas obras que insinúan orígenes vikingos en culturas prehispánicas de América; v. Jacques de Mahieu, El Imperio Vikingo de Tiahuanacu (América, antes de Colón), Barcelona, 1985.
16. Edward Said cita un buen número de las obras en las que se desarrolló la teoría racista del imperialismo ingles: THOMAS HENRY HUXLEY, The Struggle for Existence in Human Society (1888); BENJAMIN KIDD, Social Evolution (1894); P. CHARLES MICHEL, A Biological View of Our Foreign Policy (1896); JOHN B. CROZIER, History of Intellectual Development on the Lines of Modern Evolution (1897-1901); CHARLES HARVEY, The Biology of British Politics (1904)… Como se ve, un elenco de teóricos racistas de la política que hubiera despertado la envidia del mismísimo Himmler. En su obra Orientalismo (Madrid, 1990), Edward Said da otros muchos ejemplos de la presencia de ideas racistas en políticos e intelectuales británicos y franceses, todos ellos de la órbita ideológica liberal.
17. Editada por Oxford University Press, Nueva York, 1994.
18. Cuando alguien que se ha formado en el entorno de una cultura católica usa la expresión “Pueblo Elegido”, le da el carácter de elección voluntaria. En la Biblia, por el contrario, el concepto “elegido” es estrictamente biológico, hereditario, racial. Numerosos pasajes de los textos bíblicos recogen, por ejemplo, las imprecaciones que lanzaban los profetas contra aquellos hebreos que mezclaban su sangre con la de otras razas.
19. El lector habrá observado que en ningún momento estamos tratando de un tema como el antisemitismo ni la política antisemita del III Reich. Tema tan importante merece por sí mismo un estudio detallado.
20. Para los británicos su imperio iba a ser eterno, al igual que para Hitler su Reich iba a durar mil años. En 1911, cuando los británicos trasladaron la sede de su Gobierno en la India desde Calcuta a Delhi, se prohibió que la banda que animaba el desfile militar conmemorativo interpretara “Onward, Christian Soldiers”, dado que esa pieza musical aludía al ascenso y caída de imperios, mientras que sólo se mantenía lo creado por Dios. Obviamente era inapropiada, ya que el imperio británico iba a ser eterno. Después de la creación de Adán y de la venida del Mesías, se podía leer en la prensa británica, el tercer hecho decisivo en la Historia de la humanidad era la instauración del imperio británico, que iba a durar eternamente. En realidad, aunque los británicos estuvieron en la India durante doscientos años, desde la coronación imperial de la reina Victoria hasta que se arrió la bandera británica en Delhi solo pasaron setenta años. La creencia en la eternidad del Imperio británico o en la duración milenaria del Reich hitleriano derivaba directamente de la ideología racista que sustentaba ambas creaciones políticas. El imperialismo estaba estrechamente vinculado con el racismo, ya que el dominio imperial de una raza sobre otras parecía ser la confirmación empírica de las mejores cualidades biológicas de la raza dominante.
21. La autoría del Taj Mahal ha sido objeto de una curiosa polémica. Algunas guías de la India, destinadas a turistas occidentales, llegan a afirmar sin titubeos que el autor fue un italiano, dándole el nombre de Geronimo Veroneo, con lo cual el turista vuelve a su país satisfecho de saber que la obra de arte que le ha dejado boquiabierto no se debe a ningún tipo oscuro como los que le asediaban en las calles de Agra.Tal mixtificación se basa en apreciaciones como las del historiador George Marçais, quien escribía que las características de la obra le da “un carácter algo extraño al arte oriental y que ha dejado suponer la intervención de un arquitecto europeo” (El arte musulmán, Madrid, 1985, p. 210). Otro gran especialista en arte musulmán, Alexandre Papadopoulo (El islam y el arte musulmán, Barcelona, 1977, p. 292), sostiene que el nombre del arquitecto era el de Isa —Jesús, en árabe—, nombre muy raro en los musulmanes de la India o Persia, que “en cambio sería normal en un griego, un armenio o un sirio”; es decir, entre miembros de minorías nacionales cristianas del Imperio otomano, de alguna manera vinculadas a la tradición cultural europea. Pero no satisfecho con ello, apunta además que “según cierta tradición podría tratarse de un arquitecto italiano”. En realidad, se sabe perfectamente quiénes fueron los arquitectos del Taj Mahal, y ninguno de ellos responde a la información que sobre ellos nos dan Marçais, Papadopoulo o las guías turísticas al uso (v. S. BLAIR Y J. BLOOM, The Art and Architecture of Islam, 1520- 1800, Pelican History of Art, Yale University Press). El hecho, que puede parecer anecdótico, demuestra no obstante lo arraigado de ciertas convicciones racistas, que ven como increíble que personajes morenos y de ojos obscuros puedan ser absolutamente geniales…
22. Cfr. España invertebrada, pp. 137 y ss. (Revista de Occidente, 17ª ed., Madrid, 1975).
23. Un crítico feroz de esta “teutomanía” de Ortega y Gasset fue su por otra parte rendido admirador Ernesto Giménez Caballero, en su obra Genio de España.
24. Que Marx hubiera sido un taxidermista habría explicado al menos la pasión de los líderes comunistas por hacerse embalsamar —o la de sus seguidores por embalsamarlos—, práctica que se inicia con Lenin, continúa con Stalin, Dimitrov y Mao, y llega hasta Kim Il Sung. También La Pasionaria fue embalsamada.
25. Ni siquiera los teóricos nazis del racismo aceptaron la existencia de una raza alemana. H.F.K. Günther, por ejemplo, distingía cinco razas en Europa: la nórdica, la mediterránea, la dinárica, la alpina y la báltica. Conceptuaba a la nórdica como la más dotada y creía que era la que dominaba entre los alemanes, pero desde luego no se atrevió a afirmar que todos los alemanes fueran nórdicos.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg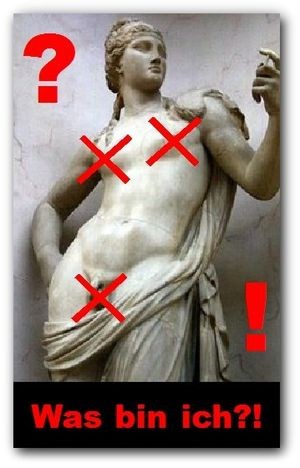 Auf den Formularen amerikanischer Behörden sollen nach einer Entscheidung der Obama-Regierung die Begriffe
Auf den Formularen amerikanischer Behörden sollen nach einer Entscheidung der Obama-Regierung die Begriffe  John Zerzan is one of the leading advocates of the anti-civilization movement, communicating through speech, literature and action that modern society is unsustainable and harmful to our psychology and freedom. Following in the footsteps of Theodore Kaczynski, Zerzan is a radical anarcho-primitivist and believes that we must get rid of civilization itself, returning to a very simple lifestyle close to nature. His ideas confront commonly held beliefs about primitive people and about our path towards progress.
John Zerzan is one of the leading advocates of the anti-civilization movement, communicating through speech, literature and action that modern society is unsustainable and harmful to our psychology and freedom. Following in the footsteps of Theodore Kaczynski, Zerzan is a radical anarcho-primitivist and believes that we must get rid of civilization itself, returning to a very simple lifestyle close to nature. His ideas confront commonly held beliefs about primitive people and about our path towards progress. German anthropologist Hans-Peter Dürr made a study during the 80’s, which described primitive tribes in modern time displaying extreme social guilt over nakedness and sexuality. Aren’t there other countless examples of primitive tribes where social and cultural norms uphold power and gender structures as part of everyday life?
German anthropologist Hans-Peter Dürr made a study during the 80’s, which described primitive tribes in modern time displaying extreme social guilt over nakedness and sexuality. Aren’t there other countless examples of primitive tribes where social and cultural norms uphold power and gender structures as part of everyday life? You’ve said that the “symbolic thinking” of modern man, including language, mathematics and time, limits and oppresses our freedom. What do you believe led up to the development of these things—why did humanity choose civilization culture and not primitive culture? Do we have a choice at all?
You’ve said that the “symbolic thinking” of modern man, including language, mathematics and time, limits and oppresses our freedom. What do you believe led up to the development of these things—why did humanity choose civilization culture and not primitive culture? Do we have a choice at all? What changes do you want to see being implemented as a part of reducing the negative impacts of globalization?
What changes do you want to see being implemented as a part of reducing the negative impacts of globalization? Do you believe a collapse of the globalist order is inevitable, or is there a possibility for humanity to unite its best of minds and choose a different path?
Do you believe a collapse of the globalist order is inevitable, or is there a possibility for humanity to unite its best of minds and choose a different path?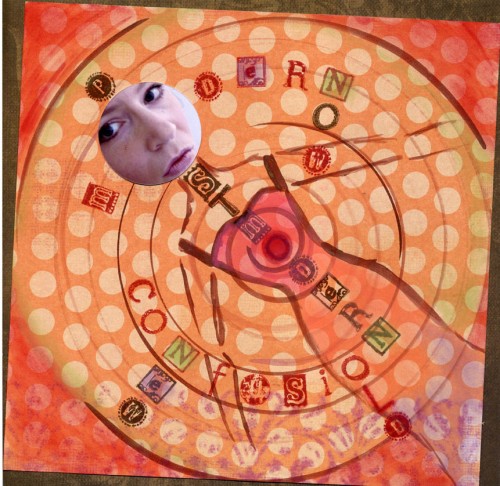
 You may already know that Tom Sunic’s new book Postmortem Report: cultural examinations from postmodernity
You may already know that Tom Sunic’s new book Postmortem Report: cultural examinations from postmodernity
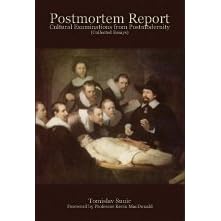
 La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle.
La lecture d'Aristote nous enseigne que l'argent naquit pour faciliter le troc, et que dès lors il est une convention, un artifice, un signe. Ce signe alimenta l'imagination et développa l'illusion qui corrompit les âmes et les sociétés, car il magnifia la richesse créée par l'argent-papier en lieu et place de la richesse réelle issue de la production de biens et de services. L'éthique aristotélicienne se fondait sur le concept de la limitation des richesses; tant que l'économie de troc fonctionnait, il ne pouvait y avoir de richesse illimitée car, par exemple, la récolte de grains est limitée comme le sont les semailles. Mais l'argent introduisit le concept de richesse illimitée; et contrairement aux grains de céréales, les monnaies peuvent s'accumuler indéfiniment, et quand cela survient, la richesse se transforme en une fin en soi, et non plus en un moyen; l'homme ne vit plus de la richesse, il vit pour elle. Du temple au bureau
Du temple au bureau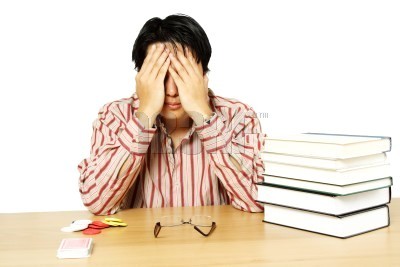

 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996



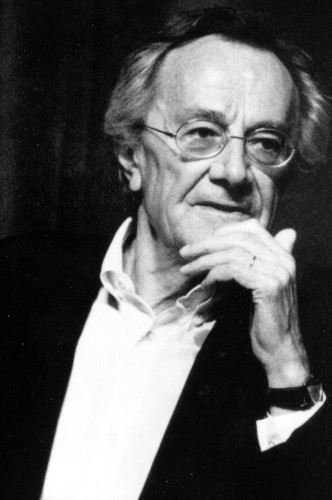
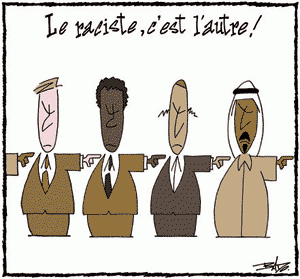
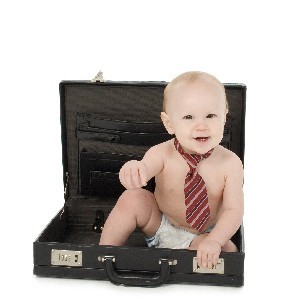

 "La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."
"La modernité s'est construite au 18ème siècle en mettant en place trois grands systèmes les droits de l'homme et la démocratie, le marché, et enfin la dynamique de la techno-science, le problème c'est que pendant deux siècles et demi ces 3 systèmes ont été fortement attaqués par des systèmes qui les rejetaient, par exemple le totalitarisme qui rejetait à la fois le marché et la démocratie. Aujourd'hui se fait sentir moins le besoin d'un contre modèle qu'une nouvelle régulation qui met au centre l'individu."


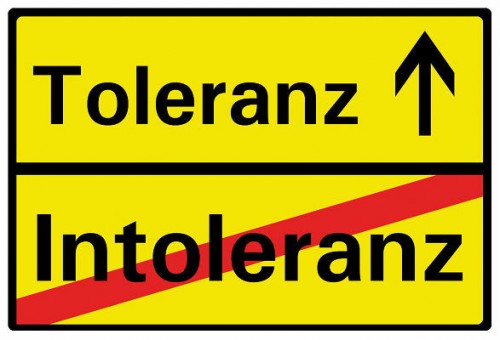
Robert STEUCKERS (1987):
Postmodern Challenges:
Between Faust & Narcissus, Part 1
In Oswald Spengler’s terms, our European culture is the product of a “pseudomorphosis,” i.e., of the grafting of an alien mentality upon our indigenous, original, and innate mentality. Spengler calls the innate mentality “the Faustian.”
The Confrontation of the Innate and the Acquired
The alien mentality is the theocentric, “magical” outlook born in the Near East. For the magical mind, the ego bows respectfully before the divine substance like a slave before his master. Within the framework of this religiosity, the individual lets himself be guided by the divine force that he absorbs through baptism or initiation.
There is nothing comparable for the old-European Faustian spirit, says Spengler. Homo europeanus, in spite of the magic/Christian varnish covering our thinking, has a voluntarist and anthropocentric religiosity. For us, the good is not to allow oneself to be guided passively by God, but rather to affirm and carry out our own will. “To be able to choose,” this is the ultimate basis of the indigenous European religiosity. In medieval Christianity, this voluntarist religiosity shows through, piercing the crust of the imported “magism” of the Middle East.
Around the year 1000, this dynamic voluntarism appears gradually in art and literary epics, coupled with a sense of infinite space within which the Faustian self would, and can, expand. Thus to the concept of a closed space, in which the self finds itself locked, is opposed the concept of an infinite space, into which an adventurous self sallies forth.
From the “Closed” World to the Infinite Universe
According to the American philosopher Benjamin Nelson,[1] the old Hellenic sense of physis (nature), with all the dynamism this implies, triumphed at the end of the 13th century, thanks to Averroism, which transmitted the empirical wisdom of the Greeks (and of Aristotle in particular) to the West. Gradually, Europe passed from the “closed world” to the infinite universe. Empiricism and nominalism supplanted a Scholasticism that had been entirely discursive, self-referential, and self-enclosed. The Renaissance, following Copernicus and Bruno (the tragic martyr of Campo dei Fiori), renounced geocentrism, making it safe to proclaim that the universe is infinite, an essentially Faustian intuition according to Spengler’s criteria.
In the second volume of his History of Western Thought, Jean-François Revel, who formerly officiated at Point and unfortunately illustrated the Americanocentric occidentalist ideology, writes quite pertinently: “It is easy to understand that the eternity and infinity of the universe announced by Bruno could have had, on the cultivated men of the time, the traumatizing effect of passing from life in the womb into the vast and cruel draft of an icy and unbounded vortex.”[2]
The “magic” fear, the anguish caused by the collapse of the comforting certitude of geocentrism, caused the cruel death of Bruno, that would become, all told, a terrifying apotheosis . . . Nothing could ever refute heliocentrism, or the theory of the infinitude of sidereal spaces. Pascal would say, in resignation, with the accent of regret: “The eternal silence of these infinite spaces frightens me.”
From Theocratic Logos to Fixed Reason
To replace magical thought’s “theocratic logos,” the growing and triumphant bourgeois thought would elaborate a thought centered on reason, an abstract reason before which it is necessary to bow, like the Near Easterner bows before his god. The “bourgeois” student of this “petty little reason,” virtuous and calculating, anxious to suppress the impulses of his soul or his spirit, thus finds a comfortable finitude, a closed off and secured space. The rationalism of this virtuous human type is not the adventurous, audacious, ascetic, and creative rationalism described by Max Weber[3] which educates the inner man precisely to face the infinitude affirmed by Giordano Bruno.[4]
From the end of the Renaissance, Two Modernities are Juxtaposed
The petty rationalism denounced by Sombart[5] dominates the cities by rigidifying political thought, by restricting constructive activist impulses. The genuinely Faustian and conquering rationalism described by Max Weber would propel European humanity outside its initial territorial limits, giving the main impulse to all sciences of the concrete.
From the end of the Renaissance, we thus discover, on the one hand, a rigid and moralistic modernity, without vitality, and, on the other hand, an adventurous, conquering, creative modernity, just as we are today on the threshold of a soft post-modernity or of a vibrant post-modernity, self-assured and potentially innovative. By recognizing the ambiguity of the terms “rationalism,” “rationality,” “modernity,” and “post-modernity,” we enter one level of the domain of political ideologies, even militant Weltanschauungen.
The rationalization glutted with moral arrogance described by Sombart in his famous portrait of the “bourgeois” generates the soft and sentimental messianisms, the great tranquillizing narratives of contemporary ideologies. The conquering rationalization described by Max Weber causes the great scientific discoveries and the methodical spirit, the ingenious refinement of the conduct of life and increasing mastery of the external world.
This conquering rationalization also has its dark side: It disenchants the world, drains it, excessively schematizes it. While specializing in one or another domain of technology, science, or the spirit, while being totally invested there, the “Faustians” of Europe and North America often lead to a leveling of values, a relativism that tends to mediocrity because it makes us lose the feeling of the sublime, of the telluric mystique, and increasingly isolates individuals. In our century, the rationality lauded by Weber, if positive at the beginning, collapsed into quantitativist and mechanized Americanism that instinctively led by way of compensation, to the spiritual supplement of religious charlatanism combining the most delirious proselytism and sniveling religiosity.
Such is the fate of “Faustianism” when severed from its mythic foundations, of its memory of the most ancient, of its deepest and most fertile soil. This caesura is unquestionably the result of pseudomorphosis, the “magian” graft on the Faustian/European trunk, a graft that failed. “Magianism” could not immobilize the perpetual Faustian drive; it has—and this is more dangerous—cut it off from its myths and memory, condemned it to sterility and dessication, as noted by Valéry, Rilke, Duhamel, Céline, Drieu, Morand, Maurois, Heidegger, or Abellio.
Conquering Rationality, Moralizing Rationality, the Dialectic of Enlightenment, the “Grand Narratives” of Lyotard
Conquering rationality, if it is torn away from its founding myths, from its ethno-identitarian ground, its Indo-European matrix, falls—even after assaults that are impetuous, inert, emptied of substance—into the snares of calculating petty rationalism and into the callow ideology of the “Grand Narratives” of rationalism and the end of ideology. For Jean-François Lyotard, “modernity” in Europe is essentially the “Grand Narrative” of the Enlightenment, in which the heroes of knowledge work peacefully and morally toward an ethico-political happy ending: universal peace, where no antagonism will remain.[6] The “modernity” of Lyotard corresponds to the famous “Dialectic of the Enlightenment” of Horkheimer and Adorno, leaders of famous “Frankfurt School.”[7] In their optic, the work of the man of science or the action of the politician, must be submitted to a rational reason, an ethical corpus, a fixed and immutable moral authority, to a catechism that slows down their drive, that limits their Faustian ardor. For Lyotard, the end of modernity, thus the advent of “post-modernity,” is incredulity—progressive, cunning, fatalistic, ironic, mocking—with regard to this metanarrative.
Incredulity also means a possible return of the Dionysian, the irrational, the carnal, the turbid, and disconcerting areas of the human soul revealed by Bataille or Caillois, as envisaged and hoped by professor Maffesoli,[8] of the University of Strasbourg, and the German Bergfleth,[9] a young nonconformist philosopher; that is to say, it is equally possible that we will see a return of the Faustian spirit, a spirit comparable with that which bequeathed us the blazing Gothic, of a conquering rationality which has reconnected with its old European dynamic mythology, as Guillaume Faye explains in Europe and Modernity.[10]
Notes
1. Benjamin Nelson, Der Ursprung der Moderne, Vergleichende Studien zum Zivilisationsprozess [The Origin of Modernity: Comparative Studies of the Civilization Process] (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986).
2. Jean-François Revel, Histoire de la pensée occidentale [History of Western Thought], vol. 2, La philosophie pendant la science (XVe, XVIe et XVIIe siècles) [Philosophy and Science (Fifteenth-, Sixteenth-, and Seventeenth-Centuries)] (Paris: Stock, 1970). Cf. also the masterwork of Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957).
3. Cf. Julien Freund, Max Weber (Paris: P.U.F., 1969).
4. Paul-Henri Michel, La cosmologie de Giordano Bruno [The Cosmology of Giordano Bruno] (Paris: Hermann, 1962).
5. Cf. essentially: Werner Sombart, Le Bourgeois. Contribution à l’histoire morale et intellectuelle de l’homme économique moderne [The Bourgeois: Contribution to the Moral and Intellectual History of Modern Economic Man] (Paris: Payot, 1966).
6. Jean-François Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. Geoff Bennington and Brian Massumi. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984).
7. Max Horkheimer and Theodor Adomo, The Dialectic of Enlightenment, trans. Edmund Jephcott (Stanford: Stanford University Press, 2002). Cf. also Pierre Zima, L’École de Francfort. Dialectique de la particularité [The Frankfurt School: Dialectic of Particularity] (Paris: Éditions Universitaires, 1974). Michel Crozon, “Interroger Horkheimer” [“Interrogating Horkheimer”] and Arno Victor Nielsen, “Adorno, le travail artistique de la raison” [“Adorno: The Artistic Work of Reason”], Esprit, May 1978.
8. Cf. chiefly Michel Maffesoli, L’ombre de Dionysos: Contribution à une sociologie de l’orgie [The Shadow of Dionysus: Contribution to a Sociology of the Orgy] (Méridiens, 1982). Pierre Brader, “Michel Maffesoli: saluons le grand retour de Dionysos” [Michel Maffesoli: Let us Greet the Great return of Dionysos], Magazine-Hebdo no. 54 (September 21, 1984).
9. Cf. Gerd Bergfleth et al., Zur Kritik der Palavernden Aufklärung [Toward a Critique of Palavering Reason] (Munich: Matthes & Seitz, 1984). In this remarkable little anthology, Bergfleth published four texts deadly to the “moderno-Frankfurtist” routine: (1) “Zehn Thesen zur Vernunftkritik” [“Ten Theses on the Critique of Reason”]; (2) “Der geschundene Marsyas” [“The Abuse of Marsyas”]; (3) “Über linke Ironie” [“On Leftist Irony”]; (4) “Die zynische Aufklärung” [“The Cynical Enlightnement”]. Cf. also R. Steuckers, “G. Bergfleth: enfant terrible de la scène philosophique allemande” [“G. Bergfleth: enfant terrible of the German philosophical scene”], Vouloir no. 27 (March 1986). In the same issue, see also M. Kamp, “Bergfleth: critique de la raison palabrante” [“Bergfleth: Critique of Palavering Reason”] and “Une apologie de la révolte contre les programmes insipides de la révolution conformiste” [“An Apology for the Revolt against the Insipid Programs of the Conformist Revolution”]. See also M. Froissard, “Révolte, irrationnel, cosmicité et . . . pseudo-antisémitisme,” [“Revolt, irrationality, cosmicity and . . . pseudo-anti-semitism”], Vouloir nos. 40–42 (July–August 1987).
10. Guillaume Faye, Europe et Modernité [Europe and Modernity] (Méry/Liège: Eurograf, 1985).
Postmodern Challenges:
Between Faust & Narcissus, Part 2
Once the Enlightenment metanarrative was established—“encysted”—in the Western mind, the great secular ideologies progressively appeared: liberalism, with its idolatry of the “invisible hand,”[1] and Marxism, with its strong determinism and metaphysics of history, contested at the dawn of the 20th century by Georges Sorel, the most sublime figure of European militant socialism.[2] Following Giorgio Locchi[3]—who occasionally calls the metanarrative “ideology” or “science”—we think that this complex “metanarrative/ideology/science” no longer rules by consensus but by constraint, inasmuch as there is muted resistance (especially in art and music[4]) or a general disuse of the metanarrative as one of the tools of legitimation.
The liberal-Enlightenment metanarrative persists by dint of force and propaganda. But in the sphere of thought, poetry, music, art, or letters, this metanarrative says and inspires nothing. It has not moved a great mind for 100 or 150 years. Already at the end of the 19th century, literary modernism expressed a diversity of languages, a heterogeneity of elements, a kind of disordered chaos that the “physiologist” Nietzsche analyzed[5] and that Hugo von Hoffmannstahl called die Welt der Bezuge (the world of relations).
These omnipresent interrelations and overdeterminations show us that the world is not explained by a simple, neat and tidy story, nor does it submit itself to the rule of a disincarnated moral authority. Better: they show us that our cities, our people, cannot express all their vital potentialities within the framework of an ideology given and instituted once and for all for everyone, nor can we indefinitely preserve the resulting institutions (the doctrinal body derived from the “metanarrative of the Enlightenment”).
The anachronistic presence of the metanarrative constitutes a brake on the development of our continent in all fields: science (data-processing and biotechnology[6]), economics (the support of liberal dogmas within the EEC), military (the fetishism of a bipolar world and servility toward the United States, paradoxically an economic enemy), cultural (media bludgeoning in favor of a cosmopolitanism that eliminates Faustian specificity and aims at the advent of a large convivial global village, run on the principles of the “cold society” in the manner of the Bororos dear to Lévi-Strauss[7]).
The Rejection of Neo-Ruralism, Neo-Pastoralism . . .
The confused disorder of literary modernism at the end of the 19th century had a positive aspect: its role was to be the magma that, gradually, becomes the creator of a new Faustian assault.[8] It is Weimar—specifically, the Weimar-arena of the creative and fertile confrontation of expressionism,[9] neo-Marxism, and the “conservative revolution”[10]—that bequeathed us, with Ernst Jünger, an idea of “post-metanarrative” modernity (or post-modernity, if one calls “modernity” the Dialectic of the Enlightenment, subsequently theorized by the Frankfurt School). Modernism, with the confusion it inaugurates, due to the progressive abandonment the pseudo-science of the Enlightenment, corresponds somewhat to the nihilism observed by Nietzsche. Nihilism must be surmounted, exceeded, but not by a sentimental return, however denied, to a completed past. Nihilism is not surpassed by theatrical Wagnerism, Nietzsche fulminated, just as today the foundering of the Marxist “Grand Narrative” is not surpassed by a pseudo-rustic neoprimitivism.[11]
In Jünger—the Jünger of In Storms of Steel, The Worker, and Eumeswil—one finds no reference to the mysticism of the soil: only a sober admiration for the perennialness of the peasant, indifferent to historical upheavals. Jünger tells us of the need for balance: if there is a total refusal of the rural, of the soil, of the stabilizing dimension of Heimat, constructivist Faustian futurism will no longer have a base, a point of departure, a fallback option. On the other hand, if the accent is placed too much on the initial base, the launching point, on the ecological niche that gives rise to the Faustian people, then they are wrapped in a cocoon and deprived of universal influence, rendered blind to the call of the world, prevented from springing towards reality in all its plenitude, the “exotic” included. The timid return to the homeland robs Faustianism of its force of diffusion and relegates its “human vessels” to the level of the “eternal ahistoric peasants” described by Spengler and Eliade.[12] Balance consists in drawing in (from the depths of the original soil) and diffusing out (towards the outside world).
In spite of all nostalgia for the “organic,” rural, or pastoral—in spite of the serene, idyllic, aesthetic beauty that recommend Horace or Virgil—Technology and Work are from now on the essences of our post-nihilist world. Nothing escapes any longer from technology, technicality, mechanics, or the machine: neither the peasant who plows with his tractor nor the priest who plugs in a microphone to give more impact to his homily.
The era of “Technology”
Technology mobilizes totally (Total Mobilmachung) and thrusts the individual into an unsettling infinitude where we are nothing more than interchangeable cogs. The machine gun, notes the warrior Jünger, mows down the brave and the cowardly with perfect equality, as in the total material war inaugurated in 1917 in the tank battles of the French front. The Faustian “Ego” loses its intraversion and drowns in a ceaseless vortex of activity. This Ego, having fashioned the stone lacework and spires of the flamboyant Gothic, has fallen into American quantitativism or, confused and hesitant, has embraced the 20th century’s flood of information, its avalanche of concrete facts. It was our nihilism, our frozen indecision due to an exacerbated subjectivism, that mired us in the messy mud of facts.
By crossing the “line,” as Heidegger and Jünger say,[13] the Faustian monad (about which Leibniz[14] spoke) cancels its subjectivism and finds pure power, pure dynamism, in the universe of Technology. With the Jüngerian approach, the circle is closed again: as the closed universe of “magism” was replaced by the inauthentic little world of the bourgeois—sedentary, timid, embalmed in his utilitarian sphere—so the dynamic “Faustian” universe is replaced with a Technological arena, stripped this time of all subjectivism.
Jüngerian Technology sweeps away the false modernity of the Enlightenment metanarrative, the hesitation of late 19th century literary modernism, and the trompe-l’oeil of Wagnerism and neo-pastoralism. But this Jüngerian modernity, perpetually misunderstood since the publication of Der Arbeiter [The Worker] in 1932, remains a dead letter.
Notes
1. On the theological foundation of the doctrine of the “invisible hand” see Hans Albert, “Modell-Platonismus. Der neoklassische Stil des ökonomischen Denkens in kritischer Beleuchtung” [“Model Platonism: The Neoclassical Style of Economic Thought in Critical Elucidation”], in Ernst Topitsch, ed., Logik der Sozialwissenschaften [Logic of Social Science] (Köln/Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1971).
2. There is abundant French literature on Georges Sorel. Nevertheless, it is deplorable that a biography and analysis as valuable as Michael Freund’s has not been translated: Michael Freund, Georges Sorel, Der revolutionäre Konservatismus [Georges Sorel: Revolutionary Conservatism] (Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1972).
3. Cf. G. Locchi, “Histoire et société: critique de Lévi-Strauss” [“History and Society: Critique of Lévi-Strauss”], Nouvelle Ecole, no. 17 (March 1972) and “L’histoire” [“History”], Nouvelle Ecole, nos. 27–28 (January 1976).
4. Cf. G. Locchi, “L’idée de la musique’ et le temps de l’histoire” [“The ‘Idea of Music’ and the Times of History”], Nouvelle Ecole, no. 30 (November 1978) and Vincent Samson, “Musique, métaphysique et destin” [“Music, Metaphysics, and Destiny”], Orientations, no. 9 (September 1987).
5. Cf. Helmut Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie: Nietzsches äesthetische Theorie und literarische Produktion [Art as Physiology: Nietzsche’s Aesthetic Theory and Literary Production] (Stuttgart: J. B. Metzler, 1985). Cf. on Pfotenhauer’s book: Robert Steuckers, “Regards nouveaux sur Nietzsche” [“New Views of Nietzsche”], Orientations, no. 9.
6. Biotechnology and the most recent biocybernetic innovations, when applied to the operation of human society, fundamentally call into question the mechanistic theoretical foundations of the “Grand Narrative” of the Enlightenment. Less rigid, more flexible laws, because adapted to the deep drives of human psychology and physiology, would restore a dynamism to our societies and put them in tune with technological innovations. The Grand Narrative—which is always around, in spite of its anachronism—blocks the evolution of our societies; Habermas’ thought, which categorically refuses to fall in step with the epistemological discoveries of Konrad Lorenz, for example, illustrates perfectly the genuinely reactionary rigidity of the neo-Enlightenment in its Frankfurtist and current neo-liberal derivations. To understand the shift that is taking place regardless of the liberal-Frankfurtist reaction, see the work of the German bio-cybernetician Frederic Vester: (1) Unsere Welt—ein vernetztes System, dtv, no. l0,118, 2nd ed. (München, 1983) and (2) Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter (Stuttgart: DVA, 1980). The restoration of holist (ganzheitlich) social thought by modern biology is discussed, most notably, in Gilbert Probst, Selbst-Organisation, Ordnungsprozesse in sozialen Systemen aus ganzheitlicher Sicht (Berlin: Paul Parey, 1987).
7. G. Locchi, “L’idée de la musique’ et le temps de l’histoire.”
8. To tackle the question of the literary modernism in the 19th century, see: M. Bradbury, J. McFarlane, eds., Modernism 1890–1930 (Harmondsworth: Penguin, 1976).
9. Cf. Paul Raabe, ed., Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung (Zürich: Arche, 1987)—A useful anthology of the principal expressionist manifestos.
10. Armin Mohler, La Révolution Conservatrice en Allemagne, 1918–1932 (Puiseaux: Pardès, 1993). See mainly text A3 entitled “Leitbilder” (“Guiding Ideas”).
11. Cf. Gérard Raulet, “Mantism and the Post-Modern Conditions” and Claude Karnoouh, “The Lost Paradise of Regionalism: The Crisis of Post-Modernity in France,” Telos, no. 67 (March 1986).
12. Cf. Oswald Spengler, The Decline of the West, 2 vols., trans. Charles Francis Atkinson (New York: Knopf, 1926) for the definition of the “ahistorical peasant” see vol. 2. Cf. Mircea Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Religion, trans. Willard R. Trask (San Diego: Harcourt, 1959). For the place of this vision of the “peasant” in the contemporary controversy regarding neo-paganism, see: Richard Faber, “Einleitung: ‘Pagan’ und Neo-Paganismus. Versuch einer Begriffsklärung,” in Richard Faber and Renate Schlesier, Die Restauration der Götter: Antike Religion und Neo-Paganismus [The Restoration of the Gods: Ancient Religion and Neo-Paganism] (Würzburg: Königshausen & Neumann, 1986), 10–25. This text was reviewed in French by Robert Steuckers, “Le paganisme vu de Berlin” [“Paganism as Seen in Berlin”], Vouloir no. 28–29, April 1986, pp. 5–7.
13. On the question of the “line” in Jünger and Heidegger, cf. W. Kaempfer, Ernst Jünger, Sammlung Metzler, Band 20l (Stuttgart, Metzler, 1981), pp. 119–29. Cf also J. Evola, “Devant le ‘mur du temps’” [“Before the ‘Wall of Time’”] in Explorations: Hommes et problems [Explorations: Men and Problems], trans. Philippe Baillet (Puiseaux: Pardès, 1989), pp. 183–94. Let us take this opportunity to recall that, contrary to the generally accepted idea, Heidegger does not reject technology in a reactionary manner, nor does he regard it as dangerous in itself. The danger is due to the failure to think of the mystery of its essence, preventing man from returning to a more originary unconcealment and from hearing the call of a more primordial truth. If the age of technology seems to be the final form of the Oblivion of Being, where the anxiety suitable to thought appears as an absence of anxiety in the securing and the objectification of being, it is also from this extreme danger that the possibility of another beginning is thinkable once the metaphysics of subjectivity is completed.
14. To assess the importance of Leibniz in the development of German organic thought, cf. F. M. Barnard, Herder’s Social and Political Thought: From Enlightenment to Nationalism (Oxford: Clarendon Press, 1965), 10–12.
Postmodern Challenges:
Between Faust & Narcissus, Part 3
In 1945, the tone of ideological debate was set by the victorious ideologies. We could choose American liberalism (the ideology of Mr. Babbitt) or Marxism, an allegedly de-bourgeoisfied version of the metanarrative. The Grand Narrative took charge, hunted down any “irrationalist” philosophy or movement,[1] set up a thought police, and finally, by brandishing the bogeyman of rampant barbarism, inaugurated an utterly vacuous era.
Sartre and his fashionable Parisian existentialism must be analyzed in the light of this restoration. Sartre, faithful to his “atheism,” his refusal to privilege one value, did not believe in the foundations of liberalism or Marxism. Ultimately, he did not set up the metanarrative (in its most recent version, the vulgar Marxism of the Communist parties[2]) as a truth but as an “inescapable”categorical imperative for which one must militate if one does not want to be a “bastard,” i.e., one of these contemptible beings who venerate “petrified orders.”[3] It is the whole paradox of Sartreanism: on the one hand, it exhorts us not to adore “petrified orders,” which is properly Faustian, and, on another side, it orders us to “magically” adore a “petrified order” of vulgar Marxism, already unhorsed by Sombart or De Man. Thus in the Fifties, the golden age of Sartreanism, the consensus is indeed a moral constraint, an obligation dictated by increasingly mediatized thought. But a consensus achieved by constraint, by an obligation to believe without discussion, is not an eternal consensus. Hence the contemporary oblivion of Sartreanism, with its excesses and its exaggerations.
The Revolutionary Anti-Humanism of May 1968
With May ’68, the phenomenon of a generation, “humanism,” the current label of the metanarrative, was battered and broken by French interpretations of Nietzsche, Marx, and Heidegger.[4] In the wake of the student revolt, academics and popularizers alike proclaimed humanism a “petite-bourgeois” illusion. Against the West, the geopolitical vessel of the Enlightenment metanarrative, the rebels of ’68 played at mounting the barricades, taking sides, sometimes with a naive romanticism, in all the fights of the 1970s: Spartan Vietnam against American imperialism, Latin-American guerillas (“Ché”), the Basque separatists, the patriotic Irish, or the Palestinians.
Their Faustian feistiness, unable to be expressed though autochthonous models, was transposed toward the exotic: Asia, Arabia, Africa, or India. May ’68, in itself, by its resolute anchorage in Grand Politics, by its guerilla ethos, by its fighting option, in spite of everything took on a far more important dimension than the strained blockage of Sartreanism or the great regression of contemporary neo-liberalism. On the right, Jean Cau, in writing his beautiful book on Che Guevara[5] understood this issue perfectly, whereas the right, which is as fixated on its dogmas and memories as the left, had not wanted to see.
With the generation of ’68—combative and politicized, conscious of the planet’s great economic geopolitical issues—the last historical fires burned in the French public spirit before the great rise of post-history and post-politics represented by the narcissism of contemporary neoliberalism.
The Translation of the Writings of the “Frankfurt School” announces the Advent of Neo-Liberal Narcissism
The first phase of the neo-liberal attack against the political anti-humanism of May ’68 was the rediscovery of the writings of the Frankfurt School: born in Germany before the advent of National Socialism, matured during the California exile of Adorno, Horkheimer, and Marcuse, and set up as an object of veneration in post-war West Germany. In Dialektik der Aufklärung, a small and concise book that is fundamental to understanding the dynamics of our time, Horkheimer and Adorno claim that there are two “reasons” in Western thought that, in the wake of Spengler and Sombart, we are tempted to name “Faustian reason” and “magical reason.” The former, for the two old exiles in California, is the negative pole of the “reason complex” in Western civilization: this reason is purely “instrumental”; it is used to increase the personal power of those who use it. It is scientific reason, the reason that tames the forces of the universe and puts them in the service of a leader or a people, a party or state. Thus, according to Herbert Marcuse, it is Promethean, not Narcissistic/Orphic.[6] For Horkheimer, Adorno, and Marcuse, this is the kind of rationality that Max Weber theorized.
On the other hand, “magical reason,” according to our Spenglerian genealogical terminology, is, broadly speaking, the reason of Lyotard’s metanarrative. It is a moral authority that dictates ethical conduct, allergic to any expression of power, and thus to any manifestation of the essence of politics.[7] In France, the rediscovery of the Horkheimer-Adorno theory of reason near the end of the 1970s inaugurated the era of depoliticization, which, by substituting generalized disconnection for concrete and tangible history, led to the “era of the vacuum” described so well by Grenoble Professor Gilles Lipovetsky.[8] Following the militant effervescence of May ’68 came a generation whose mental attitudes are characterized quite justly by Lipovetsky as apathy, indifference (also to the metanarrative in its crude form), desertion (of the political parties, especially of the Communist Party), desyndicalisation, narcissism, etc. For Lipovetsky, this generalized resignation and abdication constitutes a golden opportunity. It is the guarantee, he says, that violence will recede, and thus no “totalitarianism,” red, black, or brown, will be able to seize power. This psychological easy-goingness, together with a narcissistic indifference to others, constitutes the true “post-modern” age.
There are Various Possible Definitions of “Post-Modernity”
On the other hand, if we perceive—contrary to Lipovetsky’s usage—“modernity” or “modernism” as expressions of the metanarrative, thus as brakes on Faustian energy, post-modernity will necessarily be a return to the political, a rejection of para-magical creationism and anti-political suspicion that emerged after May 68, in the wake of speculations on “instrumental reason” and “objective reason” described by Horkheimer and Adorno.
The complexity of the “post-modern” situation makes it impossible to give one and only one definition of “post-modernity.” There is not one post-modernity that can lay claim to exclusivity. On the threshold of the 21st century, various post-modernities lie fallow, side by side, diverse potential post-modern social models, each based on fundamentally antagonistic values fundamentally antagonistic, primed to clash. These post-modernities differ—in their language or their “look”—from the ideologies that preceded them; they are nevertheless united with the eternal, immemorial, values that lie beneath them. As politics enters the historical sphere through binary confrontations, clashes of opposing clans and the exclusion of minorities, dare to evoke the possible dichotomy of the future: a neo-liberal, Western, American and American-like post-modernity versus a shining Faustian and Nietzschean post-modernity.
The “Moral Generation” & the “Era of the Vacuum”
This neo-liberal post-modernity was proclaimed triumphantly, with Messianic delirium, by Laurent Joffrin in his assessment of the student revolt of December 1986 (Un coup de jeune [A Coup of Youth], Arlea, 1987). For Joffrin, who predicted[9] the death of the hard left, of militant proletarianism, December ’86 is the harbinger of a “moral generation,” combining in one mentality soft leftism, lazy-minded collectivism, and neo-liberal, narcissistic, and post-political selfishness: the social model of this hedonistic society centered on commercial praxis, that Lipovetsky described as the era of the vacuum. A political vacuum, an intellectual vacuum, and a post-historical desert: these are the characteristics of the blocked space, the closed horizon characteristic of contemporary neo-liberalism. This post-modernity constitutes a troubling impediment to the greater Europe that must emerge so that we have a viable future and arrest the slow decay announced by massive unemployment and declining demographics spreading devastation under the wan light of consumerist illusions, the big lies of advertisers, and the neon signs praising the merits of a Japanese photocopier or an American airline.
On the other hand, the post-modernity that rejects the old anti-political metanarrative of the Enlightenment, with its metamorphoses and metastases; that affirms the insolence of a Nietzsche or the metallic ideal of a Jünger; that crosses the “line,” as Heidegger exhorts, leaving behind the sterile dandyism of nihilistic times; the post-modernity that rallies the adventurous to a daring political program concretely implying the rejection of the existing power blocs, the construction of an autarkic Eurocentric economy, while fighting savagely and without concessions against all old-fashioned religions and ideologies, by developing the main axis of a diplomacy independent of Washington; the post-modernity that will carry out this voluntary program and negate the negations of post-history—this post-modernity will have our full adherence.
In this brief essay, I wanted to prove that there is a continuity in the confrontation of the “Faustian” and “magian” mentalities, and that this antagonistic continuity is reflected in the current debate on post-modernities. The American-centered West is the realm of “magianisms,” with its cosmopolitanism and authoritarian sects.[10] Europe, the heiress of a Faustianism much abused by “magian” thought, will reassert herself with a post-modernity that will recapitulate the inexpressible themes, recurring but always new, of the Faustianness intrinsic to the European soul.
Notes
1. The classic among classics in the condemnation of “irrationalism” is the summa of György Lukács, The Destruction of Reason, 2 vols. (1954). This book aims to be a kind of Discourse on Method for the dialectic of Enlightenment-Counter-Enlightenment, rationalism-irrationalism. Through a technique of amalgamation that bears a passing resemblance to a Stalinist pamphlet, broad sectors of German and European culture, from Schelling to neo-Thomism, are blamed for having prepared and supported the Nazi phenomenon. It is a paranoiac vision of culture.
2. To understand the fundamental irrationality of Sartre’s Communism, one should read Thomas Molnar, Sartre, philosophie de la contestation (Paris: La Table Ronde, 1969). In English: Sartre: Ideologue of Our Time (New York : Funk & Wagnalls, 1968).
3. Cf. R.-M. Alberes, Jean-Paul Sartre (Paris: Éditions Universitaires, 1964), 54–71.
4. In France, the polemic aiming at a final rejection of the anti-humanism of ’68 and its Nietzschean, Marxist, and Heideggerian philosophical foundations is found in Luc Ferry and Alain Renaut, French Philosophy of the Sixties: An Essay on Anti-Humanism, trans. Mary H. S. Cattani (Amherst: University of Massachusetts Press, 1990) and its appendix ’68–’86. Itinéraires de l’individu [’68-’86: Routes of the Individual] (Paris: Gallimard, 1987). Contrary to the theses defended in first of these two works, Guy Hocquenghem in Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary Club [Open Letter to those Went from Mao Jackets to the Rotary Club] (Paris: Albin Michel, 1986) deplored the assimilation of the hyper-politicism of the generation of 1968 into the contemporary neo-liberal wave. From a definitely polemical point of view and with the aim of restoring debate, such as it is, in the field of philosophical abstraction, one should read Eddy Borms, Humanisme—kritiek in het hedendaagse Franse denken [Humanism: Critique in Contemporary French Thought (Nijmegen: SUN, 1986).
5. Jean Cau, the former secretary of Jean-Paul Sartre, now classified as a polemist of the “right,” who delights in challenging the manias and obsessions of intellectual conformists, did not hesitate to pay homage to Che Guevara and to devote a book to him. The “radicals” of the bourgeois accused him of “body snatching”! Cau’s rigid right-wing admirers did not appreciate his message either. For them, the Nicaraguan Sandinistas, who nevertheless admired Abel Bonnard and the American “fascist” Lawrence Dennis, are emanations of the Evil One.
6. Cf. A. Vergez, Marcuse (Paris: P.U.F., 1970).
7. Julien Freund, Qu’est-ce que la politique? [What is Politics?] (Paris: Seuil, 1967). Cf Guillaume Faye, “La problématique moderne de la raison ou la querelle de la rationalité” [“The Modern Problem of Reason or the Quarrel of Rationality”] Nouvelle Ecole no. 41, November 1984.
8. G. Lipovetsky, L’ère du vide: Essais sur l’individualisme contemporain [The Era of the Vacuum: Essays on contemporary individualism] (Paris: Gallimard, 1983). Shortly after this essay was written, Gilles Lipovetsky published a second book that reinforced its viewpoint: L’Empire de l’éphémère: La mode et son destin dans les sociétés modernes [Empire of the Ephemeral: Fashion and its Destiny in Modern Societies] (Paris: Gallimard, 1987). Almost simultaneously François-Bernard Huyghe and Pierre Barbès protested against this “narcissistic” option in La soft-idéologie [The Soft Ideology] (Paris: Laffont, 1987). Needless to say, my views are close to those of the last two writers.
9. Cf. Laurent Joffrin, La gauche en voie de disparition: Comment changer sans trahir? [The Left in the Process of Disappearance: How to Change without Betrayal?] (Paris: Seuil, 1984).
10. Cf. Furio Colombo, Il dio d’America: Religione, ribellione e nuova destra [The God of America: Religion, Rebellion, and the New Right] (Milano: Arnoldo Mondadori, 1983).