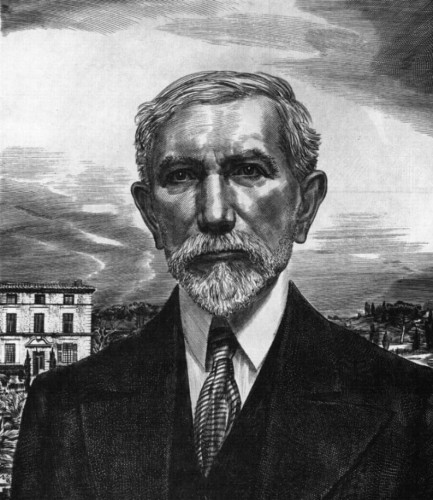mardi, 14 janvier 2014
1972/2014 : Idéologie «antiraciste», la grande catastrophe!

1972/2014 : Idéologie «antiraciste», la grande catastrophe!
ex: http://www.polemia.com
« Un peu de modestie, de finesse, d’autocritique et de repentance seraient sûrement bienvenues »
♦ En 1972 la France était un pays indépendant, unitaire, fier de son passé et où les libertés étaient respectées. Quarante ans plus tard, l’idéologie nationale héritée de la monarchie, de la République et actualisée par le gaullisme a été remplacée par l’idéologie « antiraciste ». Les résultats sont désastreux : immigration de masse peu assimilable, société multiconflictuelle, perte du sens commun, alignement de la politique extérieure sur des intérêts étrangers, censure à répétition. Comment en est-on arrivé là ?
Jean-Yves Le Gallou fait le point pour Polémia.
1972: Alors que le président Pompidou est fragilisé par sa non-participation à la Résistance de 1940 à 1944, deux événements majeurs surviennent : le Parlement vote à l’unanimité la loi Pleven qui introduit – au nom de la lutte contre le « racisme » – le délit d’opinion dans la grande loi sur la liberté de la presse de 1881 ; les médias lancent « l’affaire Touvier », du nom de ce milicien protégé par l’Eglise catholique. Les deux piliers de l’antiracisme – pénalisation des opinions dissidentes, culpabilisation du passé français – sont ainsi posés.
1980: L’attentat contre la synagogue de la rue Copernic est attribué de manière purement mensongère par les médias à « l’extrême droite ». Jean Pierre-Bloch, patron de la LICRA, met en cause le « climat » : climat intellectuel pour aboutir à la neutralisation idéologique du Figaro-Magazine de Louis Pauwels, porteur d’une vraie pensée alternative ; climat politique visant la politique proche-orientale de Valéry Giscard d’Estaing jugée pas assez favorable à l’Etat d’Israël.
« L’antiracisme » est instrumentalisé par les socialistes et par certains milieux juifs (Le Renouveau juif d’Hajdenberg notamment) pour aboutir à l’élection de François Mitterrand en 1981.
1984/1985 : Fondation de SOS-Racisme, officine gouvernementale créée depuis l’Elysée par Jean-Louis Bianco, secrétaire général de la présidence, assisté d’un jeune conseiller… François Hollande en s’appuyant sur Eric Ghebali et Julien Dray de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et Bernard-Henri Lévy. Les objectifs de SOS-Racisme sont à la fois idéologiques et politiques : promouvoir une société multiculturelle, culpabiliser et scinder la droite, encadrer et contrôler les populations issues du Maghreb (pour les faire « bien » voter tout en évitant une dérive pro-palestinienne).
1986: La mort de Malik Oussekine, un Franco-Maghrébin sous dialyse, à l’occasion des manifestations contre la loi Devaquet, débouche sur une campagne de sidération médiatique. Celle-ci contraint le gouvernement Chirac à renoncer à ses projets, notamment quant à la protection de la nationalité française. A cette occasion le lobby « antiraciste » prend la main de manière définitive sur la droite parlementaire.
1990: Alors qu’il existe 300 profanations de cimetière par an, la dégradation du cimetière juif de Carpentras fait l’objet d’une manipulation médiatique sans précédent. L’ensemble de la classe politique officielle défile sous le parrainage des associations « antiracistes » et d’organisations juives. Deux objectifs sont atteints : la consolidation du fossé entre le FN et le RPR/UDF ; le vote de la loi Gayssot faisant de l’analyse historique critique de la « Shoah » un délit de blasphème.
1993/1998 : Poursuites et condamnations de Maurice Papon pour « crime contre l’humanité ». La condamnation de Papon, haut fonctionnaire français, préfet de police du général De Gaulle (qui lui conféra le grade de commandeur de la Légion d’honneur), député RPR, ministre de R. Barre, est un acte essentiel : c’est l’extension à l’Etat français, en 1998, de la culpabilisation imposée à l’Allemagne en 1945. Cela a aussi pour conséquence le désarmement moral de l’appareil d’Etat face à l’immigration : les associations « antiracistes » empruntant volontiers la figure du juif comme bouclier pour les immigrés clandestins.
2001 : Première loi Taubira, loi mémorielle définissant comme crime contre l’humanité les traites négrières (occidentales seulement) et l’esclavage.
Années 2000/2010 : Pendant longtemps le combat « antiraciste » a été mené par les associations spécialisées (LICRA, MRAP, LDH et SOS-Racisme) bénéficiant d’importantes subventions publiques nationales et locales et recevant des dommages et intérêts de leurs procès; à partir des années 2000, certaines institutions juives prennent directement le relais. Lors de son dîner annuel, avec un parterre plus brillant que pour la Fête nationale du 14 juillet, devant les plus hautes autorités de l’Etat, de la justice, de l’économie et des médias, le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) fixe la feuille de route : promotion de la société multiculturelle, renforcement de la législation et de la lutte « antiraciste », notamment sur Internet, soutien indéfectible à l’Etat d’Israël et lutte contre les pays qui y sont réputés hostiles.
Années 2000/2010 (bis) : Adoption d’un mode opératoire comparable au CRIF par le CFCM (Conseil consultatif du culte musulman) et le CRAN (Conseil représentatif des associations noires). Prise en tenaille des Français de souche.
Fin des années 2000/début des années 2010 : L’UEJF prend la tête du combat judiciaire pour obtenir la mise en place d’une censure publique, voire privée, sur Internet.
Le lobby « antiraciste » : fabuleux pouvoir et fabuleux échec
Après 40 ans de grandes manœuvres « antiracistes », le bilan est désastreux.
Pour les libertés d’abord, avec la multiplication des lois liberticides. Dans tous les classements internationaux portant sur la liberté d’expression la France figure parmi les plus mauvais élèves : entre la 40e et la 50e place pour la liberté de la presse selon Reporters sans frontières ; en troisième position (devant la Russie pourtant si souvent vilipendée !) pour les condamnations pour atteinte à la liberté d’expression par la Cour européenne des droits de l’homme (pourtant très politiquement correcte…) ; aux premiers rangs pour les requêtes auprès des grands fournisseurs d’accès Internet.
Pour la concorde intérieure ensuite : la société multiculturelle est un échec manifeste. Ni l’assimilation, ni même l’intégration n’ont fonctionné. Le seul lieu (hors celui, contraint, du travail) où des gens de culture, de religion et de race différentes se retrouvent ce sont les spectacles de… Dieudonné ou les réunions de Soral. Bref, là où ils se rient du Système selon les uns, du lobby sioniste selon les autres. Fabuleux échec du lobby « antiraciste »: c’est contre lui que s’organise la seule cohabitation black-blanc-beur !
Pour l’indépendance nationale enfin : L’alignement de la politique française sur des intérêts étrangers est de plus en plus préoccupant ; promue par BHL, l’intervention en Libye a été un succès militaire mais une catastrophe géopolitique ; et l’aventurisme de François Hollande sur la Syrie a nui à l’image de la France.
Pour les institutions juives aussi : Depuis l’affaire Dreyfus la communauté juive jouissait d’un statut moral lié à celui de l’innocence injustement persécutée ; en se plaçant systématiquement du côté de la censure, les institutions juives risquent de perdre leur statut de représentants d’opprimés pour celui d’odieux persécuteurs. C’est grave et c’est prendre un double risque : se placer en opposition de l’esprit français traditionnellement frondeur ; et heurter de plein fouet la sensibilité des jeunes générations, à la fois parce que, pour elles, la seconde guerre mondiale est finie depuis 70 ans… et parce qu’elles sont viscéralement attachées aux libertés sur Internet, véritable sujet du débat. Enfin, l’immigration massive encouragée par le lobby « antiraciste » a pour conséquence la constitution de ghettos musulmans et africains qui cultivent une forte sensibilité antisioniste, voire antisémite.
Bien sûr, ce serait une faute que de confondre les juifs dans leur ensemble et ceux qui prétendent parler en leur nom ; on ne saurait davantage passer sous silence le remarquable engagement du côté de l’identité française et de la patrie d’hommes comme Alain Finkielkraut ou Eric Zemmour. Pour autant, il semblerait raisonnable que les dirigeants des institutions juives aient la force de procéder à leur examen de conscience : à l’égard de leur communauté comme à l’égard de la France. Un peu de modestie, de finesse, d’autocritique et de repentance seraient sûrement bienvenues.
Changer de paradigmes
Quant au peuple français dans son unité, il lui faut changer de paradigmes dominants : renvoyer le lobby « antiraciste » à ses échecs ; cesser de le subventionner ; cesser de l’écouter et supprimer ses privilèges judiciaires. Vite !
Jean-Yves Le Gallou
9/01/2014
Voir aussi :
L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet
Evolution des libertés en France : Cent restrictions en quarante ans
Défendre la liberté d’expression contre la police de la pensée
« Je ne sais rien
mais je dirai (presque) tout »
Par Yves Bertrand
Conversations politiquement incorrectes
Sarkozy et Hollande, candidats officiels du CRIF
Le CRIF : la tentation du lobby
Le CRIF refuse de donner « un certificat de Cacherout » à Marine Le Pen
Le dîner du CRIF : nuisible aux libertés, à la souveraineté et à l’identité françaises
07:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, ceurope, affaires européennes, anti-racisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Maurras, inlassable avocat des langues régionales
00:05 Publié dans Histoire, Langues/Linguistique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles maurras, langues, langues régionales, linguistique, france, histoire, action française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 13 janvier 2014
Entreprises, risques criminels et communication d'influence: le décryptage de Xavier Raufer
Entreprises, risques criminels et communication d'influence:
le décryptage de Xavier Raufer
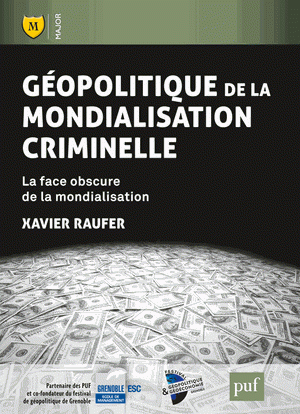 "Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (programme ; inscription : inscription@institutjeanlecanuet.org ).
"Evolution des dangers et des menaces : ouvrons les yeux" : tel est le thème du colloque organisé au Sénat le 29 janvier prochain sous l'égide de l'Institut Jean Lecanuet, avec le concours scientifique du DRMCC, Département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'université Paris-II Panthéon-Assas. Présidée par Yves Pozzo di Borgo, sénateur de Paris, cette journée d'études est ouverte à tous sous réserve d'inscription préalable (programme ; inscription : inscription@institutjeanlecanuet.org ).
Interviendront lors de ce colloque Xavier Raufer, Jean-Marie-Bockel, David Naccache, François Haut, Pierre Delval, François Werner, Alain Bauer, Michel Quillé, Alain Establier, Régis Poincelet, Xavier Bertrand, ainsi que moi-même au nom de Communication & Influence, pour expliquer comment la communication d'influence peut aider l'entreprise à contrer les actions de déstabilisation, tout en optimisant son capital immatériel.
Dans l'entretien qu'il m'a accordé pour préparer cette journée, Xavier Raufer - docteur en géopolitique, co-directeur du DRMCC, enseignant à l'international (Chine, Etats- Unis...) - estime que les menaces criminelles concernent aujourd’hui prioritairement les sphères économique et financière. Et donc l'entreprise.
Bonne lecture, et une nouvelle fois, bonne année 2014 à tous !
Bruno Racouchot
COMES COMMUNICATION
tel : +33 (0)1 47 09 36 99 / mob : +33 (0)6 10 84 35 15
courriel : bruno@comes-communication.com
site : www.comes-communication.com
et www.www.communicationetinfluence.fr
00:05 Publié dans Actualité, criminologie, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : xavier raufer, actualité, france, événement, criminalité, criminologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 janvier 2014
Lucien Cerise: Big Brother
00:07 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, lyon, france, big brother, lucien cerise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet

Ex: http://www.polemia.com
L’affaire Dieudonné : l’arbre qui cache la forêt de l’offensive contre Internet
« Car, si personne ne bouge, c’est la pensée (…) qui sera étouffée ».
« Il y a un moment où […] il est du devoir de la parole publique de dire. Valls l’a fait, Valls a eu raison. Il n’y a rien de commun, rien, entre le travail d’un humoriste dont la liberté d’expression et donc de provocation est effectivement sacrée, et l’entreprise d’un agitateur néonazi qui fait ouvertement campagne sur des thèmes qui ne sont pas des opinions mais des délits. »

(**) Souligné par nous
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dieudonné, affaire dieudonné, france, liberté d'expression, liberté d'opinion, censure, dictature, répression, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 janvier 2014
2014 : année de la quenelle?

2014 : année de la quenelle?
Le phénomène Dieudonné : le comique qui fait peur au système.
Jean Ansar
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, quenelle, dieudonné, répression, état policier, liberté, liberté d'opinion, liberté d'expression, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quenelle gratinée !...
Quenelle gratinée !...
par Michel Drac & Maurice Gendre
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue de Michel Drac et de Maurice Gendre, cueilli sur Scriptoblog et consacrée à ce que l'affaire Dieudonné révèle de la réalité du système...

Quenelle gratinée !
Nous ne sonderons pas les cœurs et les reins. Quand un humoriste utilise la technique de la provocation, il n’est jamais possible de déterminer le fond de sa pensée en fonction de ses propos.
Pierre Desproges était-il antisémite quand il entamait un sketch par ces mots : « on m’a dit que des juifs se sont glissés dans la salle » ? Dieudonné l’est-il quand il lance, avec un sourire malicieux : « Des juifs ou des nazis, je ne sais pas qui a commencé » ? Allez savoir. Mais là n’est de toute façon pas notre propos. En elle-même, la risible « affaire de la quenelle » n’a aucune importance. Tout au plus peut-on la voir comme la mise en évidence d’un ras-le-bol des jeunes générations, ras-le-bol qui menace de dégénérer en une vaste crise de nerfs collective.
Le danger représenté par les « quenellistes » pour nos compatriotes juifs nous paraît tout à fait insignifiant. Pourquoi nous préoccuper de telles questions, à l’heure où la France va épouvantablement mal ? Nous avons autre chose à faire.En revanche, ce qui mérite d’être analysé, c’est le véritable délire qui semble avoir saisi la classe médiatico-politique. Le comique fait normalement partie du politique, mais comme une fonction annexe et secondaire et cathartique. Aristophane était certes un personnage politique à Athènes, mais il ne déterminait pas l’agenda d’Alcibiade ; c’est lui qui commentait l’action d’Alcibiade, et non l’inverse. Chez nous, au contraire, c’est désormais le « premier flic de France » qui se pose en s’opposant à… un trublion. Plus grave, la dérive en question laisse en tout cas penser que les classes dirigeantes entrent actuellement dans les logiques de la violence d’Etat. Quelques constats très simples suffisent à tirer le signal d’alarme : il se pourrait que la grotesque affaire de la quenelle, venant après les arrestations arbitraires des opposants au mariage pour tous, après la détention de Nicolas Bernard-Buss, après la rocambolesque affaire Varg Vikernes, soit, aussi, un ballon d’essai en vue de faire basculer la vie politique de notre pays vers le modèle peu enviable des Etats totalitaires. On pense tout de suite, dans la situation actuelle, à la dictature hypocrite des années Brejnev-Honecker. Ainsi, dans une des premières scènes du film « La vie des autres », qui se déroule en RDA peu avant la chute du Mur, le scénario incluait un bref résumé de la condition de l’artiste dans un système oppressif. Où l’on voyait un auteur demander à un ponte du Parti que l’on lève l’interdiction professionnelle (« Berufsverbot ») infligée à un metteur en scène accusé de dissidence. A quoi l’homme du Parti répondait que de telles méthodes n’existaient pas au paradis du socialisme réel, et qu’il fallait donc « choisir ses mots avec plus de prudence ». Simple constat : quand Manuel Valls annonce qu’il cherche par tous les moyens d’interdire Dieudonné de se produire, il revendique une attitude discriminatoire que même les apparatchiks de la RDA n’osaient pas assumer. C'est-à-dire que l’injonction non discutable de « lutte contre l’antisémitisme » permet en France aujourd’hui non seulement d’entrer dans les logiques de la Stasi, mais en outre de le faire avec une impudence que le subtil Markus Wolf aurait désapprouvée.
Toujours Manuel Valls : nous avons désormais un ministre de l’Intérieur qui appelle à déclencher des troubles à l’ordre public pour pouvoir justifier une mesure sécuritaire. A l’origine de cette démarche provocatrice, il y a le garde-frontière Arno Klarsfeld, qui dans une remarquable prise de position tout à fait révélatrice à tous points de vue, a constaté benoîtement que si personne ne manifestait devant le théâtre de la Main d’Or, il n’y aurait pas de trouble à l’ordre public et le ministre de l’Intérieur ne pourrait donc pas sévir. Que maître Klarsfeld appelle à susciter des troubles mérite d’être relevé, mais qu’un ministre de l’Intérieur en exercice lui emboîte le pas, voilà qui doit sans doute encore davantage être souligné. Simple constat : pour enclencher le processus de « mise au pas » qu’ils appelaient de leurs vœux en 1933, les dirigeants du parti nazi organisèrent l’incendie du Reichstag. Cette technique du pompier pyromane est exactement celle proposée par le brillant Arno Klarsfeld, et apparemment validée par le locataire de la place Beauvau.
Passons à autre chose. L’article 58 du code pénal soviétique de 1926 incluait plusieurs dispositions fascinantes. Cet article assimilait au banditisme toutes les activités réputées « contre-révolutionnaires », ce qui permit d’une part de ne pas mentionner l’existence de délits politiques en URSS, d’autre part d’y inclure des faits que dans n’importe quel autre pays, on n’aurait même pas osé qualifier de simples contraventions. Soljenitsyne mentionne, dans « L’archipel du Goulag », un certain nombre de cas où des individus, voire des segments entiers de la population, furent condamnés au nom de leur participation fantasmagorique a posteriori à des activités antisoviétiques. Exemple parmi d’autres, dans la foulée de la conquête de l’Europe de l’Est par l’Armée rouge en 1945, le NKVD arrêta des personnes n’ayant jamais vécu en Russie, au motif qu’elles auraient participé à la guerre civile russe en tant que Russes. C’est que dans le système d’interprétation indéfiniment extensible propre au code pénal soviétique de 1926, et particulièrement dans le cadre de l’article 58, d’une part « toute action tendant à l’affaiblissement du pouvoir » était réputée « contre-révolutionnaire », donc assimilable au banditisme, et d’autre part il était admis que dans les territoires devenus soviétiques en 1945, la loi soviétique s’appliquerait intégralement de façon rétroactive. Encore plus fort, il suffisait qu’un des nouveaux citoyens de l’URSS soit jugé comme ayant eu potentiellement l’intention de prendre jadis les armes contre sa nouvelle patrie pour qu’on l’assimilât automatiquement aux « brigands antisoviétiques » de la guerre civile. Pour rappel, Christiane Taubira, dans l’affaire de la quenelle, a soutenu que l’on pouvait se rendre « complice après coup de crime contre l’humanité ». Ce qui, manifestement, dans son esprit, impliquait la complicité de Dieudonné dans les méfaits nazis des années 40, et plus particulièrement dans la déportation des juifs d’Europe. On voit bien que la logique indéfiniment extensible du code pénal soviétique de 1926 est ici à l’œuvre, au nom il est vrai d’une autre idéologie et dans un cadre politique différent.
Quant à Christophe Barbier, nous lui saurons gré de nous éviter d’avoir à chercher des références passées, puisqu’il a publiquement soutenu qu’au nom de la défense de la démocratie, il fallait « réguler » Internet pour que Dieudonné n’y sévisse pas, et que, dixit, « les Chinois y arrivent bien ». Ici, il n’est même pas nécessaire de commenter.
En conclusion, et encore une fois sans entrer dans un débat sur l’antisémitisme supposé de monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala, nous ne pouvons que dresser les quelques constats que nous venons d’énoncer, et en déduire qu’il faut aujourd’hui que tous les citoyens lucides et raisonnables soutiennent cet artiste sans tergiverser.
Non qu’il faille nécessairement sacraliser la parole d’un comique, non qu’il faille obligatoirement apprécier un humour qu’on pourra éventuellement juger de mauvais goût, mais parce qu’il s’agit de refuser des logiques tyranniques. Le pouvoir est actuellement dans l’impasse. Le chômage explose alors que le contexte macro-économique menace de se dégrader encore, l’insécurité augmente, la diplomatie française se ridiculise, et la crise de l’Union Européenne et de la zone euro approche manifestement d’un point de rupture. Dans ces conditions, il est logique que ce pouvoir dans l’impasse soit tenté de créer des diversions et des écrans de fumée, voire de passer d’un régime de manipulation des masses à un système d’oppression ouverte.
Alors pour bien faire comprendre que nous ne nous laisserons pas faire : QUENELLE !
Michel Drac & Maurice Gendre (Scriptoblog, janvier 2014)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liberté d'expression, liberté d'opinion, tyrannie, censure, etat policier, terrorisme intellectuel, dieudonné, quenelle, france, europe, affaires européennes, répression |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 janvier 2014
L'engagement par l'enracinement!
10:52 Publié dans Actualité, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, france, événement, enracinement, engagement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les tabous de la gauche radicale
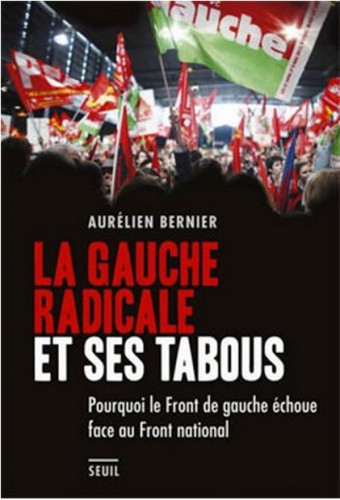
Les tabous de la gauche radicale
Le livre qu’Aurélien Bernier vient de publier aux éditions du Seuil, La gauche radicale et ses tabous, est un livre qui a une place importante dans le débat qui s’annonce sur les élections européennes de ce printemps 2014. Ce livre s’inscrit par ailleurs à la fois dans un courant d’idées, celles qui sont exprimées par une « gauche de la gauche » qui se réclame de l’idée nationale, et dans une œuvre personnelle. Aurélien Bernier a déjà publié Comment la mondialisation a tué l’écologie en 2012, livre important par son analyse sur l’interaction du « mondial » avec le « national » et le « local », et surtout Désobéissons à l’Union européenne (aux Éditions des Mille et Une Nuits). Ce dernier livre a pu passer pour une sorte de bréviaire des militants du Front de Gauche. Il a aussi publié en 2008 Le Climat, Otage De La Finance – Ou Comment Le Marché Boursicote Avec Les “Droits À Polluer” toujours aux Éditions des Mille et Une Nuits. Son nouvel ouvrage s’inscrit donc dans cette double trajectoire et pose des questions qui seront fondamentales lors des élections européennes.
Une question décisive
La première, celle qui domine toutes les autres, peut se résumer ainsi : pourquoi en France le Front national explose-t-il au niveau électoral alors que le Front de Gauche stagne ? Il note, d’ailleurs, que ceci n’est pas propre à la France, et se retrouve dans un certain nombre de pays Européens. La crise, qui aurait dû fournir le terreau rêvé au développement des forces de la gauche réelle, car il n’est plus possible d’appeler le « parti socialiste » un parti de gauche (même si des militants de gauche peuvent encore s’y perdre), favorise plus des partis soit venus de l’extrême droite, soit populiste (on pense au M5S de Beppe Grillo en Italie). Dans les réponses qui sont fournies dans le livre, deux me semblent fondamentalement juste : la vision d’un « anti-fascisme » qui confond les genres et les époques et empêche de raisonner et, surtout, la négation de ce que représente le sentiment national. Je l’ai dit publiquement à un journaliste du Monde il y a de cela plusieurs années, paraphrasant Lénine : la haine de la Nation est l’internationalisme des imbéciles. En un sens, tout est dit. L’obsession de « revivre les années trente » pousse un certain nombre d’esprits mal avisés à refuser de dire publiquement des choses qu’ils pensent pourtant de peur d’être assimilés au Front national, parti qu’ils assimilent – très à tort d’ailleurs – au NSDAP. Ceci les conduit, par étapes successives à rejeter l’idée de Nation au prétexte qu’elle pourrait donner naissance au nationalisme. On se demande alors pourquoi ces braves gens prennent encore le train (le train fut l’un des éléments cruciaux du génocide commis par les Nazis) ou l’avion, qui fut utilisé pour lancer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Bref, on peut s’étonner de cette prévention devant ce qui est pourtant une réalité comme les trains et les avions. À moins que le confort personnel ne prime, bien sûr, sur la cohérence et la logique du raisonnement…Il ne faut pas se tromper d’époque ! Le raisonnement d’Aurélien Bernier est ici clair et parfaitement convaincant.
Le livre est organisé autour d’une introduction, réellement passionnante et qui pose justement les principales questions, et de deux parties qui traitent d’une part de l’historique de la montée électorale du Front national (1984-2012) et de la crise de la gauche radicale, et d’autre part de ce que l’auteur appelle les « trois tabous » de la gauche, soit le tabou protectionniste, le tabou européen et le tabou de la souveraineté nationale et populaire. Il y a là une progression de l’instrument (le protectionnisme) vers une notion fondamentale (la Nation). Il conclut alors sur les nouvelles coupures politiques, ce qu’il appelle le « néo-réformisme » et les « néo-révolutionnaires » et fait de la question des institutions européennes (l’UE) l’un des points clefs de ces nouvelles coupures. Cet ouvrage s’achève sur deux annexes, l’une consacrée à la « chronique d’un renoncement » qui porte sur une analyse des positions du PCF de 1997 à 1999, et l’autre consacrée à l’analyse des résultats électoraux comparés du Front national et de la gauche radicale (et désormais seule gauche réelle en France). La seconde annexe est cependant de loin la plus intéressante, car elle montre bien l’évolution de ces résultats, et comment le vote pour le Front national est en train de perdre sa dimension de protestation pure et devient, progressivement, un vote d’adhésion. Mais il y manque des cartes pour parfaire cette démonstration, car le point frappant dans l’évolution des résultats électoraux du Front national est leur évolution géographique. Il faut ainsi noter le recoupement avec les régions dévastées par le chômage[1]. La première annexe est elle aussi intéressante, mais elle est bien trop descriptive. Elle manque en réalité son sujet : comment le PCF, un parti qui n’a jamais fait une analyse de fond du stalinisme et du soviétisme, s’est-il rallié à l’européisme. Aurélien Bernier laisse entendre que ce ralliement a été largement opportuniste, mais rien n’est moins sûr. Le lien consubstantiel du PCF avec une idéologie totalisante favorisait ce ralliement à une autre idéologie totalisante, car l’européisme, il faut le dire haut et fort, constitue une idéologie totalisante qui peut donner naissance à des pratiques totalitaires. De ce point de vue, certaines des analyses faites par les auteurs du livre dirigé par Cédric Durand, En finir avec l’Europe, livre dont on a rendu compte sur ce carnet[2], sont autrement plus éclairantes. Penser qu’il y eut un « bon » PCF avant 1997 et un « mauvais » après 1999 est ainsi profondément trompeur. C’est oublier l’effet de repoussoir exercé par le PCF sous la direction de Georges Marchais sur une grande partie de la gauche, la poussant dans des bras d’un socialisme douteux. C’est oublier que l’enfermement idéologique, la stérilité des débats intellectuels, ont largement préparé le terrain au basculement idéologique du stalinisme vers l’européisme. L’incapacité, et même il faut le dire le refus obstiné, du PCF de procéder à une analyse réelle du soviétisme et du stalinisme dès les années 1980, et même les années 1970, ont sonné son glas comme parti de masse.
Les origines du néo-libéralisme
Ceci nous amène aux incomplétudes et erreurs qui peuvent se trouver dans cet ouvrage. Les moins importantes sont des erreurs qui sont le fait d’une méconnaissance de certains points. L’image d’un Hayek « inspirateur » de l’Union européenne est totalement fausse. On trouve d’ailleurs de nombreux Hayekiens dans les opposants, que ce soit à l’UE ou à l’Europe. De même, le « néo-libéralisme », n’est pas d’inspiration hayekienne, mais une évolution de la pensée néoclassique après le tournant des anticipations rationnelles, sous l’influence de trois auteurs, Lucas[3], Fama[4] et Sargent[5]. En fait, l’UE est bien plus néo-libérale (en particulier dans le domaine monétaire et financier) qu’elle n’est dans la continuité de Hayek[6]. Il est par contre très juste d’insister sur la nature profondément néo-libérale de l’UE, une nature qui ne se laissera pas amender en profondeur sans des ruptures institutionnelles fortes. De ce point de vue, on partage entièrement l’analyse d’Aurélien Bernier dans son ouvrage.
De même, dans le chapitre sur le « tabou du protectionnisme », on peut s’étonner de ce que le débat en dehors du Front de Gauche, ou de la mouvance Trotskyste, ne soit qu’a peine évoqué. Avec 11% des suffrages aux dernières élections présidentielles, le Front de Gauche est loin de représenter la société française. Le rôle d’Arnaud Montebourg dans ce débat n’est même pas évoqué. Je ne suis pas sans savoir, suite aux polémiques qu’ont déclenché mon ouvrage La Démondialisation[7] au sein de l’Extrême-gauche, que cette dernière peut être bornée et d’une rare mauvaise foi. Mais, j’ai toujours considéré ses critiques comme marginale et je suis bien plus attentif à la progression des idées protectionnistes dans l’ensemble de la société française. Sur ce point, le lecteur eut trouvé utile une réflexion sur les diverses couches et catégories du capitalisme français, en fonction de leur dépendance plus ou moins grande par rapport au marché intérieur ou aux marchés d’exportation.
L’analyse manquante de la nature du Front national
Ces critiques et remarques sont mineures. Elles n’enlèvent rien à l’intérêt ni à l’importance du livre. Par contre, il y a un manque dans l’ouvrage qui déséquilibre ce dernier et lui enlève une partie de la force de conviction qu’il pourrait avoir : c’est une analyse de l’évolution du Front national. Non pas une analyse des résultats électoraux. Celle-ci est faite, comme on a eu l’occasion de le montrer plus haut. Mais une véritable analyse de la nature sociale et idéologique du Front national, analyse qui – de concert avec celle des tabous de la gauche réelle – est seule capable d’apporter une réponse à la question sur laquelle s’ouvre ce livre. À plusieurs reprises Aurélien Bernier emploie l’expression « national-socialiste » pour désigner la nouvelle ligne du Front national[8]. Je le dis tout net, cette reductio ad Hitlerum de Marine le Pen est inutile, elle désarme la véritable critique, et elle est donc stupide du point de vue qu’adopte Aurélien Bernier par ailleurs dans son ouvrage, soit une critique de la posture anti-fasciste. Cela introduit même une redoutable incohérence dans son livre. La dialectique entre la nature sociale du Front national, son idéologie et son discours, doit donc être étudiée. Un parti qui est en train de s’enraciner dans la classe ouvrière (ou il est désormais le premier de tous les partis), dans les couches les plus populaires est amené à produire un nouveau discours. Ceci va se heurter aux représentations communes d’une partie de l’appareil de ce parti. Il sera intéressant d’analyser à cet égard quelle sera l’idéologie spontanée des jeunes cadres, recrutés depuis 2010/2011 que le Front national entend promouvoir. Les tensions qui peuvent en résulter peuvent faire sombrer le Front national, conduire à une scission, tout comme le faire évoluer vers quelque chose de complètement nouveau. C’est bien parce que nous ne sommes pas en 1930, point que l’on partage entièrement avec Aurélien Bernier, que nous ne pouvons pas savoir vers quoi va évoluer le Front national. Mais, ce qui est sur, c’est que ce n’est pas dans la passé que nous trouverons la réponse à cette question.
Le problème de la souveraineté
Reste un problème ouvert : le rôle de la souveraineté nationale. Aurélien Bernier a, sur ce point, tendance à ne voir dans cette notion que le produit de la Révolution de 1789[9]. Ceci provient du fait qu’il n’a pas de théorie de l’origine des institutions. Il est typique que le chapitre qu’il consacre à ce problème soit celui qui tienne le moins bien ses promesses. On s’attendait à une réflexion sur l’origine des préventions d’une partie de la gauche vis-à-vis de la notion de souveraineté nationale. On ne trouve qu’une analyse des plus plates des discours instrumentaux. Pourtant, cette question est fondamentale. D’une part parce que sans souveraineté il n’y a pas de légitimité, et que la légitimité prime sur la légalité (point important dans notre relation avec l’Union européenne). C’est la souveraineté qui, dans les situations d’exception, fonde le droit et non l’inverse. Ensuite, parce que la création du cadre national, non pas tant du cadre géographique mais en tant que cadre politique, est bien antérieure à 1789. J’ai d’ailleurs eu sur ce point un débat animé avec Alexis Corbières du Front de Gauche. On ne peut comprendre la double menace constamment à l’œuvre contre la Nation à la fois de l’extérieur et de l’intérieur si on oublie que lors de sa constitution l’État-Nation s’est affirmé à la fois contre des micro-États (les seigneuries) et contre un pouvoir trans-national, celui de la Papauté. De ce point de vue, les cinquante années qui précédent la « Guerre de 100 ans » constituent l’entrée dans la modernité de la Nation française. De même, le compromis auquel on arrive à la fin des Guerres de Religion, compromis dont la nature réelle est donnée par l’œuvre posthume de Jean Bodin, l’Heptaplomeres, est fondateur de nos principes actuels de démocratie laïque. À cet égard, l’attaque contre le souverainisme d’un Jean-Pierre Chevènement[10] (terme que par ailleurs ce dernier récuse) est non seulement absurde mais ici encore stupide intellectuellement et politiquement. Le souverainisme est la base de la démocratie.
Il est dommage que ces erreurs et ces manques retirent de la force à un ouvrage important dans cette bataille qui s’annonce désormais capitale, celle des élections européennes du printemps 2014. Car, ce livre pose des questions clefs et devra donc être débattu.
[1] Voir par exemple « Deux Cartes », note publiée sur RussEurope, 30 décembre 2013, http://russeurope.hypotheses.org/1880
[2] Voir, « Europe : un livre, un sondage », note publiée sur RussEurope, 16 mai 2013, http://russeurope.hypotheses.org/1237
[3] Lucas, R.E., Studies in Business-Cycle Theory, Cambridge (Mass.): MIT Press, 1981. Idem, avec Sargent T.J, Rational Expectations and Econometric Practice, vol.1, 1981, 5th printing, Minneapolis: University of Minnesota Press.
[4] Fama, E., Eugène Fama, « The behavior of stock Market Prices », Journal of Business, Vol. 38, n°1, pp. 34-105, 1965. Fama, Eugene F. (September/October 1965). “Random Walks In Stock Market Prices”. Financial Analysts Journal Vol. 21 (N°5), pp. 55–59.
[5] Sargent, T.J., « Estimation of dynamic labor demand schedules under rational expectations », Journal of Political Economy, 86, p. 1009-1044, 1978.
[6] Sapir J., Les Trous Noirs de la science Économique, Albin Michel, Paris, 2000.
[7] Sapir, J., La Démondialisation, Paris, Le Seuil, 2011.
[8] Bernier A., La Gauche radicale et ses tabous, Le Seuil, Paris, 2014, p. 16.
[9] Bernier A., Op.cit, p. 18.
[10] Bernier A., Op.cit., p. 130.
00:05 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : idéologie, gauche, france, gauches françaises, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 05 janvier 2014
L’occupation de la Ruhr en 1923

Matthias HELLNER:
L’occupation de la Ruhr en 1923
Lorsque les Français sont entrés dans la Ruhr, les ouvriers ont déclenché la résistance passive et l’inflation a pris des proportions calamiteuses
En janvier 1923, les soldats français et belges occupent l’ensemble de la région de la Ruhr. Une vague d’indignation secoue alors toutes les couches de la population dans le Reich vaincu. Le Chancelier Cuno, en poste depuis le 22 novembre 1922, déclare qu’il faut organiser la résistance passive contre l’occupation. En France toutefois, les esprits se divisent pour juger l’entrée des troupes en territoire allemand, entrée justifiée par le retard d’une livraison de bois imposée par les clauses de réparation. Les socialistes tentent de démontrer les dangers d’une occupation. Clémenceau s’y opposait et le Maréchal Foch parlait d’un “terrible nid de guêpes” où la France avait mis la main.
Par l’appel à la résistance passive, toute la vie économique de la région occupée fut paralysée. Les hauts fourneaux furent éteints et les mines fermées. Les cheminots se mirent en grève et les fonctionnaires allemands s’en tinrent à la convention prise, d’éviter tous contacts avec les autorités occupantes. Pour transporter les minerais et le charbon de la Ruhr vers la France, des milliers de techniciens et de cheminots furent mobilisés pour travailler dans la région occupée. Mais dès que les transports se remirent à rouler, des vétérans allemands, dont d’anciens combattants des corps francs comme Heinz Oskar Hauenstein et Albert Leo Schlageter, passèrent à la résistance active et organisèrent des actions de sabotage. Ils firent sauter des ponts, des lignes de chemin de fer et des canaux pour empêcher le transport vers l’étranger des biens économiques allemands.
Les autorités occupantes réagirent avec dureté. La région occupée fut complètement verrouillée et la police allemande désarmée. Krupp et d’autres industriels furent condamnés à quinze ans de prison. Partout des confrontations sanglantes eurent lieu. En mars, quatorze ouvriers de chez Krupp furent abattus; d’innombrables citoyens furent arrêtés ou expulsés. Lorsque les Français arrêtèrent Schlageter suite à une trahison, alors qu’il venait de faire sauter un pont près de Calkum, tous les recours en grâce furent inutiles, les Français voulant faire un exemple. L’officier de la Grande Guerre, âgé de 28 ans, fut fusillé le 26 mai. La résistance se poursuivit néanmoins sans discontinuer.
 Fin mai, le parti communiste tente un coup de force et les soulèvements armés qu’il téléguidait furent anéantis par des volontaires armés. Au même moment, les attentats contre les occupants se multipliaient. Ainsi, le 10 juin à Dortmund, deux officiers français sont abattus en pleine rue. La réaction des Français a coûté la vie à sept civils.
Fin mai, le parti communiste tente un coup de force et les soulèvements armés qu’il téléguidait furent anéantis par des volontaires armés. Au même moment, les attentats contre les occupants se multipliaient. Ainsi, le 10 juin à Dortmund, deux officiers français sont abattus en pleine rue. La réaction des Français a coûté la vie à sept civils.
Les tentatives françaises de détacher des régions rhénanes du Reich avec l’aide de mouvements séparatistes ne connurent aucun succès. Des attentats perpétrés contre des chefs séparatistes et la résistance de toute la population ruinèrent ces tentatives. Le 26 septembre, Stresemann, qui, le 13 août, avait remplacé Cuno au poste de Chancelier, déclare que la résistance passive doit se terminer. A ce moment-là, 132 Allemands avaient été tués; onze d’entre eux avaient été condamnés à mort mais un seul avait été exécuté. 150.000 personnes avaient été expulsées de la région; d’innombrables autres avaient écopé d’amendes ou avaient subi des peines de prison.
La République de Weimar était dans un état de désolation épouvantable. Non seulement elle avait dû renoncer au poids économique de la région de la Ruhr mais elle avait dû aussi payer pour entretenir la population paralysée par la résistance passive ordonnée par Cuno. L’inflation galopante ne pouvait plus être arrêtée. Le 1 juillet un dollar américain coûtait déjà 160.000 mark; le 1 août, le dollar valait 1.100.000 mark; le 1 novembre 130.000.000.000 mark et le 30 novembre 4.200.000.000.000 mark!
Pour stabiliser l’état de la République, il a fallu procéder à une réforme monétaire et, simultanément, l’Allemagne accepte en août 1924 le Plan Dawes lors de la Conférence de Londres, plan qui réglait le paiement des réparations sur des bases nouvelles. En juillet et en août 1925, les Français évacuent finalement une grande partie des régions occupées, sous pression de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. L’aventure de la Ruhr était terminée.
Matthias HELLNER.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, http://www.zurzeit.at , n°25/2013).
00:06 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, france, europe, première guerre mondiale, traité de versailles, ruhr, occupation de la ruhr, ruhrgebiet, république de weimar, weimar, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 décembre 2013
RCA: la France est bien responsable...
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, france, afrique, affaires africaines, rca, république centre-africaine, françafrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Mali : un an après l’opération Serval
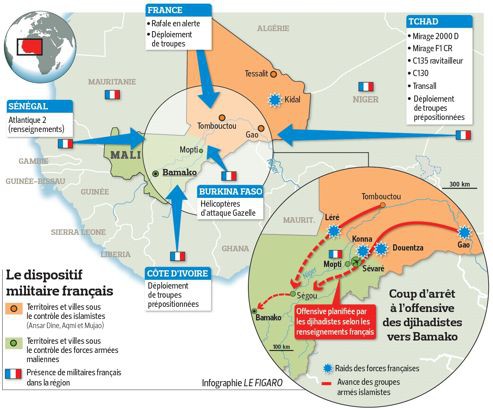
Mali : un an après l’opération Serval
La France entre l’enclume sudiste et le marteau nordiste
Bernard Lugan*
Ex: http://metamag.fr
Le 27 novembre, et pour la première fois depuis le début de l’opération Serval, une manifestation anti-française s’est déroulée au Mali, à Bamako, aux cris de « A bas la France ». Ces Maliens bien peu « reconnaissants » de ce qui a été fait pour eux font à la France un reproche de fond : interdire à leur armée de se repositionner à Kidal, au cœur du pays touareg. Or, durant la campagne de l’Azawad, notamment lors des combats dans les Iforas, les forces françaises furent renseignées par les Touareg du MNLA contre la promesse de ne pas laisser l’armée malienne se repositionner à Kidal…
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, françafrique, opération serval, mali, france, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 décembre 2013
Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste
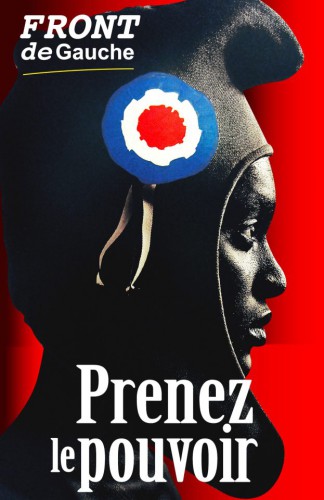 Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste
Le « rapport sur l’Intégration » : texte raciste
Guillaume Faye
Ex: http://www.gfaye.com
Remis au Premier ministre à sa demande, ce rapport effarant, rédigé en novlangue par des Trissotins, publié en ligne par Matignon et qui a créé le scandale est en fait inspiré des idées du groupe de pression et de ”réflexion” gauchiste chic lié au PS Terra Nova. L’objectif est la destruction pure et simple de l’identité française. Il vise à substituer à l’assimilation et à l’intégration une forme de communautarisme où les Français de souche seraient objectivement infériorisés, sommés de s’adapter aux mœurs des nouveaux arrivants, et où il faudrait « assumer la dimension arabe-orientale de la France ».
Inutile d’énumérer les axes politiques proposés par ce rapport ethnomasochiste et culpabiliste qui vise non seulement à défranciser, déseuropéaniser la société mais à accentuer encore la pression migratoire en instaurant une véritable préférence étrangère.
Il est plus intéressant de s’attarder sur deux passages qui relèvent du sectarisme de la police de la pensée de gauche et de ce racisme implicite si souvent observé dans la vulgate antiraciste. Tout d’abord, il est recommandé d’interdire et de sanctionner judiciairement, notamment dans les médias, toute mention (« description stigmatisante ») de l’origine des personnes, notamment en cas de délit (1) (« nationalité, origine, couleur de peau, religion, culture… »). Cette interdiction est étendue aux « partis politiques et institutions publiques » dans bien d’autres circonstances.
Admirons la contradiction : l’origine ethno-culturelle est niée mais en même temps la France doit devenir « arabe-orientale ». Mais implicitement, le fait d’être qualifié par son nom et son prénom d’origine africaine ou arabe, par exemple, serait subrepticement une insulte. Inconsciemment, les auteurs (vieux gauchistes) du rapport considèrent que de dire à/de quelqu’un qu’il est ”Arabe” est une « stigmatisation », un « délit de harcèlement racial ». Or, ne pas mentionner l’origine des gens, par pseudo-respect, c’est dévaloriser cette origine. On nage dans une contradiction totale, la bêtise raciste/antiraciste de cette gauche à la fois gouvernementale, soixante-huitarde et intellectuellement à gaz pauvre. (2)
Le second passage fait allusion à la ”race blanche”, alors qu’officiellement les races n’existent pas. Il est en effet proposé de ne plus se référer dans l’enseignement de l’histoire à « des figures incarnées qui demeurent très largement des grands hommes, mâles, blancs et hétérosexuels ». (3) Évident racisme anti-Blancs et aversion contre les hétérosexuels de la part de personnes qui sont elles-mêmes majoritairement des Blancs hétérosexuels. Ça relève de la psychiatrie – ou de la psychanalyse.
Cette gauche antiraciste est complètement obsédée par l’idée de ”race”, comme les puritains étaient obsédés par l’idée de sexe. Le paradigme racial est obsessionnel dans la gauche ”antiraciste”.
Une telle idéologie à la fois xénophile, pétrie de bêtise et/ou de mauvaises intentions, est la porte ouverte à la guerre civile ethnique, lot endémique du Maghreb et du Proche-Orient arabe, et de toute société hétérogène et pluri-ethnique.
Mais hélas, ce rapport tire en réalité la conclusion dramatique, cynique et souriante de quarante ans d’immigration incontrôlée, au terme de laquelle s’opère un bouleversement démographique, où toute ”intégration” ou ”assimilation” de minorités qui n’en sont plus est devenue une chimère et où le petit peuple de souche est prié par ses élites grasses et protégées (”socialistes”) de se plier à la loi des colonisateurs présentés comme des victimes, est sommé de se taire et de devenir Invisible. Devant l’histoire, les politiciens, parfaitement antidémocrates et antirépublicains, responsables de ce fait, devront répondre d’une tragédie annoncée.
Notes:
(1) C’est implicitement reconnaître l’origine immigrée très majoritaire de la criminalité.
(2) La pensée de gauche, intellectualiste et déconnectée du réel, héritière inconsciente en fait de l’idéalisme platonicien (auquel s’oppose le réalisme aristotélicien) souffre moins de bêtise que de pathologie, d’origine psychologique. Vouloir construire un méta-monde contre la réalité, une utopie, c’est à dire, étymologiquement, un lieu qui n’existe nulle part, un rêve.
(3) Il faudra donc trouver dans les figures de l’histoire de France des personnes de couleur, féminines, bisexuelles ou homosexuelles ? Vous en connaissez ?
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, france, europe, affaires européennes, racisme, intégration, société multiculturelle, multiculturalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 25 décembre 2013
L’État PS et la tentation totalitaire

L’État PS et la tentation totalitaire. Comment empêcher l’alternance ?
par Guillaume Faye
Ex: http://www.gfaye.com
Dans l’effarant rapport sur l’Intégration remis à Matignon et publié sur son site (voir le précédent article), on note la préconisation de mesures coercitives contre l’affirmation de l’identité française et l’instauration d’une police de la pensée et de l’expression. Ce rapport reflète la position de l’État PS. Dans la répression policière disproportionnée (avec incarcérations illégales et rapports de police truqués) de la ”Manif pour tous” et de l’inoffensif mouvement des ”Veilleurs”, l’État PS a montré le bout de son nez et donné un avant-goût de ses tentations totalitaires. En réalité, conformément à la tradition sectaire de l’extrême-gauche (qui domine idéologiquement le PS), la ”droite” n’est pas légitime car elle représente le Mal (1). Eux, dans leur bonne conscience, illustrent le Bien et la Justice et sont donc seuls légitimes pour exercer le pouvoir.
Se mêlent, comme toujours, à ces grands sentiments de moralisme fanatique, de bas calculs électoralistes à courte vue. Le personnel politicien de gauche, cohorte d’élus et d’apparatchiks, avec ses auxiliaires – innombrables associations subventionnées et intellectuels rémunérés – veut conserver ses prébendes. Comment empêcher l’alternance à droite et maintenir au pouvoir l’État PS, malgré son échec patent sur tous les fronts ?
Un coup d’État à la Lénine étant impossible, la seule solution est de transformer le peuple, plus exactement l’électorat. D’où les naturalisations massives et toutes les mesures en faveur des immigrés, de l’islam, de l’accentuation de l’immigration de colonisation (2). Le dernier rapport sur l’Intégration était idéologiquement inspiré par le think tank gauchiste Terra Nova, tête chercheuse de l’État PS, pour envoyer un signal fort aux nouvelles populations. Il ne s’agissait pas d’une gaffe de plus de M. Ayrault. Une opération de communication politique très pensée. Message : l’État PS est le vôtre ; celui de la ”défrancisation”, de l’islamisation tolérée, de l’arabisation et de l’africanisation en douceur. Les musulmans ont voté à une écrasante majorité pour Hollande ; la leçon a été retenue.
Le souci de la ”France” est très secondaire pour ne pas dire inexistant dans l’appareil central ou périphérique du dispositif de l’État PS. Il est animé à la fois par une idéologie idéaliste, intolérante, utopique, bétonnée de bonne conscience (3) et par une avidité pour le pouvoir strictement matérialiste. Cette alchimie était présente dans tous les régimes communistes (et dans la révolution bolchévique, inspirée de 1793 et de la Commune), avec cette différence notable que lesdits régimes évitaient de dissoudre leur propre nation en organisant chez eux une colonisation de peuplement.
Le plus inquiétant, c’est que cette stratégie de l’État PS peut réussir. Pour des raisons démographiques et migratoires implacables (voir les analyses de Mme Tribalat), l’État PS compte sur un basculement progressif et arithmétique de l’électorat pour se maintenir au pouvoir. C’est pourquoi, avant les prochaines échéances électorales, il multiplie (et va multiplier) les mesures immigrationnistes et islamophiles les plus diverses. Il estime (marketing politique), selon les analyses de Terra Nova, qu’il vaut mieux créer un nouvel électorat allogène que de séduire un électorat populaire de souche en proie à une fuite d’eau. (4)
Le problème, c’est que cette finaude stratégie n’est qu’une tactique. (5) Il y a un risque de guerre civile ethnique au bout de ces mauvais calculs, d’autant plus que l’État PS, s’il réussit à se maintenir au pouvoir dans son projet anti-alternance devra affronter une crise sociale gravissime du fait de sa politique économique qui va dans le mur. Effet démultiplicateur. Il va y avoir du sport. Remarquez, d’un point de vue dialectique, c’est peut-être intéressant. Les prochaines années nous réservent des surprises.
Notes:
(1) C’est la racine même de la mentalité totalitaire : la légitimité contre la légalité. Relire Robespierre et Lénine.
(2) L’élargissement de l’accès à l’AME (Aide médicale d’État) pour les clandestins (mesure par ailleurs anticonstitutionnelle car créant une légalisation de l’illégalité, cas unique au monde) ; la baisse drastique des expulsions d’illégaux même après décisions de justice ; la poursuite des régularisations et des naturalisations je vous laisse continuer la litanie.
(3) Idéologie à l’emballage libertaire et tolérant mais au contenu autoritariste et intolérant.
(4) Maîtresse à penser du PS, Terra Nova a recommandé de délaisser les Français de souche des classes populaires au profit des immigrés et de la bourgeoisie bobo-gauche. Cynique marketing politique. (cf. à ce propos ma brochure La nouvelle lutte des classes, Éd. du Lore).
(5) La stratégie vise le long terme et un théâtre d’opération global. La tactique est limitée dans le temps et l’espace. L’État PS confond les deux. Il perdra parce que le rêve est sa loi et qu’il fait entrer le loup dans la bergerie.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politique internationale, france, europe, affaires européennes, socialisme, totalitarisme, tentation totalitaire, françois hollande, état ps, ps, guillaume faye |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 décembre 2013
Cap vers le multiculturalisme...
Cap vers le multiculturalisme...
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Michèle Tribalat, cueilli sur Atlantico et consacré au multiculturalisme rampant, désormais favorisé par les autorités françaises et européennes...
Démographe, Michèle Tribalat a publié ces dernières années Les yeux grands fermés (Denoël, 2010) et Assimilation : la fin du modèle français (Editions du Toucan, 2013), deux essais incisifs sur les choix politiques en matière de politique d'immigration.

Intégration : les 5 rapports qui poussent la France sur la voie du multiculturalisme choisi sans le dire trop haut
Après le rapport Tuot, les rapports remis par cinq commissions (voir ici) chargées, sur des sujets spécifiques, de formuler les pistes de refondation de la politique d’intégration, permettent de se figurer enfin la déclinaison française du multiculturalisme pour lequel l’UE (et donc la France, discrètement) a opté lors du Conseil européen du 19 novembre 2004. Signalons, pour ne plus en reparler, le rapport sur l’habitat rendu illisible par le langage, la syntaxe et l’orthographe.
Le terme multiculturalisme n’est employé qu’une fois sur les 276 pages des cinq rapports, et encore à titre historique et anecdotique. C’est pourtant bien de multiculturalisme dont il s’agit dans ces rapports. Ces rapports nous expliquent que le terme intégration a servi de camouflage à une politique d’assimilation et que le Haut Conseil à l’intégration a été le lieu de ce camouflage. Or, rien n’est plus faux. La tendance républicaine récente, dont on fait grief au HCI, a plutôt contrasté avec d’autres plus anciennes. À sa création, lorsqu’il s’est agi de définir l’intégration, le HCI a en effet opté pour une définition multiculturaliste. L’intégration y est désignée comme "le processus spécifique par lequel il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité". Cette définition, qui fait déjà de la diversité une valeur a priori, anticipait sur celle qui allait être adoptée dans toute l’UE, laquelle insiste elle aussi sur l’idée de processus à double sens. Pour avoir été membre du groupe statistique puis du HCI, je me souviens fort bien que la fermeté républicaine, jugée aujourd’hui synonyme d’intolérance, n’a pas toujours été de mise, comme on fait mine de le croire.
Ce n’est donc pas l’assimilation que ces rapports s’emploient à réfuter, tant l’usage de ce terme comme ses points d’application se sont raréfiés, mais l’intégration. L’idée en a été disqualifiée, nous explique-t-on par son usage à l’égard des descendants d’immigrés et par l’absence d’action à destination de la société dans son ensemble. « Il n’y a pas de spécificité intrinsèque aux populations vues comme “issues de l’immigration” si ce n’est justement que certaines d’entre elles sont vues et traitées comme toujours étrangères ». C’est le regard racialisant, ethnicisant, discriminant etc. de la société d’accueil qui justifie une politique globale visant à transformer ce regard et donc à réformer la partie dite « majoritaire » de cette société. Une incidente est nécessaire sur l’usage récent du qualificatif « majoritaire » dans les écrits scientifiques, notamment ceux de l’Ined, pour nommer ceux qui ne sont, comme le dit l’Insee, « ni immigrés ni enfants d’immigrés ». Sa vertu est de n’attribuer aucune qualité particulière à l’ensemble qu’il désigne et surtout pas l’avantage de l’ancienneté. Insister sur le caractère majoritaire d’une population la renvoie à une position qui ne s’explique que par son nombre, situation qui n’implique aucun ascendant autre que numérique, lequel n’est pas forcément appelé à perdurer. Aucun héritage collectif ne vient teinter l’appellation de « population majoritaire ». Tous les résidents sont équidistants puisqu’il s’agit de reconnaître « toutes les personnes qui résident en France » dans leur diversité, non pas pour la contribution qu’ils pourraient apporter à la société mais « pour ce qu’ils sont et simplement pour leur présence sur le territoire ». Cela suppose « une reconnaissance des personnes dans leur singularité, […] dans le respect des cadres sociétaux minimums communs » et une reconnaissance de la « légitimité des personnes à être ici chez elles, et comme elles sont ou se sentent être, et en conséquence une légitimité des acteurs et des organisations à agir sur les problèmes qui empêchent la normalisation des statuts sociopolitiques et la réalisation d’une égalité effective des droits et de traitement ».
La question que se posait déjà le HCI lorsqu’il avait lancé sa définition de l’intégration, à savoir comment faire tenir ensemble ce conglomérat d’individus et de groupes, les auteurs des rapports se la posent aussi. Le HCI voyait bien se profiler la contestation « du système de valeurs traditionnellement dominant dans notre pays ». Le HCI proposait ce qu’il appelait « le pari de l’intégration » selon lequel la contestation « du cadre global de référence français » serait surmontée par « l’adhésion à un minimum de valeurs communes », tolérance et respect des droits de l’homme. C’est aussi ce que proposent les rapports rendus récemment. Ils invitent les pouvoirs publics à « rompre avec une logique extensive de normalisation », en s’en tenant à un triptyque de valeurs (droits de l’homme, droits de l’enfant, laïcité « inclusive »), lequel peut être transposable à peu près dans toutes les démocraties du monde.
Puisqu’il n’y a ni héritage, ni culture, ni modes de vie à préserver côté « majoritaire », toute l’action politique doit être canalisée vers la lutte pour l’égalité et contre les discriminations de toutes sortes, y compris celles qui figurent dans nos textes de loi actuellement, comme la loi sur le voile à l’école ou l’exclusion des étrangers de la fonction publique. Le mal est si grand et si répandu que cette politique doit être « globale et systémique ». Les majoritaires baignent dans une société imbibée de pensées et attitudes racialisantes qui nécessitent des actions de formation qui leur feront voir la « diversité » sous son vrai jour. L’école est bien évidemment l’institution qui devrait se prêter le mieux à cette rénovation des mentalités, mais pas seulement. Nous sommes tous potentiellement visés : « ensemble des acteurs associatifs, culturels, collectifs, citoyens, acteurs institutionnels et élus ». Il faut ainsi « remettre à plat l’histoire de France » afin d’inscrire « chacun dans une histoire commune ». Pourquoi ne pas constituer un « nouveau “panthéon” pour une histoire plurielle », l’histoire enseignée se référant « à des figures incarnées qui demeurent très largement des “grands hommes” mâles, blancs et hétérosexuels » ? L’idée serait de mettre en place « un groupe de travail national composé notamment d’historiens, d’enseignants, d’élèves et de parents » chargé de « proposer une pluralité concrète de figures historiques […] et de faire des propositions en direction par exemple des éditeurs de manuels, de revues, etc. ». Les activités dites « culturelles » se prêteraient aussi fort bien à cette entreprise de reformatage idéologique. Il faudrait alors valoriser « dans tous les médias des “bonnes pratiques” où les forces vives d’un territoire s’allient pour créer avec les artistes et les habitants des récits locaux qui construisent de nouveaux imaginaires collectifs » déconstruisant ainsi « les clichés, les représentations et peurs de l’autre, inconnu ou étranger ».
Ces rapports empruntent à Bhikhu Parekh qui est tout sauf un multiculturaliste modéré, même au Royaume-Uni, puisqu’il avait proposé de remplacer le mot nation par communauté de communautés, de revisiter l’histoire du Royaume-Uni et, lui aussi, d’en finir avec le mot intégration. Ils s’inspirent aussi beaucoup des multiculturalistes québécois qui, pour se distinguer du multiculturalisme canadien, ont proposé l’interculturalisme québécois. Il faut promouvoir l’interculturel en faisant dialoguer les différentes cultures françaises, en développant les langues de France, le français n’étant que la langue dominante d’un pays plurilingue. « Il faut à la fois banaliser la pluralité des langues et encourager leur réappropriation potentielle par tous les élèves, en tant que véhicules donnant accès à des univers et rapports cognitifs constitutifs d’une pluralité de civilisations, qui font notre richesse, notre histoire et notre culture commune ». On notera la contradiction qu’il y a à demander à des enfants (compris dans « tous les élèves ») de se réapproprier des langues qu’ils n’ont jamais apprises. Ces rapports font également leur les fameux accommodements raisonnables dont les Québécois ne veulent plus guère, sans évidemment prononcer le mot qui fâche. On doit donc s’attendre, s’ils étaient entendus par le gouvernement, à une modification du cadre légal en profondeur pour contraindre aux « compromis normatifs ». C’est probablement sur les mêmes droits que ceux mobilisés au Québec que s’appuierait le nouveau cadre légal – « droit de l’égalité et celui de la liberté de pensée (opinion, religion…) » considérés comme « le socle minimum commun ».
Ce redressement idéologique devrait évidemment toucher le langage puisque « désigner dit-on c’est assigner, c’est stigmatiser ». Seule l’auto-désignation identitaire serait désormais acceptable. Il faut donc reconnaître la différence et en tenir compte plus que jamais sans jamais la nommer. Cela va être difficile. On espère que les formations recommandées pour réformer la société fourniront le glossaire et les exercices appropriés. L’un des rapports recommande de « revisiter tous les registres lexicaux utilisées au sein et par les institutions d’action publique tout comme par les médias et les partis politiques ». On se demande ce qu’il en sera de la recherche. Il prévoit la multiplication de chartes diverses, de recommandations en direction des médias et donc des journalistes et même le « recours à la sanction pour contraindre à la non désignation ». Désigner pourrait être assimilé à un harcèlement racial. On aura intérêt à se tenir à carreau si la rénovation politique annoncée voit le jour.
La connaissance elle-même est un enjeu important. Telle que ces rapports l’envisagent, elle serait à même de faciliter la reconnaissance. Il y faudrait pour cela une « vision actualisée » de l’immigration produite par des « connaissances actualisées ». Par actualisé, il faut entendre une mise au goût du jour. Une manière envisagée pour actualiser la connaissance serait par exemple de consacrer une journée à la commémoration des « apports de toutes les migrations à la société française ». Une autre serait de donner une prime aux documentaires et fictions « favorisant la diversité ». On envisage aussi des « ateliers-débats de philosophie » de la maternelle à la classe de seconde traitant du genre, de la religion, de l’identité, de l’altérité…
Cette nouvelle politique « qui nous pend au nez » si le Premier ministre prend au sérieux les cinq rapports qu’il a lui-même commandés – et pourquoi n’en serait-il pas ainsi puisqu’il a, avec ces rapports, « récidivé » alors qu’il était déjà en possession du rapport Tuot ? – pourrait s’appeler « inclusive » selon les recommandations de ce dernier. « L’inclusion est l’action d’inclure quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de cette action. » Et c’est tout. Une politique inclusive vise donc uniquement à favoriser « l’accès du citoyen aux infrastructures et aux services sociaux, culturels et économiques, de même qu’au pouvoir ». Je suppose qu’il faut entendre, par citoyen, « citoyen potentiel » s’agissant des étrangers, même si, on l’a bien compris, plus rien ne devrait logiquement séparer l’étranger du Français en termes de droits. En plus d’une loi-cadre, chaque rapport a sa petite idée sur le nom des instances à placer auprès du Premier ministre, dont certaines seraient déclinées à l’échelon régional afin de mettre en place cette politique inclusive globale : Conseil de la cohésion sociale, Cour des comptes de l’égalité, Institut national pour le développement social, économique ou culturel des milieux populaires chargé de « mettre fin à l’assignation sociale par héritage ».
Cette politique serait distincte de la gestion des flux migratoires – qui, par souci de cohérence, devra rester bienveillante et respectueuse de la diversité - par le ministère de l’Intérieur, dont la réorganisation (décret du 12 juillet 2013) a déjà supprimé le terme d’intégration. Le SGII (Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration) a été remplacé par la Direction des étrangers en France.
Pour conclure, il est cocasse de constater que les cinq missions mandatées par le Premier ministre qui n’ont que le pluralisme en bout de plume dans leurs écrits ne brillent guère par le pluralisme de leur composition et de leurs conclusions. Comme l’écrivait Kenan Malik dans la revue Prospect de mars 2006, « une des ironies qu’il y a à vivre dans une société plus diverse est que la préservation de cette diversité exige que nous laissions de moins en moins de place à la diversité des opinions. » Jean-Marc Ayrault semble avoir parfaitement intégré ce paradoxe.
Michèle Tribalat (Atlantico, 9 décembre 2013)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multiculturalisme, société multiculturelle, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 décembre 2013
Désarroi de la France neocon
Désarroi de la France neocon
Ex: http://www.dedefensa.org
On sait que Le Grand Journal de Canal Plus (LGJ pour les initiés) est notre meilleure référence pour mesurer la bassesse en cours de cette époque ; car il n’y a “nulle part ailleurs” où les choses sont plus basses qu’en France, à Paris plus précisément, par rapport à ce qu’est la France et ce que devrait être la France.
(En général, le LGJ est intéressant seulement d’une façon indirecte, par antithèse et selon le principe de l’inversion, en montrant avec une sorte de jubilation presque indécente ce qui est détestable et bas dans la France d’aujourd’hui, c’est-à-dire la futilité de l’esprit qui pose au sérieux, le refus d’affronter les vrais symptômes de la Grande Crise d’effondrement du Système, le parisianisme, le côté bouffon qu’a introduit le nouveau présentateur Antoine de Caunes qui est talentueux dans ce domaine, le côté si l’on veut Bouffes parisiennes que nous signalions le 7 novembre 2011 pour le cas US, – mais la chose vaut pour tout le bloc BAO : «[U]ne sorte d’esprit d’autodérision, d’irresponsabilité, de ridicule affiché presque comme une vertu qui serait celle de la dissolution des mœurs civiques et de la psychologie. Jacques Bainville saisit bien cela lorsqu’il décrit la France de l’immédiat avant-1870, plongée dans les “folies Offenbach”, elle-même (la France) symbolisée par le succès qu’on fit à La Grande Duchesse de Gerolstein. [...] L’analogie est dans l’esprit de la situation, certes, et nullement dans la description de la situation elle-même, qui est secondaire dans ce cas...»)

Eh bien, tout pouvant arriver, il se trouve que, jeudi soir, dans l’émission du 5 décembre 2013, une partie était directement intéressante, sans nécessité d’antithèse et d’inversion. Il s’agissait de deux invités, l’ancien ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner dans un gouvernement Sarkozy et le député UMP et ancien secrétaire d’État (sous les ordres de Kouchner), Pierre Lellouche. Au menu : l’intervention française, immédiate suivant le vote de l’ONU, en Centrafrique. Les deux invités sont intervenus, eux, à leur façon ; Lellouche pour faire un cours d’expert presque professoral expliquant la situation, assez argumenté et professionnel, et très difficile à interrompre ; Kouchner tenta bien d’intervenir, sans vraiment beaucoup de succès, lorsque Lellouche semblait devoir reprendre son souffle. (Kouchner, rigolard et réussissant enfin à en placer une, s’adressant à ses interlocuteurs de LGJ devant un Lellouche un peu pincé : «Vous comprenez pourquoi il était difficile de travailler avec lui...»)
Que dirent nos “experts” sur l’essentiel ? “Messieurs, fallait-il intervenir” ? «Il n’y a pas d’alternative» (Lellouche), «Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ? [...] Qu’est-ce qu’on pouvait faire d’autre ?» (Kouchner). D’une certaine façon, personne (nous y compris, certes) ne pourrait vraiment développer une remarque dans un sens contraire, compte tenu des dynamiques en cours, des précédents, des engagements déjà réalisés et toujours en cours, et ainsi de suite selon la logique impérative des choses. Le consensus est l’enfant d’une situation forcée, dont les prémisses remontent à l’intervention française en Libye, où les événements dictent désormais les décisions-sapiens. Cela s’appelle “être piégé”.
Il ressort de tout cela une “posture à-la-française”, absolument paradoxale dans le chef du notaire-chef-de-guerre, le général-Poire, qui devient le seul dirigeant purement neocon du bloc BAO, sous les regards ébahis des derniers neocons survivants de Washington, devenus pro-français à l’insu de leur plein gré. Le nommé Karim, intervenant soi-disant polémique habituel du LGJ, est venu en effet présenter une séquence où l’on voit le sénateur Lindsey Graham faire l’apologie du French leadership au Moyen-Orient et le sénateur McCain “tweeter” “Vive la France” : belle brochette Graham-McCain, il ne manquerait plus qu’un Cheney ou un GW... Lellouche confirme, qui vient juste de rencontrer McCain. (Il n’est pas un débat, Lellouche présent, où l’on annonce quelque prise de position d’un sénateur ou l’autre à Washington, qui ne soit aussitôt renforcée du témoignage péremptoire du même Lellouche qui, justement, revient de Washington...). La France belliciste, la France neocon, la France enchaînant intervention sur intervention, – tout le beau monde réuni au LGJ opine, de Lellouche à Kouchner, et tous plutôt d’un air sinistre. Nous ne sommes plus aux temps heureux et fantasques d’un BHL-dégrafé haranguant les foules libyennes et chacun comprend plus ou moins précisément dans quel piège se trouve enfermée la France.
Lellouche, péremptoire : «Le premier problème, c’est que nous ne nous donnons pas les moyens qu’il faut ... Le deuxième problème, c’est que nous sommes tout seuls.» Il n’a tort en rien, tant il est facile aujourd’hui, par temps de grande crise, d’avoir raison en tout pour le constat du désastre. Il est vrai qu’il y a une contradiction très tendance entre cette France interventionniste tous-azimuts (doctrine gaulliste, sort of, avec inversion et caricature garanties), et cette France qui ne cesse de rogner son budget de la défense et de réduire ses bataillons parce qu'elle est absolument exsangue.
Il est vrai également que la France est toute seule. «L’Amérique devient néo-isolationniste, elle en a marre de faire la guerre, elle se retire ... La France est toute seule pour faire le boulot sérieux» (Lellouche again et toujours). Ce “La France est toute seule” désigne sans aucun doute l’Europe comme coupable de la chose, ce jugement avec l’approbation contrainte de Kouchner. Il est vrai que l’aspect européen de cette intervention française reste à marquer d’une pierre blanche, – ou, disons, plutôt noire, cela pour ceux qui cultivent encore quelque espoir dans la chose. Il y a eu des manœuvres brutales de Lady Ashton, qui cultive un port de tête beaucoup plus volumineux depuis l’accord P5+1-Iran et les articles élogieux écrits à son crédit, et qui a tout fait pour empêcher tout débat sérieux entre les pays-membres, qui aurait mis en évidence que le Royaume-Uni s’opposait à une participation européenne à l’intervention en Centrafrique. (Il est possible que cette intervention de Ashton et l’opposition britannique, qui sont d’une impudence extraordinaire, laissent des traces dans une tension extrême, sinon n’alimentent quelque incident sérieux, entre d'une part les Français, décrits comme absolument furieux, et Lady Ashton et les Britanniques d’autre part.)
Pourquoi cette attitude britannique, – puisque, à cet égard, Ashton s’en est faite la zélée et nationale messagère ? Il s’agit là d’une opposition pure et viscérale, et purement britannique, et également électorale (pour plaire aux “eurosceptiques” du cru) à tout ce qui peut prendre une “allure européenne” organisée. Dans cette opposition, qui confine ici à la gratuité et au vide tant aucune alternative n’est possible et tant l’idée d’une défense intégrée européenne est devenue un objet de musée qui ne fait de mal à personne, on distingue, presque à nu, une certaine perversité intrinsèque britannique, le besoin éventuellement assaisonné de jouissance de s’opposer, de détruire et de déstructurer. Si l’on insiste sur ce point, c’est parce qu’il participe à la mise en évidence d’une façon évidente, sinon aveuglante, de l’élargissement du désordre et du chaos, y compris et même de plus en plus au sein du bloc BAO. Bien que plongés dans une bassesse générale et quasiment coordonnée qui forme l’essentiel de l’activité du bloc, les acteurs n’en conservent pas moins leurs spécificités et leurs antagonismes, et ceux-ci apparaissent d’une façon de plus en plus visible à mesure que progressent désordre et chaos.
En d’autres termes, oui, Lellouche (et Kouchner lorsqu’il peut parler) a (ont) raison : la France est seule, et cette situation n’est pas précisément réjouissante. (Par exemple, Lellouche dit son incertitude sur la situation au Mali, où la France a une responsabilité majeure, tandis que les perspectives pour la Centrafique, selon nos deux experts, comporte des risques évidents d’enlisement.) Ainsi apparaît le paradoxe général et à plusieurs tableaux de la situation actuelle, de la France, du bloc BAO, des entreprises de stabilisation ou d’intervention dite humanitaire où l’on sent à plein nez les effluves irrésistibles des conceptions neocon...
 • En un peu moins de quatre ans, depuis la Libye-2010, la France a effectué un virage à 180° par rapport à la tradition principielle de sa politique. Elle a ainsi largement contribué à la déstabilisation, désordre et chaos sans véritable sens, d’une bonne partie du continent africain ; on sait qu’il s’agit de la conséquence inéluctable et diabolique de cette sorte d’interventions qui sont bien de type neocon. Il est intéressant d’entendre Lellouche se référer, à propos de l’affaire centrafricaine, à la nécessité du rétablissement de la stabilité pour la sécurité générale à cause des effets de cette affaire sur la situation de l’immense “bande sahélienne” allant de l’Océan Atlantique à la Corne de l’Afrique, qui s’est créée dans sa nuisance actuelle à partir de l’affaire libyenne et donc de l’intervention française, et qui constitue selon ses propres mots un «réservoir de crise de déstabilisation, constitué de réseaux criminels, de drogue, d’enlèvements, et aussi de réseaux salafistes fondamentalistes» ; il est intéressant, disons-nous, de voir mentionner prioritairement l’existence des “réseaux criminels” (le crime organisé sur place), c’est-à-dire le pur désordre et l’illégalité totale et sans but idéologique, alors même que toutes ces entreprises du bloc BAO ont été lancées dans leur esprit affiché du point de vue de la communication, selon le faux-nez humanitaire et droitdel’hommiste transformé pour la cause en stratégie générale contre “la menace terroriste et idéologique” évidemment universelle. L’effet principal de nos interventions n’est même plus en priorité “la menace terroriste”, c’est d’abord le désordre et le chaos purs du banditisme et du crime organisés ; la barbarie déstructurante de l’expert postmoderne accouchant de la barbarie nihiliste du bandit.
• En un peu moins de quatre ans, depuis la Libye-2010, la France a effectué un virage à 180° par rapport à la tradition principielle de sa politique. Elle a ainsi largement contribué à la déstabilisation, désordre et chaos sans véritable sens, d’une bonne partie du continent africain ; on sait qu’il s’agit de la conséquence inéluctable et diabolique de cette sorte d’interventions qui sont bien de type neocon. Il est intéressant d’entendre Lellouche se référer, à propos de l’affaire centrafricaine, à la nécessité du rétablissement de la stabilité pour la sécurité générale à cause des effets de cette affaire sur la situation de l’immense “bande sahélienne” allant de l’Océan Atlantique à la Corne de l’Afrique, qui s’est créée dans sa nuisance actuelle à partir de l’affaire libyenne et donc de l’intervention française, et qui constitue selon ses propres mots un «réservoir de crise de déstabilisation, constitué de réseaux criminels, de drogue, d’enlèvements, et aussi de réseaux salafistes fondamentalistes» ; il est intéressant, disons-nous, de voir mentionner prioritairement l’existence des “réseaux criminels” (le crime organisé sur place), c’est-à-dire le pur désordre et l’illégalité totale et sans but idéologique, alors même que toutes ces entreprises du bloc BAO ont été lancées dans leur esprit affiché du point de vue de la communication, selon le faux-nez humanitaire et droitdel’hommiste transformé pour la cause en stratégie générale contre “la menace terroriste et idéologique” évidemment universelle. L’effet principal de nos interventions n’est même plus en priorité “la menace terroriste”, c’est d’abord le désordre et le chaos purs du banditisme et du crime organisés ; la barbarie déstructurante de l’expert postmoderne accouchant de la barbarie nihiliste du bandit.
• Au moment où la France s’installe avec ce qui paraîtrait être, ou qui paraissait être dans tous les cas, une réelle satisfaction dans son nouveau rôle, aspirant on s’en doute à être premier de classe, les inspirateurs et les maîtres en narrative de l’aventure se retirent au nom d’une fatigue et d’un découragement, pour ne pas dire un désenchantement qui actent les échecs successifs, extraordinairement marquants, opérationnalisant cette politique depuis 2002. Cet abandon par les “amis anglo-saxons” se marque évidemment par l’indifférence américaniste et, encore plus, par la félonie britannique. A cet égard, la France récolte ce qu’elle a semé, jusqu’à la pirouette ultime de retrouver par en-dessous, très en-dessous, son destin qui est d’être seule et, sans doute, pense-t-elle, exceptionnelle, – bref, l’“exception française” récitée à la sauce la plus paradoxale du monde.
• Le paradoxe se poursuit, sans surprise bien entendu, en constatant que toutes ces entreprises de remises en ordre dont la France prétendrait assurer aujourd’hui seule la gestion courante, débouchent sur une multiplication des désordres. Ce phénomène se fait notamment sur les terres extérieures, mais aussi et désormais de plus à plus à l’intérieur du bloc BAO lui-même, et notamment au sein de la Sainte-Europe qui parvient même à être désunie jusqu’à la trahison au bord de l’affrontement bureaucratique interne (France-UK) à propos d’une affaire qui semblerait aussi simple que celle de la Centrafrique dans son orientation et dans sa gestion. (On voit le même phénomène dans la question iranienne [le 5 décembre 2013].)
Cette brève intervention de soirée du couple Lellouche-Kouchner qui représenta sans aucun doute, et assez bien, le courant néo-neocon réinventé par la France, ou disons la caricature de la France, avait une forte dimension symbolique. Finalement et sur le fond, malgré l’ambiance clownesque qui marque la nouvelle formule du LGJ, malgré sa brièveté, la susdite “soirée” parut sinistre. L’amertume et le désenchantement des deux intervenants étaient palpables, chacun pour leur compte. On n’y trouvait plus la moindre trace de l’euphorie, de l’enthousiasme, du simulacre de grandeur si l’on veut, qui marquèrent les commentaires autour des interventions libyenne et malienne. C’était une intervention de fin d’époque, cette brève ivresse qui saisit cette France étonnante par sa capacité d’inversion d’elle-même, entre la Libye-2010 et le Mali-2013. C’était une soirée funèbre, dont on retiendra l’aspect symbolique. Pour le constat de conclusion, on envisagera qu’il s’agit d’un signe de plus de l’échec d’occulter la propre crise du bloc BAO avec la narrative de l’intervention arbitraire sur les terres extérieures, comme si la crise se trouvait là-bas ; on envisagera donc qu’il s’agit d’un signe de plus, plus sophistiqué parce qu’on est au pays de l’intelligence-reine comme le montrent ces événements, du mouvement général de repli de la crise vers le bloc BAO lui-même, et assez logiquement puisque c’est là qu’on trouve son cœur et son essence même.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, actualité, diplomatie, néocons, pierre lellouche, bernard kouchner, bellicisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 décembre 2013
L'EDUCATION : LE NOUVEL OPIUM DU PEUPLE

Michel Lhomme
Ex: http://metamag.fr/
L’école française vient d'être classée au 25ème rang mondial. La France vient de reculer de trois places dans le classement international PISA qu'il est maintenant de bon ton chez les spécialistes de l'Education nationale de critiquer et de rejeter alors qu'hier, elle leur servait d'argumentaire pour justifier des expériences nordiques ou finlandaises totalement inappropriées et inadaptées au territoire. Comme pour l'immigration, comme pour le chômage et la désindustrialisation, on pratique gauche et droite confondues la méthode Coué: casser le thermomètre pour faire descendre la fièvre !
L'échec de l'Education nationale, malgré les budgets qui y sont consacrés (8 410 euros par élève et année scolaire en France, l'un des taux les plus élevés au monde !) a suscité depuis mardi des déclarations de bonnes intentions de tous bords. Aucune ne remet en question les dogmes fondamentaux qui en sont la véritable cause à savoir l'idéologie du collège unique, de l'élève au centre du dispositif scolaire (loi d'orientation Jospin), des 80 % d'élèves au baccalauréat, de la baisse sidérante des contenus des programmes, de la positive attitude de tous les proviseurs (pas de zéro, demain plus de notes) sauf que et c'est le propre de ce métier difficile, on ne peut tricher dans l'éducation.
Quoiqu'on fasse, on se retrouve un jour au pied du mur quand le décrochage scolaire est quotidien. Tous les enseignants de France connaissent la demande formulée oralement de remonter toutes les notes du baccalauréat mais surtout l'hypocrisie des inspecteurs, de l'inspection générale de l'Education nationale exigeant de noter par exemple en langue les élèves à partir de 8 ou 9 et se refusant bien sûr de l'acter par écrit ! Les enseignants ne sont plus de fait que les exécutants d'une politique folle devenue le substitut de la religion, le nouvel opium du peuple.
Les nouveaux programmes d'Histoire, par exemple, abandonnent l'Histoire chronologique. Le programme ne sert plus que la nouvelle religion : la laïcité, l'antiracisme et le mondialisme dans un télescopage ahurissant des dates qui permet de traiter les guerres sans avoir fait les systèmes totalitaires ou vice-versa. Le principal est que l'élève ne réfléchisse jamais à la notion d'événement, ne comprenne pas le concept d'ennemi - ce qui serait le politiser -, le principal étant comme au temps des Jésuites de lui bourrer le crâne d'idées ''généreuses" pour justifier demain la barbarie non pas de la colonisation mais de nouvelles guerres d'ingérence humanitaire à l'uranium appauvri.
En fait, dans l'éducation, rien ne changera.
La descente qui s'apparente maintenant à un plongeon, continuera. Il suffit de voir l'entêtement du Ministre Vincent Peillon à s'accrocher à la réforme des rythmes scolaires malgré le désaveu manifeste de la mise en pratique de la réforme sur le terrain, la désorganisation et la déstructuration psychologique des élèves qu'elle entraîne, relevés à Paris par les cabinets de pédiatres. Pour Peillon, abandonner maintenant cette réforme, c'est inévitablement démissionner ! Mais les Ministres peuvent bien démissionner ou changer au gré des alternances politiques, on ne change jamais rue de Grenelle les conseillers, véritables artisans des réformes de l'Education nationale depuis près de quarante ans. Ce système est devenu l'un des systèmes les plus inégalitaires.
Pisa 2012, un verdict accablant
Dans l’édition Pisa 2012, la "performance" des élèves français en mathématiques a diminué de 16 points entre 2003 (511) et 2012 (495), ce qui, en neuf ans, fait passer la France des pays dont la performance est supérieure à la moyenne de l'OCDE aux pays dont la performance est dans la moyenne de l'OCDE (494 dans l'étude 2012).! Déjà, on prépare une baisse des programmes mathématiques des classes préparatoires puisque les programmes sont devenus infaisables. Les ingénieurs français qui sortent des grandes écoles possédent un bon niveau mais, pour combien de temps ?...
Au-delà de ce décrochage du modèle français, l'autre tendance du Pisa 2012, c'est le creusement du fossé entre "très bons" et "très mauvais" élèves. L'OCDE ose même parler du "mal français", un mal « bien plus marquée que dans la plupart des autres pays de l'OCDE ». Le verdict de l'étude est alarmant : "En France, le système d'éducation est plus inégalitaire qu'il ne l'était neuf ans auparavant. En d'autres termes, lorsqu'on appartient à un milieu défavorisé, on a aujourd'hui moins de chance de réussir en France qu'en 2003". Effarant, quand on pense aux discours socialisants sur l'"égalité des chances", la "réussite de tous les élèves". Pour la première fédération de l'éducation, la FSU, là aussi aucune remise en question de fond : l'école française ne serait simplement «plus que jamais face au défi des inégalités sociales» et le syndicat corporatiste de demander sans rire «une réelle transformation du système éducatif. L'école doit être pensée en priorité pour les jeunes qui en sont les plus éloignés» avec «une politique ambitieuse de discrimination positive».
Enfin, il y a un dernier enseignement du Pisa qui augure très mal du lien social à venir : la France figure parmi les pays de l'OCDE où la discipline est la moins respectée. L'inquiétude suscitée à l'égard de la France est ici liée à son évolution, une tendance de fond. La proportion d’enseignants se plaignant que «les élèves n'écoutent pas ce que dit le professeur» et «les élèves ne peuvent pas bien travailler» a augmenté respectivement de 7 et 6 points de pourcentage. La faute là encore en incombe au dogme quasi religieux du collège unique ou de la lecture globale ou semi-globale - la pire ! -, véritables tares de notre système éducatif qui transforme les cabinets d'orthophonistes en annexe des écoles primaires, les collèges en garderie et nurseries, le baccalauréat sans mention en papier toilette de sorte qu'il ne reste plus, pour les jeunes, les moins doués d'entre eux que l'école de la rue.
00:05 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éducation, école, rapport pisa, france, europe, affaires européennes, enseignement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 décembre 2013
La France périphérique, invisible aux yeux des élites!
Christophe Guilluy, géographe : « La France périphérique représente 60% de la population, mais elle est invisible aux yeux des élites »
Ex: http://fortune.fdesouche.com
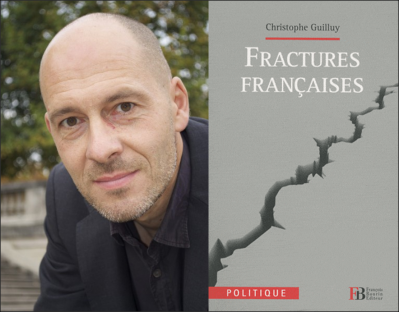 Reçu début octobre à l’Elysée par François Hollande pour évoquer les “Fractures françaises” (sujet de son ouvrage paru en 2010), Christophe Guilly revient pour nous sur cette “France fragile” éloignée des grandes villes et victime de la mondialisation.
Reçu début octobre à l’Elysée par François Hollande pour évoquer les “Fractures françaises” (sujet de son ouvrage paru en 2010), Christophe Guilly revient pour nous sur cette “France fragile” éloignée des grandes villes et victime de la mondialisation.
Courrierdesmaires.fr. Vous travaillez sur la géographie sociale et, en particulier les classes populaires. Quel est votre constat ?
Christophe Guilluy. Pour la première fois de l’histoire, les classes populaires ne sont pas intégrées au projet économique et social des dirigeants. Contrairement à ce qui a prévalu jusque-là, elles ne résident plus dans les territoires où se crée la richesse, mais dans une France périphérique, à l’écart des grandes métropoles. Celle des territoires ruraux, des petites villes moyennes, et d’une partie du périurbain. Ouvriers, employés, les jeunes et les retraités issus de ces catégories, les petits paysans constituent ce qu’on peut appeler les nouvelles classes populaires. Elles habitent désormais dans des territoires éloignées du marché de l’emploi. La France périphérique représente 60 % de la population, mais elle est invisible aux yeux des élites.
Pourquoi cette invisibilité ?
C. G. Elles le sont d’une part parce qu’on a abandonné « la question sociale » dans les années 80, mais aussi parce que ces catégories vivent dans cette France périphérique éloignée des métropoles d’où proviennent les élites.
Loin de Paris, mais aussi des grandes villes qui sont les premières bénéficiaires de l’économie mondialisée et d’une société ouverte. Mécaniquement, les politiques publiques se sont de plus en plus concentrées sur les grandes villes, qui rassemblent désormais 40 % de la population, en délaissant la nouvelle question sociale naissante dans la France périphérique.
Outre son invisibilité, quelles sont les caractéristiques de cette population ?
C. G. On ne peut pas dire qu’elle ait une conscience de classe. Mais cette France périphérique représente désormais un continuum socioculturel où les nouvelles classes populaires sont surreprésentées. Elles ont en commun d’être des victimes de la mondialisation. Elles habitent loin des territoires qui comptent et qui produisent le PIB national. Si les ouvriers étaient au cœur du système productif et donc dans les villes, aujourd’hui, les nouvelles classes populaires sont au cœur d’un système redistributif de moins en moins performant.
Dans vos travaux, vous parlez de France intégrée et de France fragile. La crise que traverse la Bretagne peut-elle s’expliquer à l’aune des deux France ?
C. G. Oui. Regardez, la crise en Bretagne ne se déroule pas à Rennes, Brest, ou Nantes, ce que j’appelle la France intégrée. Mais bien dans les périphéries, dans les petites villes, les zones rurales où se cumulent les effets de la récession mais aussi la raréfaction de l’argent public.
Cette crise en Bretagne rend visible cette nouvelle classe populaire où les ouvriers, les employés, les petits patrons se retrouvent ensemble à manifester
Dans cette France fragile, il n’y a pas de création d’emploi. On comprend bien la rage de ces manifestants face à la fermeture des entreprises. D’autant que les personnes dans ces territoires ne sont pas mobiles, ne serait-ce que pour des questions de logement. Cette crise en Bretagne rend visible cette nouvelle classe populaire où les ouvriers, les employés, les petits patrons se retrouvent ensemble à manifester. C’est d’autant plus déstabilisant que cela se déroule en Bretagne, une région qui a priori va bien – contrairement au Nord-Pas-de-Calais par exemple.
Cela aura-t-il des conséquences pour les élections municipales de mars 2014 ?
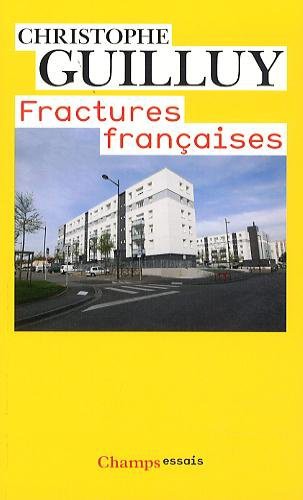 C. G. La défiance des classes populaires vis-à-vis des responsables politiques gagne maintenant les maires, qui sont considérés comme impuissants face au délitement du territoire et eux-mêmes victimes des décisions et des représentations portées par les élites.
C. G. La défiance des classes populaires vis-à-vis des responsables politiques gagne maintenant les maires, qui sont considérés comme impuissants face au délitement du territoire et eux-mêmes victimes des décisions et des représentations portées par les élites.
Politiquement, ces nouvelles classes populaires sont désormais très éloignées des grands partis, c’est pourquoi elles constituent l’essentiel des abstentionnistes et des électeurs du Front national.
Une partie de la France fragile vit également dans les métropoles, et notamment dans les banlieues. Vous écrivez que la société est « sur le chemin d’un modèle communautaire »…
C. G. Oui, bien que les élus refusent de l’admettre publiquement, les grandes métropoles sont les territoires les plus inégalitaires où cohabitent des classes populaires immigrées et des classes supérieures dominantes. La diversité culturelle participe au brouillage des différences entre classes. La lutte des classes pour l’égalité sociale laisse ainsi la place à un combat pour la diversité qui quelque part légitime les inégalités.
La question sociale se déplace vers la question ethnoculturelle sans être toutefois assumée par les élus qui ont tendance à laisser aux fonctionnaires de terrain le soin de gérer les tensions communautaires.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, entretien, christophe guilly, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 décembre 2013
Les "Bonnets Rouges" sur "prorussia.tv"
Bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de La Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présente les actualités russes, françaises et internationales sous l’angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l’information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n’est jamais toute entière du même côté…
Vous pourrez également retrouver en intégralité les interventions des dirigeants des Bonnets Rouges, sur la chaîne Le journal par chapitres.
Réunis à Carhaix en centre Bretagne, pour leur seconde manifestation, le mouvement de contestation des « Bonnets rouges » a visiblement réussi son pari : réunir plus de monde qu’à Quimper le 2 novembre dernier, et cela malgré les tentatives de divisions des centrales syndicales, de représentants politiques ou les commentaires d’experts médiatiques.
En effet, l’ordre social établi et stérilisant la France depuis des dizaines d’années, est mis à mal par un mouvement populaire et enraciné qui met en évidence le manque total de légitimité de ces centrales syndicales non-représentatives, politisées et simples relais de transmissions des mots d’ordre parisiens.
De même, ce mouvement des Bonnets Rouges agace et inquiète des formations politiques, car elles n’arrivent pas à le récupérer, et ne parviennent pas à saisir cette âme bretonne, qui transgresse toutes les lignes de fractures que sont les divisions politiques droite-gauche, salariés-patrons, fonctionnaires-commerçants, actifs-retraités… bref, tout ce qui permet d’ordinaire au pouvoir en place de se maintenir, en jouant sur des divisions stériles du pays réel, afin de maintenir en place un pouvoir légal incompétent, contestable et contesté.
Les experts médiatiques s’y perdent, incapables de cacher la réalité de ce mouvement, malgré les ordres reçus des rédactions parisiennes de minorer et de caricaturer ce drôle de peuple qui a décidé de ne plus subir, mais de « vivre, décider et travailler en Bretagne ».
Car c’est bien résolument placé sous les couleurs Bretonnes, que plus de 35 000 personnes, selon les organisateurs, se sont réunies pour dénoncer un pouvoir centralisateur et uniformisateur parisien, complètement déconnecté des aspirations et des réalités locales. La rédaction de Prorussia.tv a décidé d’y consacrer ce journal et voici les différents témoignages recueillis par nos 5 équipes présentes pour l’occasion. Selon notre formule, sur des images de foule qui vous donneront l’ampleur de la mobilisation, sans guerre de chiffre, nous avons laissé s’exprimer ce peuple breton rassemblé sous les bonnets rouges et les Gwen Ah-Du.
Partageant comme de nombreux français le sentiment d’être méprisés mais aussi abandonnés par un pouvoir politique qui semble une fois de plus demeurer sourd et distant, ce sont des salariés, artisans, entrepreneurs, artistes mais aussi des personnes de tous les horizons qui sont venus en famille clamer encore plus fortement leurs revendications mais aussi leur attachement à leur identité régionale. Le mouvement des Bonnets Rouges est certes Breton mais il témoigne d’un mal profond qui touche toutes les régions françaises. Celui de populations qui réclament de redevenir maîtresses de leur présent comme de leur destin, et de pouvoir offrir à leurs enfants le projet de vivre, de travailler mais surtout de décider au pays, sans se voir imposer des mesures par un pouvoir jugé anti-démocratique et spoliateur. Car en effet, on ne gouverne plus à Paris, on ne fait qu’administrer les décisions prises à Bruxelles par un comité restreint de personnalités non-élues.
Devant l’impuissance, la trahison, diront les plus déterminés, des politiciens, des syndicalistes, des journalistes, le cri de colère des Bonnets Rouges en Bretagne, exprime la volonté de tout un peuple de redevenir maître de son destin et de sa terre. Face au mondialisme et au cosmopolitisme, ils veulent rester « eux mêmes »…
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, politique, bretagne, france, europe, affaires européennes, bonnets rouges, révolte sociale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 décembre 2013
Crise ou offensive du capital?

Le 14 décembre 2013, le Cercle Non Conforme et Terre et Peuple organisent dans le Nord à partir de 18h30 une conférence ayant pour thème: Crise ou offensive du capital ?
Nos invités seront Roberto Fiorini, secrétaire général de Terre et Peuple, grand connaisseur des questions socio-économiques, et Xavier Eman, journaliste non-conforme et militant associatif.
Ils aborderont autant les aspects théoriques que pratiques de cette question.
Pour vous inscrire envoyez IMPÉRATIVEMENT un mail à reservation.cnc@gmail.com avec vos coordonnées pour signaler votre inscription, connaître l'adresse de paiement et obtenir le lieu.
16:16 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, lille, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La politique étrangère fabusienne

Michel Lhomme
Ex: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, laurent fabius, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 décembre 2013
S'ajuster à l'inhumaine globalisation

L’exemple franco-mexicain
Auran DerienEx: http://metamag.fr
La France et le Mexique, ont inauguré un Conseil Stratégique pour mieux coordonner leurs actions. François Hollande ira donc au Mexique en 2014 pour connaître les propositions de ce Conseil. Le Mexique est membre des organisations G20, OMC, Alliance du pacifique, OCDE. Il est surtout intégré aux intérêts étatsuniens par le traité de Libre Commerce d’Amérique du Nord (TLCAN). La France, elle, est dirigée par les fonctionnaires bruxellois. Le terrain de chasse de la globalisation s’étendra du Canada à l’Amérique Centrale puis, à travers l’Océan, jusqu’à l’Europe - ou ce qu’il en reste - car le pillage et le génocide y sont déjà bien avancés. Les ministres respectifs se flattent de pouvoir affirmer que leurs zones sont les plus attractives pour les investissements étrangers, à savoir les multinationales qui portent atteinte à l’humanité par leurs produits mortifères, leurs destructions environnementales, l’esclavage au profit des actionnaires. Les chiens de garde affirment que le pillage, le vol et l’exploitation de ces multinationales seront protégés par le climat sûr et de confiance que leurs partenaires médiatiques savent créer.
La stratégie mondialiste : Marchés et techniques, normes et prédication
Lors de la session qui vient de se terminer à Paris, les membres du Conseil Stratégique ont présenté leurs premières réflexions sur trois secteurs : l’aéronautique, l’énergie et les télécommunications. Ils ont évoqué les thèmes du développement durable pour les villes (transport, eau, énergie), la santé (lutte contre la malnutrition, l’obésité et le diabète) mais aussi la formation et la culture (expositions, promotion conjointe de la diversité culturelle). On se souviendra qu’il s’agit de points complémentaires à ceux que l’empire du néant privilégie.
La stratégie globalitaire promeut trois axes en interaction constante: la puissance militaire de l’OTAN, qui éradique toutes les défenses “nationales”, les absorbe et les met au service de la criminalité occidentale. La stratégie économique, qui consiste à contrôler les technologies de pointe - surtout celles qui tuent et mettent en esclavage - et à conquérir des marchés émergents. La stratégie culturelle vise a dominer les canaux de diffusion et les contenus car la vérité révélée, et toute la nigologie pieuse du pouvoir globalitaire sont déclarées saintes et sublimes, de droit divin. Or, Mexico est un marché émergent que les étatsuniens veulent se réserver alors que les grandes entreprises françaises sont désormais entre les mains de fonds financiers qui les ont placées sous tutelle, de façon irréversible. Il convient que la France et le Mexique négocient bilatéralement les miettes qu’on les autorise à produire, afin que les actionnaires des fonds financiers perçoivent leurs 15% de gains pendant que les salariés retombent dans la pauvreté. Les technologies où l’empire du néant veut dominer sont au nombre de six: celles qui s’intéressent au milieu ; l’information-propagande ; la santé ; les transports ; l’énergie ; les services financiers. Pour cela, tant le diktat transatlantique que le TLCAN détruisent l’organisation qui permettait à chaque pays de bénéficier de frontières où chacun était respecté dignement en tant qu’être humain. A la place sont promus l’espionnage, le mensonge financier et médiatique, la haine de l’humanité lorsqu’elle n’appartient pas à la caste des trafiquants véreux. Les domestiques de cette caste immonde doivent s’assurer que leurs normes ne soient pas distinctes et copient celles de l’oligarchie kleptocratique.
L’horreur à venir
Le plan Mexique 2030 a été signé par le Président précédent (Calderon). Il confie au Mexique la production de matières premières (or, argent, pétrole) et accepte les OGM. Les USA fournissent les produits industriels. Les multinationales ont toute liberté pour agresser les populations car les droits des mexicains comme peuple sont sans valeur. Ce projet, comme les fers transatlantiques, affirme que l’armée et la marine doivent participer aux conflits internationaux. L’installation de bases militaires au service des néantologues, déjà réalisée en Europe depuis des années, deviendra effective au Mexique. Les dirigeants à la tête des USA, répètent depuis 2010 que la Chine et l’Inde, la Russie et l’Iran sont des menaces. L’un des buts essentiels est d’obtenir de l’Europe et du Mexique que leurs forces,soient autorisées à intervenir dans n’importe quelle situation, sans informer le Parlement ni même l’exécutif de ces pays. Participer à la guerre mondiale contre le terrorisme, est la dernière version du logiciel obscurantiste qui fait fonctionner ces primates anthropoides. Ils inventent une hérésie - le racisme, le fascisme, le terrorisme - et accuse d’hérésie tout groupe qui ne se prosterne pas assez vite ni assez fréquemment…
Requiem pour une civilisation défunte
En Europe, le redéploiement des troupes a été favorisé par les domestiques de la Commission Européenne mais aussi par les dirigeants placés à la tête des Etats. L’Union Européenne est au service de la tyrannie globalitaire et détruit tout germe de civilisation. Dans les pays de l’Est, dans les pays arabes, les esclaves européens sont au service du pouvoir infâme. Javier Solana a favorisé la mainmise de l’OTAN sur l’Europe et a permis que celle-ci soit au service des trafiquants de drogue en Afghanistan, ainsi qu’au Soudan. Manuel Barroso a commencé dès sa nomination à transmettre tout le pouvoir aux multinationales. La directive Bolkenstein qui, en 2004, a prévu l’accaparement de tous les services possibles et imaginables par des multinationales, entre en harmonie, pour l’essentiel, avec le traité qui régente l’Amérique du Nord et va digérer l’Europe. Partout, la même uniformité obscurantiste, la même dogmatique têtue, la même corruption. Ces fausses élites, descendues du trottoir pour tenir le haut du pavé sont à refouler dans les égouts.
00:05 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, mexique, politique internationale, économisme, globalisation, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 décembre 2013
Paris: conférence de G. Adinolfi
Mardi 10 décembre à Paris:
Conférence de Gabriele Adinolfi
organisée par Synthèse nationale
Dans les salons d'un grand hôtel parisien
Renseignements et réservations :
00:05 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : événement, paris, france, gabriele adinolfi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 décembre 2013
Prostitution et solutions, analyse impartiale

Prostitution et solutions, analyse impartiale
par Guillaume Faye
Ex: http://gfaye.com
La proposition de loi qui vise à la fois à la fois à criminaliser les clients des prostituées et à abolir le délit de racolage pour ces dernières est l’exemple même des législations hâtives et irréfléchies, auxquelles notre ”démocratie médiatique” nous a habitué depuis longtemps. Une pétition contre cette législation a été signée par des personnalités (dont Eric Zemmour, Ivan Rioufol, etc.) et elle a fait scandale dans les sphères bien-pensantes. Pour remettre le problème à plat, il faut rappeler des faits historiques et sociologiques de base, au risque de choquer un certain nombre de préjugés et de convictions.
1) La prostitution n’a jamais pu être éradiquée par aucun régime dans l’histoire. Le commerce de la sexualité, ou vente/louage du corps, fait partie de l’infrastructure des sociétés. L’interdire est inepte, la normer est la seule voie.
2) Aujourd’hui en France, la prostitution est, comme cela a toujours été le cas, très plurielle. On peut la diviser en trois : tout d’abord, la prostitution d’abattage (de rue ou de boîtes spécialisées), ensuite la prostitution haut de gamme (les call-girls), enfin la prostitution relationnelle, indépendante, et reposant sur des réseaux sociaux.
Détaillons : A) la prostitution d’abattage s’apparente à une forme d’esclavage où 40 rapports sexuels par jour peuvent être exigés. Elle concerne à 80% des femmes étrangères, elle est dominée par le proxénétisme, lui aussi d’origine étrangère. Le ministère de l’Intérieur estime à 20.000 le nombre de prostituées de cette catégorie, ce qui est largement sous-estimé. Cette forme de prostitution a explosé du fait de l’interdiction des bordels après-guerre, du fait de l’idéologie féministe néo-puritaine. Mais aussi du fait du laxisme migratoire. B) La prostitution haut de gamme concerne des femmes soit en réseau (type ”Madame Claude”) soit indépendantes, qui n’ont chacune pas plus de deux ou trois rapport sexuels tarifés par semaine et, au maximum, une vingtaine de clients choisis dans leur carnet d’adresse. C) La prostitution relationnelle, totalement incontrôlable par l’État (surtout depuis Internet), représente en réalité 80% des faits de prostitution. C’est ce qu’on appelait jadis en argot les « michtonneuses ». Elle peut concerner des étudiantes qui veulent améliorer leurs fins de mois que des bourgeoises excitées qui veulent se faire de l’argent de poche et bien d’autres profilages socio-sexuels.
 Donc, la notion de prostitution est très floue. De plus, les législateurs répressifs sont hypocrites car bon nombre d’entre eux ont eu recours à des prostituées. La lutte contre les prostitutions de type B et C est complètement stupide. Mais il faut effectivement réprimer la prostitution de type A (low cost) – c’est-à-dire d’abattage esclavagiste avec proxénétisme – mais la criminalisation des clients n’aboutira à rien, sauf à renforcer les stratégies souterraines. Que faut-il donc faire ?
Donc, la notion de prostitution est très floue. De plus, les législateurs répressifs sont hypocrites car bon nombre d’entre eux ont eu recours à des prostituées. La lutte contre les prostitutions de type B et C est complètement stupide. Mais il faut effectivement réprimer la prostitution de type A (low cost) – c’est-à-dire d’abattage esclavagiste avec proxénétisme – mais la criminalisation des clients n’aboutira à rien, sauf à renforcer les stratégies souterraines. Que faut-il donc faire ?
Il faut tout simplement autoriser de nouveau les bordels, les placer sous contrat à la fois sanitaires et sociaux (1) de manière à ce que les prostituées bénéficient de protections et de règles de travail, comme dans la restauration, la coiffure ou n’importe quel secteur de service. Ce sera la meilleure façon d’éradiquer le proxénétisme et la prostitution sauvage. On me dira que l’État devrait aussi organiser la vente de cannabis pour casser les réseaux de trafiquants. Mais ça n’a rien à voir : les stupéfiants sont dangereux pour la santé publique, pas le sexe. De quand date l’explosion de la prostitution esclavagiste et du proxénétisme ? De la loi Marthe Richard interdisant les lupanars. Plutôt que de criminaliser les clients, il faut rouvrir les maisons closes.
(1) Voir à ce propos mes essais Sexe et Dévoiement et Mon Programme (Éd. du Lore)
00:05 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, prostitution, france, exploitation sexuelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 novembre 2013
L’étrange connexion d’Abdelhakim Dekhar avec le renseignement français, algérien et le SAC
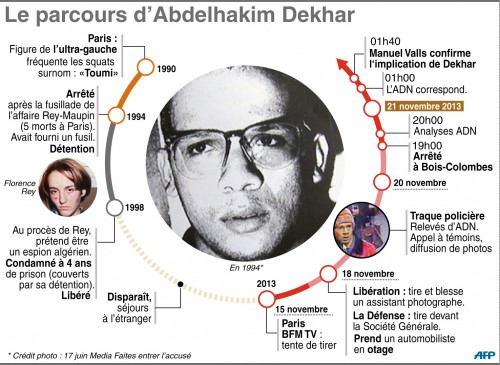
L’étrange connexion d’Abdelhakim Dekhar avec le renseignement français, algérien et le SAC
Notice du Réseau JORD Kadoudal - Ex: http://reseau-jord.net
Abdelhakim Dekhar n’a été mis en examen que pour “tentative d’assassinat”. La dimension terroriste n’ayant pas été retenue malgré les motivations politiques de l’intéressé. Jean Guisnel, agent du renseignement français et accessoirement journaliste, a par ailleurs dès hier désigné Abdelhakim Dekhar comme un simple “déséquilibré”, écartant fébrilement toute idée de planification et d’éventuelles ramifications. Ce qui invite logiquement à la suspicion.
En croisant les informations disponibles sur Abdelhakim Dekhar, des liens avec l’appareil du renseignement français et algérien apparaissent. Ce qui n’est pas sans rappeler l’affaire Mohammed Merah.
Selon les premiers éléments disponibles, c’est la piste de la contre-guérilla qui semble la plus crédible. Dekhar ayant été membre du renseignement algérien chargé, durant la guerre entre l’Etat Algérien et le GIA (islamistes), de repérer en France les éléments algériens potentiellement liés à la mouvance islamiste. Il est aussi lié à un officier de renseignement français, ayant grenouillé auprès du GAL, un groupe paramilitaire franco-espagnol chargé d’éliminer des membres d’ETA en dehors de toute légalité. Vraisemblablement au coeur d’une coopération franco-algérienne, Dekhar aurait été chargé d’infiltrer aussi bien l’extrême gauche que la mouvance islamiste dans les années 90 avec l’aide d’experts ayant agi contre l’ETA, organisation basque d’obédience marxiste. C’est lui qui fournira l’armement au couple de jeunes marginaux d’ultra-gauche, Florence Rey et Audry Maupin, qui fit plusieurs morts dans une tuerie vraisemblablement téléguidée par des services de renseignement, français ou algérien, dans un but non défini, mais vraisemblablement politique.
Il est impossible de définir à l’heure actuelle qui sont les commanditaires d’Abdelhakim Dekhar. Mais le fait que les sites internet de Libération et de la Société Générale, lequel est particulièrement protégé des pirates, indique que la thèse de l’acte isolé ne tient pas. Pour neutraliser même temporairement les transactions d’une grande banque, il faut par évidence des moyens informatiques conséquents. Or, immédiatement le parquet a non seulement exclu la dimension terroriste de l’acte mais encore retenu la thèse de “l’acte isolé”, qu’infirme les dites attaques informatiques.
En toute logique, on peut d’ores et déjà affirmer que le gouvernement français ne désire pas donner de dimension politique à cette faire et cherche, pour des raisons inconnues à ce stade, à masquer ce qui peut être :
- Soit une action des services de renseignement français dans le cadre d’une campagne de guerre contre-insurrectionnelle dont les buts sont encore inconnus
- Une action de déstabilisation menée par un gouvernement étranger contre la France, émanant peut-être du gouvernement algérien dans l’hypothèse de tensions entre la France et l’Algérie
- Une action interne de la part d’une faction des services de renseignement français hostile au gouvernement actuel et travaillant, potentiellement, pour la droite française, singulièrement les réseaux sarkozystes héritiers des bons offices de Charles Pasqua, ancien membre du SAC auquel a appartenu le recruteur de Abdelhakim Dekhar
Pour en savoir plus :
INFO PANAMZA. L’homme que son ADN désigne aujourd’hui comme le “tireur de Libération” avait affirmé, lors du procès de Florence Rey, être un agent des services secrets. En 1996, Abdelhakim Dekhar avait fait la démonstration, face à un juge, de son lien inattendu avec un militaire au passé obscur.
Dekhar prétendait avoir rencontré au Liban, lors d’une mission, un officier français dont il avait donné le nom.
Lors de cette séance au Palais de justice, étaient présents trois gendarmes du Palais et cet homme dont le juge d’instruction n’a pas voulu me donner le nom.
Abdelhakim Dekhar est allé directement vers lui, lui a serré la main et l’a appelé par son nom, ils semblaient très bien se connaître.
Tels sont les propos extraits d’un entretien accordé aujourd’hui au Figaro par Emmanuelle Hauser-Phelizon, ancienne avocate d’Abdelhakim Dekhar.
De 1994 à 1998, le Franco-Algérien était en détention provisoire en raison de son implication présumée dans l’affaire Rey-Maupin. En 2003, l’émission Faites entrer l’accusé de France 2 lui avait consacré une séquence.
Interrogée dans la nuit de mercredi à jeudi sur I Télé, l’avocate avait déjà souligné l’importance de cet “officier français” connu au Liban par Abdelhakim Dekhar. La chaîne d’information n’a pas mis en ligne la vidéo intégrale de cette interview (dont un extrait peut être vu ici). Les propos tenus alors par Emmanuelle Hauser-Phelizon sont néanmoins similaires à ceux exprimés ensuite auprès du Figaro.
Dans la matinée de jeudi, l’avocate, sollicitée par RTL, France Inter et BFM TV, a nuancé le portrait sommaire qui allait être esquissé par François Molins, procureur de la République de Paris, au sujet de son ancien client et repris sans sourciller par la plupart des médias hexagonaux : il serait réducteur, selon celle qui l’a fréquenté durant quatre années, de considérer simplement Abdelhakim Dekhar comme un ancien hurluberlu “aux tendances affabulatrices” comme l’a décrit le magistrat. “Il n’était pas un mythomane”, a-t-elle fait savoir au Figaro.
Le procureur de la République de Paris : “Dès lundi la thèse d’un auteur unique était privilégiée” sur WAT.tv
Je ne le voyais pas comme un homme violent mais comme un homme intelligent, extrêmement méfiant, même vis-à-vis de moi.
C’est une affaire (ndlr: l’affaire Rey-Maupin) qui a traumatisé le pays. On ne s’est intéressé qu’à Florence Rey et Audry Maupin à l’époque. Des tas de choses ne sont pas sorties lors de ce procès. Je n’ai plus aucune nouvelle de lui depuis 1998.
Cet homme est une énigme. Je n’ai jamais eu de rapports proches. J’avais des convictions dans son dossier mais c’était quelqu’un d’extrêmement réservé et d’extrêmement intelligent.
Emmanuelle Hasuer-Phelizon, BFM TV, 21.11.13
Lors du procès Rey-Maupin, les experts psychiatriques étaient d’ailleurs beaucoup moins catégoriques que François Molins. Voici les extraits du rapport médical effectué alors sur Abdelhakim Dekhar et rapportés aujourd’hui par le journaliste Frédéric Ploquin de Marianne (passages en gras soulignés par Panamza):
A en croire l’un des docteurs qui a mené son examen psychologique pour le compte de la justice après son arrestation, en 1994, pour complicité de vol à main armée, « ses différents emplois n’auraient en fait qu’un rôle de prétexte, puisque son activité réelle, officielle et mensualisée selon lui, aurait été celle d’officier de renseignements pour les autorités algériennes ».
« C’est ainsi, poursuit le docteur, qu’il aurait eu pour mission d’infiltrer les milieux gauchistes, marginaux et potentiellement violents de la région parisienne ». Dernière réflexion : « Il n’est pas impossible que les services de renseignements algériens ou français utilisent des personnalités plus ou moins déséquilibrées et plus ou moins insérées socialement pour justement infiltrer les milieux marginaux ».
Marianne rapporte également les propos tenus alors par Dekhar devant le juge.
Dès ses premières déclarations devant le juge chargé d’élucider l’attaque d’une fourrière parisienne par deux apprentis gauchistes, ponctuée par la mort de trois policiers et d’un chauffeur de taxi, Dekhar raconte en effet qu’il a bénéficié d’une formation dans une école militaire, près d’Alger (« On m’a appris à formuler des messages, à les coder, à filmer avec des caméscopes et à filer les gens »). Puis comment il a mené ses premières missions d’espionnage parmi les étudiants algériens, sur le campus universitaire de Metz, pour le compte d’un membre de l’amicale des algériens en Europe, un certain Mohamed Boudiaf. C’est sous le contrôle d’un officier palestinien, un certain Haffif Lakdar, qu’il aurait approfondi ses contacts avec la mouvance autonome, en particulier avec Philippe Lemoual, qu’il a connu à l’occasion d’un concert, puis en fréquentant les squats parisiens, fin 1990. « On m’avait, dit-il, demandé de m’infiltrer auprès de gens susceptibles de faire partie de milieux islamistes dans certaines banlieues ». On lui aurait également permis d’accéder à une sorte de centre de documentation sur l’extrême gauche clandestine, situé à l’intérieur de l’ambassade d’un pays du Golfe, près de Trocadéro. Il aurait ensuite été pris en main par un membre du consulat d’Algérie à Aubervilliers, un certain Moukran. Travaux pratiques : un mystérieux tract appelle à la jonction de la violence entre l’Algérie et les banlieues françaises, en novembre 1993. « On » lui demande « d’être bien » avec Philippe, mais aussi avec un garçon surnommé « Francky », qui semble lui aussi avoir un lien avec ce tract.
« C’est dans ces conditions, explique-t-il, que Philippe est venu me demander d’acheter un fusil de chasse » S’il a accepté, c’est « dans une optique précise, qui consistait à faire du renseignement pour mon pays, qui est en guerre ».
Officiellement, la justice n’a jamais corroboré ces déclarations singulières d’Abdelhakim Dekhar, surnommé alors “Toumi”. Mais une chose est certaine: la condamnation clémente de l’homme qui se disait “protégé par les services” avait surpris sa propre avocate. Malgré le témoignage de Florence Rey qui le désigna comme le “troisième homme”, Dekhar a seulement été reconnu coupable d’association de malfaiteurs et écopa de quatre années de prison, soit la durée exacte de sa détention provisoire. Comme le fit remarquer -hier soir, sur I Télé- son ancienne avocate, le Parquet avait pourtant requis dix années. Ce fut une décision “étrange”, ajouta Emmanuelle Hauser-Phelizon.
Barbouzes, terrorisme d’Etat et coups tordus
Panamza a découvert le nom de ce mystérieux “officier français” auquel l’avocate fait mention dans son entretien accordé au Figaro, précisant que le juge n’avait pas voulu alors lui décliner son identité. Il s’agit de Gérard Manzanal. Cette information avait été obtenue et divulguée le 28 mai 1996 par la journaliste Cathy Capvert de L’Humanité. Extraits (passages en gras soulignés par Panamza) :
Parce qu’il en dit trop ou pas assez, et qu’il faudra bien un jour savoir s’il est complètement fou ou un vrai agent secret, le juge Hervé Stéfan a décidé de le confronter avec l’homme qui l’aurait recruté et lui aurait permis, indirectement, d’infiltrer les mouvements autonomes français.
Ce matin-là, le magistrat ordonne donc à trois ou quatre gendarmes, habituellement employés au Palais de justice, de venir dans son bureau en civil. Il faut brouiller les pistes. Les hommes s’alignent. Tous âgés d’une cinquantaine d’années. Au milieu, le recruteur présumé. Un certain Gérard Manzanal que bien peu de monde connaît. Sauf peut-être ceux qui s’intéressent au dossier du GAL, le Groupe antiterroriste de libération dont les commandos ont semé la mort au Pays basque entre 1983 et 1987.
Dans cette affaire de terrorisme d’Etat, supposé lutter contre l’ETA, son nom a été cité par un témoin à charge dans le volet espagnol de l’enquête. Nulle part son portrait n’a été diffusé. Dans les milieux nationalistes basques, on pensait même qu’il avait disparu. Mais il est bien vivant. Au milieu de la parade d’identification, Abdelhakim Dekhar le reconnaît, tend son index et dit: « C’est Gérard Manzanal, l’officier qui nous dirigeait à Beyrouth et m’a présenté à des officiers de la Sécurité militaire algérienne. Il était membre du SAC. C’est lui qui me l’a dit ».
Plus loin, la journaliste précisa que l’intéressé avait évidemment démenti tout lien avec Abdelhakim Dekhar.
L’ancien sergent recruteur de la légion étrangère à Bayonne, aujourd’hui affecté près du commandement général des régiments étrangers, explique: « De par mes fonctions, je suis un homme public. Dans toutes les gendarmeries, les ANPE, les commissariats, il y a des affiches pour inciter les hommes à s’engager, j’y agrafe ma carte de visite ». Reste que sa photographie n’y est pas accolée. De toute façon, il dit: « Je n’ai jamais fait partie du SAC. Je ne suis jamais allé à Beyrouth. Je ne connais aucun membre de la Sécurité militaire ».
Et d’émettre, à propos de l’affaire Rey-Maupin survenue au début de la campagne présidentielle de 1994/95 et sous l’ère Pasqua (alors ministre de l’Intérieur et ancien responsable du Service d’Action Civique) une audacieuse hypothèse (que certains taxeraient probablement aujourd’hui du mot fourre-tout de “complotiste”) pour conclure son article:
Un légionnaire qui aurait fait partie du SAC: la coïncidence est trop belle, colle trop bien avec la thèse de la manipulation policière que défend depuis son arrestation Abdelhakim Dekhar. Le SAC dissout, les aventuriers n’ont pas obligatoirement disparu.
Et si, effectivement Dekhar avait raison et qu’un groupe de militants d’ultra-gauche avait été infiltré afin d’être utilisé pour servir une idéologie de droite?
Dans un ouvrage paru en 1981, juste après la tuerie d’Auriol, Lecavelier, ancien membre du SAC, expliquait que la stratégie de cette milice consistait à « déstabiliser le régime par des actions d’infiltration et d’intimidation pouvant aller jusqu’à la violence ». On aurait le « comment? ». Peut-être même le « pourquoi? » de l’attaque de la préfourrière.
Hormis cet article de L’Humanité, exhumé aujourd’hui par Panamza, il existe très peu d’éléments publics -disponibles en ligne- à propos de Gérard Manzanal. Il faut consulter la presse espagnole et les essais hispanophones consacrés à l’ETA pour avoir des bribes d’information. Ainsi, le quotidien El País paru le 17 septembre 1988 évoqua le démenti de Manzanal à propos de son implication dans l’affaire du GAL, ce groupe clandestin de paramilitaires secrètement appuyés par l’Espagne et la France pour lutter contre les indépendantistes basques de l’ETA. Le 21 septembre 1995, le même quotidien espagnol souligna la participation vraisemblable de Manzanal dans les opérations du GAL. Un livre paru en 2008 sur les services secrets espagnols qualifia Manzanal de “mercenaire” au service des agences de renseignements. En avril 2011, le site La Gaceta consacra un portrait à l’une des figures opaques du GAL, un policier français surnommé “Jean-Louis”: incidemment, le journaliste Manuel Cerdán fit allusion à Gérard Manzanal, présenté comme l’un de ses “ex-collaborateurs” qui serait aujourd’hui décédé.
En mars 2012, Canal+ diffusa une enquête de 52 mn consacrée à ce sujet particulièrement obscur dans les relations franco-espagnoles et dénommé “GAL: des tueurs d’Etat ?”. En 1996, les députés communistes avaient réclamé, en vain, la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la question. Un juge d’instruction, Christophe Seys, avait également tenté, sans succès, de faire la lumière sur le volet français de ces opérations clandestines et meurtrières: « J’ai commencé à vouloir le faire, expliqua-t-il, mais les choses sont devenues difficiles…».
Quel rapport avec Dekhar? Si l’homme avait bien été “recruté” par Manzanal, comme il l’affirma au juge, reste à savoir comment et jusqu’à quand cette collaboration occulte se déroula. Un seul fait semble assuré, à ce jour, à propos de son rapport officiel avec l’institution militaire: selon Evelyne Gosnave-Lesieur, avocate générale du procès Rey, Dekhar aurait été réformé de l’armée en raison d’un problème oculaire.
Un ancien du SAC décoré par le ministre ?
En mai 1996, lorsqu’il fut convoqué au Palais de justice de Paris, Gérard Manzanal n’était plus sergent instructeur en poste à Bayonne comme ce fut le cas du temps de l’affaire du GAL. Il avait entretemps intégré le Commandement de la Légion étrangère, basé à Aubagne. Trois mois auparavant, le 6 mars 1996, l’adjudant-chef Gérard Manzanal recevait, pour ses “28 ans de services”, la prestigieuse “médaille militaire” de la part de Charles Millon, alors ministre de la Défense et compagnon historique des mouvances groupusculaires d’extrême droite.
Dans un document publié en 1995 par El Mundo et rédigé par les indépendantistes basques de Batasuna, il est fait mention de Manzanal :
Gérard Manzanal Pan était le chef de recrutement de la Légion étrangère. Né dans la localité de Garbajosa de Alba, proche de Salamanque, il entra dans la Légion française la 6 août 1967. Sa carrière professionnelle est brillante et il a été décoré, entre autres, de la médaille d’Outre-Mer et de la Défense nationale de l’Armée française. Le 1er mars 1987, il fut arrêté et interrogé par la Police judiciaire de Bayonne en relation avec une affaire du GAL.
Pedro Sanchez (est) un homme-clef dans l’affaire du GAL. Ex-légionnaire, originaire de Santander, naturalisé français, résidant à Biarritz, extrémiste de droite convaincu, comme son ami Manzanal, ex-membre du SAC. Il fut arrêté le 4 décembre 1984 au cour de l’enlèvement de Segundo Marey par un commando du GAL. La police fit ne perquisition à son domicile, 29 rue de Mazagran à Biarritz et saisit 43 photos de membres d’ETA provenant de dossiers policiers. En outre, il portait sur lui le numéro de téléphone direct du bureau d’Amedo à la Direction supérieure de la police de Bilbao. Il alla en prison. Après une brève période de liberté conditionnelle, il fut réincarcéré jusqu’en 1986. Le 27 août de cette même année, les juges français lui accordèrent de nouveau la liberté, cette fois à cause de son état de santé extrêmement précaire. Le 7 octobre, il mourut à Bordeaux. Avec lui disparaissait une des personnes-clef dans le réseau initiale du GAL, en particulier en ce qui concerne le recrutement des mercenaires pour la formation des commandos.
Herrira, un mouvement dédié à la libération des “prisonniers politiques” basques, évoque également Manzanal, présenté comme un fournisseur d’hommes chargés d’opérations clandestines:
Amedo signale un de ses contacts comme étant le chef du recrutement de la Légion étrangère à Baiona : Gérard Manzanal Pan. C’est par son intermédiaire qu’il a connu plusieurs ex-membres de la Légion comme Sanchez ou Echalier qui participeront à des attentats.
Au lendemain de l’arrestation de Dekhar dans un parking de Bois-Colombes, et dix-sept ans après sa désignation (qui a stupéfié le juge et son avocate) de Manzanal -présenté comme son “recruteur”-, une énigme demeure : si l’homme avait collaboré durant plusieurs années (au moins de 1990 à 1994, période au cours de laquelle il infiltra avec succès l’ultra-gauche parisienne) avec un militaire rôdé dans la pratique du terrorisme d’Etat, qu’en est-il de ses contacts aujourd’hui avec de tels personnages similaires?
Rien n’exclut l’hypothèse d’une action solitaire dans les tentatives d’assassinat (non assimilées, curieusement, à une “entreprise terroriste”) perpétrées à BFM, Libération et devant le siège de la Société générale. Mais rien, non plus, n’autorise à balayer d’un revers de la main, au regard de sa connexion antérieure avec Manzanal, la possibilité d’une manipulation policière et barbouzarde aux visées politiques. Poursuivre l’exploration du passé trouble de Dekhar et de ses éventuels réseaux sera nécessaire : pour des raisons évidentes, le terrorisme d’Etat(s) constitue un tabou absolu pour la corporation médiatique actuellement au pouvoir.
00:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, abdelhakim dekhar, terrorisme, barbouzes, coups tordus, paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook