mardi, 13 février 2018
Rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine en Afghanistan

Rapprochement entre les Etats-Unis et la Chine en Afghanistan
Début janvier, les forces américaines avait mené dans l'est de l'Afghanistan une frappe aérienne sur une milice progouvernementale afghane infiltrée par les islamistes affiliés aux Talibans, phénomène d'ailleurs courant. Treize combattants avaient été tués à cette occasion. (voir https://www.tdg.ch/monde/frappe-americaine-tirs-13-morts/...)
Dans la suite de cette opération, l'aviation américaine vient de lancer une série de frappes contre l'ETIM ( East Turkestan Islamic Movement) au nord est de l'Afghanistan, dans la province du Badakhshan près de la frontière avec la Chine et le Tajikistan. https://www.defense.gov/News/Article/Article/1435247/us-f...
Le prétexte en était que l'ETIM y entretenait des camps d'entrainement au profit des Talibans, et leur fournissait des militants. Mais il se trouve que l'ETIM est très proche des séparatistes musulmans chinois ouighours (uighurs) que Pékin combat depuis des années, sans grands succès d'ailleurs. Le bruit a couru que les Etats-Unis avaient agi à partir d'informations fournies pas la Chine
Interrogé à ce sujet, le représentant du ministre des Affaires étrangères chinois a déclaré que la Chine était ouverte à toute coopération pragmatique avec les pays combattant le terrorisme et contribuant au maintien de la paix sur un pied d'égalité.
Le 6 février, lors d'une visite à Washington, peu commentée malgré son importance, le secrétaire d'Etat chinois Yanf Jiechi a rencontré Donald Trump. L'un et l'autre se sont félicités des bonnes perspectives de coopération entre les deux pays, dans de nombreux domaines notamment la lutte contre le terrorisme. http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/10/c_136964623.htm
Dans le même temps, le chargé d'affaires russe pour l'Afghanistan Zamir Kabulov avait assuré que Moscou considérait la lutte contre l'Etat islamique en Afghanistan comme une priorité, compte tenu des dangers que celui-ci représentait pour les Etats asiatiques de l'ex-URSS et la Russie elle-même. http://tass.com/politics/989170 . Les combattants islamiques étaient désormais selon lui 10.000 et leur nombre augmentait régulièrement. Précédemment, Kabulov avait accusé les Etats-Unis d'y transférer des combattants islamique d'Iraq et de Syrie, et de continuer à les approvisionner en armes, ceci avait-il laissé entendre pour renforcer la menace islamique aux frontières de la Russie.
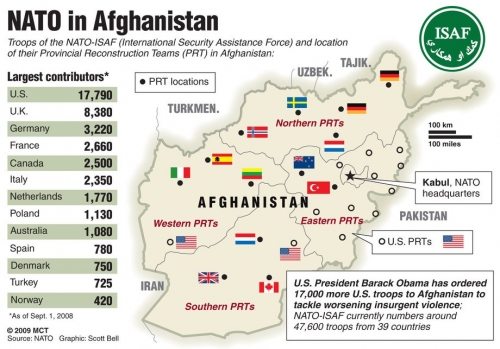
La lutte contre le terrorisme afghan représentera-t-elle un terrain de rapprochement durable entre les Etats-Unis, la Chine et la Russie? On peut en douter. A supposer que l'Afghanistan soit définitivement purgée de tout terrorisme par une action commune entre ces trois grandes puissances, vu les potentialités stratégiques et économiques du pays, aucune de celle-ci ne renoncera à la perspective d'y exercer un protectorat de fait. Malgré son éloignement géographique, Washington pourra s'appuyer dans ce but sur son armée et les multiples bases militaires américaines de la région.
Sur l'ensemble du sujet, voir M.K. Bhadrakumar http://blogs.rediff.com/mkbhadrakumar/author/bhadrakumaranrediffmailcom/
11:18 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, actualité, chine, états-unis, otan, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 11 février 2018
Chypre : un lieu de tensions en Méditerranée orientale

Chypre : un lieu de tensions en Méditerranée orientale
Par
Ex: https://www.diploweb.com
Docteur en histoire, professeur agrégé de l’Université, Patrice Gourdin enseigne à l’École de l’Air. Il intervient également à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence. Membre du Conseil scientifique du Centre géopolitique.
Alors que nous assistons à la mise en scène des « Jeux de la Paix » entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, l’Union européenne compte depuis 2004 un pays membre – Chypre - occupé en partie par un pays supposé candidat depuis 2005 – la Turquie. Patrice Gourdin offre ici une analyse géopolitique de ce lieu de tensions en mer Méditerranée. Un texte de référence sur une question souvent méconnue.
FIN janvier 2018, à Lefkosia (nom turc de Nicosie), à l’instigation du président turc Recep Tayyip Erdogan, des nationalistes ont attaqué le journal Afrika qui avait critiqué l’offensive contre les Kurdes de Syrie (opération Rameau d’olivier) et établi un parallèle avec l’intervention à Chypre en 1974. Cette violence illustre les rivalités qui affligent l’île. Sur le territoire de Chypre, la répartition du pouvoir est complexe : au nord, la République turque de Chypre du Nord-RTCN, une zone peuplée de Chypriotes turcs, occupée par l’armée turque depuis 1974 ; au sud, un espace contrôlé par la République de Chypre, où le pouvoir est exercé par des Chypriotes grecs. Issues d’un conflit, ces deux entités sont séparées par une zone tampon où se trouve stationnée depuis 1974 une force d’interposition de l’ONU, la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Ajoutons qu’après l’indépendance de Chypre en 1960, la Grande-Bretagne a conservé deux bases militaires (Dhekelia, Akrotiri), sur la côte sud. La proximité de cet espace insulaire avec le Proche-Orient contribue à expliquer cet état de fait. Le poids de l’histoire est considérable et plusieurs acteurs extérieurs ont influé ou continuent d’influer sur l’évolution de l’île.
-
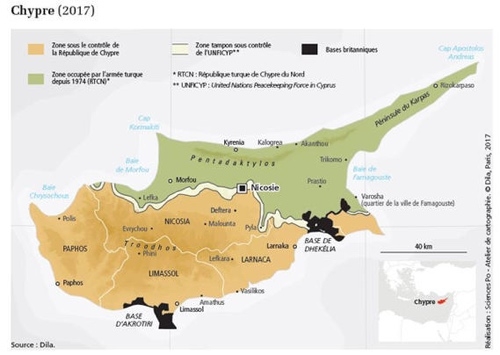
- Carte de Chypre en 2017.
- Source de cette carte de Chypre en 2017 : Mathieu Petithomme « Chypre : l’impasse des pourparlers de réunification », Questions internationales n°87 - septembre-octobre 2017, La documentation Française.
I. Un carrefour insulaire
L’île de Chypre se situe en Méditerranée orientale, très près des côtes de Turquie, de Syrie, du Liban, d’Israël et d’Égypte. Cela la place au contact direct d’une zone particulièrement instable : le Proche-Orient. La tumultueuse histoire de cette région pesa constamment sur les Chypriotes. L’île connut différents centres de pouvoir, aujourd’hui disparus ou délaissés. En 1192, la maison des Lusignan prit la direction du royaume et en fixa la capitale à Nicosie. La ville se trouvait idéalement située : sur la rivière Pedieos, pour l’approvisionnement en eau ; au cœur de l’île, donc équidistante des différentes régions ; dans la plaine de la Mésorée, principale zone agricole, pour l’alimentation des citadins. Nicosie est l’épicentre de tous les événements importants qui marquèrent l’évolution de l’île depuis près d’un millénaire. Moins connu que celui qui traversait Berlin entre 1961 et 1989, un mur de séparation matérialise, au cœur de la capitale, la coupure du pays en deux. La division politique de l’île, la zone tampon instituée en 1964 à Nicosie puis généralisée en 1974 et l’emprise des bases britanniques (Dhekelia, Akrotiri) fragmentent le territoire de Chypre. La découverte récente d’hydrocarbures offshore suscite des tensions autour de la délimitation des zones économiques exclusives des États riverains.
Chypre est peu étendue : 9 251 km², ce qui la place derrière la Sicile, la Sardaigne ou la Crète, à peu près à égalité avec la Corse. Ce territoire est marqué par les caractéristiques de l’insularité, plus ou moins pesantes selon les périodes de son histoire : un relatif isolement, des particularismes, une économie en partie dépendante de l’extérieur, des difficultés à maîtriser son sort.

Plus arrosé que la chaîne de Kyrenia, le massif du Troodos est le château d’eau de l’île, source de plusieurs fleuves ou rivières (notamment le Pedieos) qui viennent irriguer la plaine fertile de la Mésorée. Mais la sécheresse du climat méditerranéen est particulièrement marquée, ce qui pose depuis toujours le problème des disponibilités en eau. L’existence des habitants, ainsi que le développement des aptitudes agricoles et des activités touristiques, dépendent de la plus ou moins grande capacité à mettre en place et à entretenir des systèmes hydrauliques efficaces. L’agriculture, autrefois prospère et source importante de richesse, occupe aujourd’hui une place modeste dans la vie économique (2,3 % du PIB de la République de Chypre). Les troubles dans l’île tout au long du XXe siècle ont entravé la modernisation de l’agriculture de la Mésorée, la grande plaine centrale. La coupure de l’île a ruiné les exploitations dans la partie nord. Depuis plus de quarante ans, les habitants attendent la mise en œuvre du programme d’aménagement promis par Ankara pour améliorer l’agriculture de la zone turque.
Chypre occupant une position de carrefour, son insularité ne l’empêcha pas de profiter très précocement de la révolution néolithique. Elle fut ensuite incorporée à toutes les grandes constructions politiques proche-orientales de l’Antiquité, tout en préservant une plus ou moins grande autonomie jusqu’à la domination macédonienne. Elle choisit l’hellénisme dès la période achéménide et appartint au vaste empire d’Alexandre, puis le diadoque Ptolémée en prit le contrôle. Après les conquêtes de Pompée en Orient, Chypre intégra l’Empire romain. Lors du partage du IVe siècle, elle échut à l’Empire romain d’Orient. Durant tout le Moyen-Âge, Chypre fut une plate-forme importante des échanges commerciaux et des affrontements entre l’Orient musulman et les puissances chrétiennes. Elle tomba aux mains de l’Empire ottoman, sous lequel son économie périclita et la population chrétienne souffrit. Elle appartint à l’empire colonial britannique de 1878 à 1960. Pour Londres elle eut une valeur stratégique variable : brièvement importante pour contrer l’avancée russe en Méditerranée à la fin du XIXe siècle, cruciale pendant la Première Guerre mondiale pour affronter l’Empire ottoman, considérable depuis la Seconde Guerre mondiale pour peser sur l’évolution du Proche-Orient. Aujourd’hui, la République de Chypre argue de cette situation de carrefour pour encourager l’implantation d’entreprises étrangères. Elle valorise le très riche patrimoine culturel accumulé au fil de ces différentes époques pour attirer les touristes étrangers.

Dans l’Antiquité, Chypre fut le principal fournisseur de cuivre du bassin méditerranéen. Cette ressource généra une importante activité métallurgique aujourd’hui pratiquement disparue. Les exportations de matière première et de produits finis contribuaient largement à la prospérité de l’île. Temps révolus : les gisements sont épuisés et une seule mine reste en activité, celle de Skouriotissa. Les habitants tentent désormais de faire des sites d’extraction une attraction touristique. Le sous-sol ne recèle aucune autre ressource notable. Cela a contribué à l’absence d’activité industrielle significative jusqu’à nos jours (10,6% du PIB de la République de Chypre). Découvert à partir de 2009 dans la région maritime comprise entre l’Égypte et la Turquie, le « bassin du Levant » recèlerait, selon les estimations de l’US Geological Survey, 3 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Des experts comparent ce gisement à celui de la Mer du Nord. En 2011, d’importantes réserves ont été localisées au large de la côte sud de l’île. La République de Chypre entend bien s’appuyer sur ce pactole pour améliorer sa situation économique. Mais la mise en exploitation du gisement Aphrodite se heurte au problème des investissements et aux revendications de la Turquie.
L’île participa de tout temps aux échanges maritimes en Méditerranée, mais la valorisation de cet atout est limitée par les sanctions que la Turquie a prises à l’encontre des navires battant pavillon chypriote ou ayant fait escale dans un port de la République de Chypre. Toutefois, cette dernière, à l’instar de la Grèce, tire parti de sa longue tradition navale pour offrir un pavillon de complaisance (2% de flotte mondiale, soit1 053 navires totalisant une capacité de 33 Mt de port en lourd) qui contribue pour 5% au PIB du pays. Ceci, joint à une politique fiscale “attractive“ et à un système bancaire peu regardant, vaut à la République de Chypre une réputation douteuse et la présence de personnages ou d’entreprises pas toujours recommandables. Cette particularité remonte à la guerre civile libanaise (1975-1990), qui provoqua le transfert des activités bancaires de Beyrouth vers Nicosie. La fin de la Guerre froide a entraîné l’afflux des fortunes russes (notamment à Limassol où l’on décompte 30 000 résidents russes). Cela a contribué à amplifier les activités des banques chypriotes. Les difficultés de ces dernières sont à l’origine de la très grave crise financière qu’a connue le pays en 2008-2013. Le pays dut faire appel à l’Union européenne qui le plaça sous surveillance et lui imposa des réformes. La crise est officiellement terminée depuis 2016. La disponibilité d’importantes quantités de capitaux explique que la construction immobilière ait connu un essor important. Les investissements s’orientent également vers le tourisme (favorisé par le climat, l’omniprésence de la mer et le capital culturel) qui est devenu le secteur le plus important de l’économie chypriote (15% du PIB de la République de Chypre, qui reçoit 3 millions de visiteurs par an). De son côté, la RTCN tente de devenir un “casino flottant“ pour les ressortissants du Proche-Orient mais cela ne suffit pas pour lui éviter de stagner dans le marasme économique.
La population de Chypre est faible : 1 116 500 habitants. Les habitants sont inégalement répartis dans l’espace. Si les faibles densités s’expliquent en partie par les conditions naturelles (relief inhospitalier, notamment le massif du Troodos), le dépeuplement du Nord résulte de l’expulsion des Chypriotes grecs lors de l’invasion turque en 1974. L’implantation de colons turcs venus d’Anatolie est loin d’avoir compensé cette perte. Les statistiques démographiques, fragmentaires, portent avant tout sur la République de Chypre. La population affiche un vieillissement marqué : 15,16 % de la population ont moins de quinze ans, 29,4 % ont moins de 25 ans, 11,8 % ont 65 ans ou plus. Avec 1,47 enfants par femme, le remplacement des générations n’est plus assuré. Comme partout où il se produit, ce phénomène obère l’avenir.
Dans la partie turque, le niveau de vie serait trois fois plus bas que dans la partie grecque.
Avec un indice de développement humain élevé (0,856), la République de Chypre se situe au 33e rang mondial (au niveau de Malte ou de la Pologne, légèrement en-dessous de la Grèce et largement au-dessus de la Turquie). Les dépenses d’éducation atteignent 6,4 % du PIB et le taux d’alphabétisation de la population dépasse 99 %. Cela garantit une main-d’œuvre qualifiée, mais n’empêche pas le chômage (10% de la population active de la République de Chypre) car l’activité économique est insuffisante (la crise économique a provoqué le départ de 25 000 personnes). Les dépenses de santé représentent 7,4 % du PIB et l’espérance de vie est assez élevée : 81,6 ans pour les femmes, 75,8 ans pour les hommes. Un niveau comparable à celui de la Pologne ou des États baltes. La Turquie affiche des performances bien inférieures. D’ailleurs, selon les estimations, dans la partie turque, le niveau de vie serait trois fois plus bas que dans la partie grecque.
La population de Chypre est hétérogène. La délimitation du périmètre d’attribution de la nationalité chypriote (question des colons turcs) dans la perspective d’une réunification constitue l’un des points débattus dans les négociations. Le nombre est un facteur important pour la répartition du pouvoir et des ressources dans la perspective qui semble la plus adaptée au cas chypriote : la mise en place d’un État fédéral associant deux entités fondées sur l’appartenance communautaire. Par conséquent, les chiffres qui circulent sont sujets à caution. En l’absence de recensement contemporain fiable, les extrapolations se basent sur celui de 1954. À cette date, les Chypriotes grecs représentaient 80,2 % de la population et les Chypriotes turcs 17,9 %. Avant la partition, les Chypriotes grecs étaient présents sur l’ensemble de l’île et les Chypriotes turcs étaient disséminés un peu partout (mais regroupés dans 45 enclaves depuis 1964). En 1974, les transferts forcés de population ont vidé la partie nord de ses habitants grecs et la partie sud de ses habitants turcs. Après une décennie de ségrégation spatiale, il s’est produit un processus d’épuration ethnique.

Les deux parties de l’île ont des institutions politiques distinctes. Elles jouissent d’un régime démocratique, mais la partie nord subit depuis 1974 les avatars de l’autoritarisme caractéristique des pouvoirs turcs successifs. Des élections pluralistes sont régulièrement organisées dans les deux entités. De part et d’autre, dans les campagnes électorales, la question de la réunification occupe une large place. Au sein des deux communautés, une majorité semble favorable à celle-ci, mais la plupart des habitants de l’île ne souhaitent pas la réaliser à n’importe quel prix. La communauté turque tient à limiter les restitutions et/ou les indemnisations de biens grecs expropriés en 1974. La communauté grecque rechigne à l’octroi de la citoyenneté chypriote aux colons venus d’Anatolie. En conséquence, les négociations entre les deux parties n’ont, jusqu’à ce jour, jamais abouti et les divers plans proposés par la communauté internationale ont été rejetés.
Il s’avère d’autant plus difficile de trouver une solution que la culture insulaire mêle originalité et diversité.
II. Une population clivée
Chypre eut une grande importance dans l’histoire du christianisme. Elle fut l’une des étapes du premier voyage de conversion entrepris par Paul de Tarse. La première église fut fondée à Salamine et Barnabé (cousin de Marc l’Évangéliste et l’un des soixante-douze disciples du Christ) en fut le premier évêque. Selon la tradition chrétienne, après sa résurrection, pour fuir les persécutions, Lazare se rendit à Chypre où il prit une part active à l’évangélisation. Il devint le premier évêque de la ville de Kition, renommée après sa mort Larnaca (du grec larnax : le tombeau). Le christianisme chypriote, base de l’identité de la communauté grecque, s’inscrit dans la tradition orientale, confortée par plusieurs siècles d’appartenance à l’Empire byzantin. Depuis 431(concile d’Éphèse), l’Église de Chypre est autocéphale : elle jouit d’une indépendance totale, sur le plan juridique comme sur le plan spirituel. Son rayonnement, limité par l’insularité, ne lui permit pas d’être érigée au rang de patriarcat. Il s’agit d’un archevêché, dont le titulaire détient l’autorité suprême, source d’un prestige et d’une autorité qui perdurèrent jusqu’à la mort de Mgr Makarios (1977).
Chypre se trouve sur la ligne de contact entre le christianisme et l’islam. Sa situation stratégique en Méditerranée orientale en fit une place disputée entre l’Empire musulman et l’Empire byzantin. En 649, elle passa sous le contrôle du Califat, qui la conserva jusqu’en 965, date à laquelle Nicéphore II Phocas mit fin à trois siècles de suprématie maritime arabe et restaura la souveraineté byzantine sur l’île. Point d’appui essentiel des royaumes latins d’Orient, Chypre passa sous le contrôle de la famille des Lusignan en 1192 (évincés par les Vénitiens en 1489). Dès 1196, l’Église latine s’imposa. Elle implanta un archevêché à Nicosie et édifia des lieux de culte de style gothique dont certains vestiges subsistent, contribuant à l’originalité du paysage. Les deux Églises coexistèrent plus ou moins difficilement jusqu’à la conquête turque, en 1570. Chypre devint alors une province de l’Empire ottoman. Quatre ans plus tard, l’Église orthodoxe fut rétablie dans ses droits, tandis que l’Église latine était supprimée et que ses édifices cultuels étaient transformés en mosquée ou désaffectés.
Sous la domination turque, l’archevêque orthodoxe était le chef religieux des Chypriotes grecs, et, avec le titre d’ethnarque, leur représentant politique.
L’islamisation de l’île se fit donc en deux temps : du VIIe au Xe siècle sous les dynasties Abbasside puis Omeyyade ; entre 1570 et 1878 dans le cadre de l’Empire ottoman. Il en résulte la présence d’une importante minorité musulmane, ainsi qu’une forte empreinte architecturale. Umm Ahram, la nourrice de Mahomet, participa à la conquête de l’île et mourut au bord du lac salé qui se trouve près de Larnaca. Elle y fut enterrée en martyre, et un complexe religieux y fut édifié. Il s’agit désormais d’un des plus importants lieux saints de l’islam. Sa localisation dans la partie grecque de l’île limite les possibilités de pèlerinage pour les Chypriotes turcs.

Sous la domination turque, l’archevêque orthodoxe était le chef religieux des Chypriotes grecs, et, avec le titre d’ethnarque, leur représentant politique. Par la combinaison de la jalousie de la communauté musulmane et de la dégradation de l’administration, la situation des Chypriotes orthodoxes se détériora aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les exactions fiscales étaient monnaie courante, les famines se répétaient, engendrant des révoltes sévèrement réprimées et nombre de chrétiens émigrèrent vers la Crète, le Péloponnèse, Corfou, et même Venise. Au XIXe siècle, la population grecque de l’île, était instruite et ses élites suivaient les péripéties du mouvement des nationalités en Europe. Une partie de ses membres communiait dans la « Grande Idée » de se libérer du joug ottoman et de restaurer l’Empire byzantin. Par conséquent, le déclenchement de la guerre d’indépendance grecque provoqua, en 1821, une répression préventive de la part des autorités ottomanes, ainsi que l’abrogation des pouvoirs de l’Église. Le 9 juillet 1821, les principaux notables grecs — parmi lesquels l’archevêque, Cyprien — furent exécutés. Dès lors, animée d’un sentiment antiturc, une partie des Chypriotes revendiqua l’ enosis , le rattachement à la future Grèce libérée. L’île était désormais impliquée dans les rivalités qui tissaient la Question d’Orient. En 1832, lorsque l’Empire ottoman dut accepter l’indépendance de la Grèce par le traité de Constantinople (signé avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie), Chypre en était exclue, malgré le panhellénisme affiché par une partie de sa population. Compensation partielle, la politique de réformes (Tanzimat) entreprise à partir de 1839 par le sultan Abdülmecid Ier marqua le début d’une amélioration dans l’administration de l’île.
 La poussée russe en direction de la Méditerranée orientale et l’ouverture du canal de Suez (1869) amenèrent la Grande-Bretagne à s’intéresser à la position stratégique de Chypre. Après avoir limité les ambitions de Moscou en soutenant l’Empire ottoman (congrès de Berlin, 1878), la Grande-Bretagne conclut une alliance défensive avec Istanbul, qui lui confia l’administration de Chypre (Conventions des 4 juin, 1er juillet et 1er août 1878). L’anglais supplanta alors le français comme langue des élites. Mais la modernisation ne fut pas à la hauteur des espérances. En effet, dès 1882, les Britanniques disposèrent du port d’Alexandrie pour sécuriser le trafic maritime de la route des Indes via le canal de Suez et surveiller tout mouvement éventuel de la flotte russe. Chypre perdait son importance stratégique et les investissements déclinèrent rapidement. Déçus, en 1889, les Chypriotes grecs demandèrent officiellement leur indépendance et leur rattachement à la Grèce. Londres leur opposa le premier d’une longue série de refus.
La poussée russe en direction de la Méditerranée orientale et l’ouverture du canal de Suez (1869) amenèrent la Grande-Bretagne à s’intéresser à la position stratégique de Chypre. Après avoir limité les ambitions de Moscou en soutenant l’Empire ottoman (congrès de Berlin, 1878), la Grande-Bretagne conclut une alliance défensive avec Istanbul, qui lui confia l’administration de Chypre (Conventions des 4 juin, 1er juillet et 1er août 1878). L’anglais supplanta alors le français comme langue des élites. Mais la modernisation ne fut pas à la hauteur des espérances. En effet, dès 1882, les Britanniques disposèrent du port d’Alexandrie pour sécuriser le trafic maritime de la route des Indes via le canal de Suez et surveiller tout mouvement éventuel de la flotte russe. Chypre perdait son importance stratégique et les investissements déclinèrent rapidement. Déçus, en 1889, les Chypriotes grecs demandèrent officiellement leur indépendance et leur rattachement à la Grèce. Londres leur opposa le premier d’une longue série de refus.
L’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés des Puissances centrales (Allemagne, Autriche-Hongrie) provoqua l’abrogation des Conventions de 1878 et l’annexion de Chypre par la Grande-Bretagne (5 novembre 1914). La présence de troupes alliées à Salonique et en Égypte réactiva l’importance stratégique de Chypre et offrit à l’économie de l’île d’importants débouchés. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Chypriotes grecs renouvelèrent sans succès leur demande de rattachement à la Grèce, tandis que la Turquie renonçait “définitivement“ à Chypre (1920 : traité de Sèvres ; 1923 : traité de Lausanne). Or, les guerres gréco-turques de 1919-1920 et l’épuration ethnique croisée qui en résulta avaient accru les passions identitaires. La revendication d’enosis en fut exacerbée, tandis que Londres maintenait son intransigeance : en 1925, l’île devint officiellement colonie britannique. Le 21 octobre 1931, une manifestation en faveur de l’enosis tourna à l’émeute et le palais du gouverneur britannique fut incendié. Les troubles persistèrent jusqu’en 1939.

L’invasion de la Grèce par les puissances de l’Axe (28 octobre 1940 - 28 avril 1941) poussa des Chypriotes à s’engager dans l’armée britannique. Chypre redevint une base militaire essentielle après le débarquement de Rommel en Afrique du Nord, en février 1941, et la conquête de la Crète par les Allemands, en mai 1941. Londres autorisa une relative libéralisation de la vie politique sur l’île mais, en 1945, une nouvelle demande de rattachement à la Grèce fut rejetée. La Grande-Bretagne tenta de juguler le mécontentement par l’octroi d’un statut d’autonomie. Londres nourrissait de vives inquiétudes : alors que le contexte de Guerre froide avait entraîné une sanglante guerre civile en Grèce (1946-1949), le parti communiste chypriote (AKEL) avait connu un essor important depuis la Seconde Guerre mondiale. L’appréhension était partagée, comme en attesta la condamnation du communisme par l’archevêque de Nicosie. Mais ce dernier n’abandonnait pas pour autant la cause panhellénique. En janvier 1950, il organisa un référendum officieux sur l’enosis. 96 % des votants exprimèrent leur volonté de rattachement à la Grèce. Les autorités britanniques dénoncèrent l’illégalité de la consultation et refusèrent de la prendre en considération. Avec l’élection de Monseigneur Makarios III à sa tête, en octobre 1950, l’Église autocéphale chypriote intensifia le combat panhellénique. Le nouvel archevêque tenta de saisir l’ONU de la question de Chypre, mais la Grande-Bretagne s’y refusait et le gouvernement grec ne pouvait contrarier cette dernière car il en dépendait. Après l’évacuation de la zone du canal de Suez exigée en 1954 par le colonel Nasser, Londres eut un motif supplémentaire de conserver ce territoire : le quartier général britannique pour le Moyen-Orient devait y être transféré. Elle annonça un nouveau statut d’autonomie mais renouvela son refus d’aller au-delà. À l’automne 1954, la Grèce put enfin faire inscrire la question chypriote à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies. Les Britanniques, afin de dévier le problème sur le terrain de la rivalité gréco-turque et de se poser en arbitres, impliquèrent la Grèce et la Turquie dans les négociations. La manœuvre réussit à la perfection et aucune solution ne fut trouvée : alors que la première réclamait l’autodétermination, la seconde la refusa.
 Georges Grivas, un général grec vétéran des deux guerres mondiales, créa, en 1954, l’Organisation nationale des combattants chypriotes (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston-EOKA). Le 1er avril 1955, avec l’accord de Mgr Makarios, il déclencha la lutte armée pour l’indépendance et l’enosis. Convaincus que Mgr Makarios instrumentalisait l’EOKA, les Britanniques l’exilèrent aux Seychelles (9 mars 1956). Cela déclencha des protestations internationales et Grivas intensifia les opérations, ce qui aggrava la répression. La violence atteignit son paroxysme et le gouvernement britannique se résigna à l’autodétermination. L’intervention à Suez, en novembre 1956, démontra tout à la fois l’utilité d’une base stratégique en Méditerranée orientale et la nécessité d’être en bonne intelligence avec la population sur le territoire de laquelle elle était implantée. Les pourparlers reprirent au printemps 1957, après la libération de Mgr Makarios. Sous la pression américaine, la Grèce et Mgr Makarios renoncèrent à l’ enosis , tandis que les Turcs abandonnaient leur projet de partition. L’EOKA cessa ses opérations en 1959.
Georges Grivas, un général grec vétéran des deux guerres mondiales, créa, en 1954, l’Organisation nationale des combattants chypriotes (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston-EOKA). Le 1er avril 1955, avec l’accord de Mgr Makarios, il déclencha la lutte armée pour l’indépendance et l’enosis. Convaincus que Mgr Makarios instrumentalisait l’EOKA, les Britanniques l’exilèrent aux Seychelles (9 mars 1956). Cela déclencha des protestations internationales et Grivas intensifia les opérations, ce qui aggrava la répression. La violence atteignit son paroxysme et le gouvernement britannique se résigna à l’autodétermination. L’intervention à Suez, en novembre 1956, démontra tout à la fois l’utilité d’une base stratégique en Méditerranée orientale et la nécessité d’être en bonne intelligence avec la population sur le territoire de laquelle elle était implantée. Les pourparlers reprirent au printemps 1957, après la libération de Mgr Makarios. Sous la pression américaine, la Grèce et Mgr Makarios renoncèrent à l’ enosis , tandis que les Turcs abandonnaient leur projet de partition. L’EOKA cessa ses opérations en 1959.
Le 16 août 1960, l’île devint indépendante, avec une Constitution prévoyant un partage du pouvoir entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Sur le terrain, les deux communautés restaient imbriquées et avaient vécu en bonne intelligence jusqu’aux clivages intercommunautaires qui apparurent en 1956 et produisirent les premiers incidents sanglants en 1958. Afin de se protéger des violences perpétrées par l’EOKA, des Chypriotes turcs, autour de Rauf Denktash, fondèrent alors l’Organisation turque de résistance (Türk Mukavemet Teskilati-TMT) et prônèrent la partition. La multiplication des divergences rendit l’île ingouvernable. En 1962, pour sortir de la paralysie, Mgr Makarios tenta de modifier la Constitution. Mais les Chypriotes turcs, craignant de voir leurs droits réduits, s’y refusèrent. Les affrontements entre les deux communautés s’exacerbèrent en 1963 (Noël sanglante) et dès 1964, l’île faisait l’objet d’une partition de fait : 100 000 Chypriotes turcs étaient regroupés dans 45 enclaves dispersées sur l’ensemble de l’île. S’ouvrit alors une décennie de crise, qui culmina le 15 juillet 1974 avec la tentative de coup d’État de la dictature militaire grecque (appuyée sur l’EOKA-B créée par Grivas en 1971 pour relancer l’enosis) contre Mgr Makarios. Les colonels essayaient d’enrayer la contestation populaire en Grèce par l’accomplissement de l’enosis. Cette manœuvre tourna à la confusion de ses auteurs : les Turcs débarquèrent dans le nord de l’île le 20 juillet 1974. À l’issue d’un mois de combats, auxquels participèrent activement les membres du TMT, Ankara contrôlait le tiers nord de l’île, ce qui provoqua un exode massif de populations (200 000 Chypriotes grecs chassés au sud ; 42 000 Chypriotes turcs chassés au nord) et la mise en place de deux entités politiques : la République de Chypre et la RTCN.

Les oppositions entre insulaires ne se réduisent pas au clivage entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs. Chaque communauté connaît de vifs débats internes illustrés par les récentes élections : législatives du 7 janvier 2018 dans la partie turque, présidentielles des 28 janvier et 4 février 2018 dans la partie grecque. Si la question de la réunification nourrit largement les débats, les problèmes socio-économiques prennent de plus en plus d’importance. Notamment dans la partie grecque, où le président sortant (Nicos Anastasiades) vient d’être réélu non seulement sur la promesse de reprendre les négociations, mais aussi sur l’engagement de relancer l’économie (et l’emploi) et de créer un fonds dédié au remboursement d’une partie de l’épargne saisie lors de la crise bancaire de 2013. Le débat n’est pas absent de la partie turque : parti historique de la communauté, fondé en 1975 par Rauf Denktash, le Parti de l’unité nationale (conservateur nationaliste) n’a pas atteint la majorité absolue, une partie des électeurs lui reprochant tout à la fois d’être corrompu, d’abuser du pouvoir (qu’il a exercé pendant plus de 30 ans depuis 1975) et d’être trop étroitement soumis à Ankara. Bien qu’émiettée, l’opposition est parvenue à créer une coalition réformatrice modérée majoritaire. L’opinion est également divisée sur la politique du président Erdogan : des Chypriotes turcs de souche rejettent l’implantation de colons venus de Turquie (ils seraient majoritaires en RTCN), critiquent l’intransigeance d’Ankara dans les négociations sur la réunification, s’opposent à l’islamisation (ouverture d’écoles religieuses, construction de mosquées) et à ce qu’ils considèrent comme une politique extérieure expansionniste.
En dépit de l’indépendance acquise en 1960, le sort des Chypriotes ne dépend pas des Chypriotes seuls.
III. Une île très convoitée
Peut-être instruit par une histoire et une actualité marquées par de multiples rivalités qui ensanglantèrent l’île, Mgr Makarios fut un adepte du non-alignement. Ce positionnement, qui indisposa les États-Unis, même s’il n’empêcha pas le maintien des bases militaires britanniques, prit fin en 2004 avec l’intégration au sein de l’Union européenne (comme pour Malte).
Marquée par la culture hellénique depuis l’Antiquité, Chypre entretient des relations anciennes et complexes avec la Grèce. Elle se trouva de ce fait influencée par la tentative de regroupement de toute les populations grecques par Athènes depuis le XIXe siècle. Elle demeure une composante du nationalisme grec. Elle est également concernée par la rivalité entre les Grecs et les Turcs, dont les tragiques péripéties ont donné, au fil des siècles, naissance à une tradition d’affrontement entre la Grèce et la Turquie. Depuis les années 1950, les États-Unis, soucieux de la sécurité du flanc sud de l’Alliance atlantique, tentent de tempérer cet antagonisme. La Grèce contrôle pratiquement toutes les îles de la mer Égée et du Dodécanèse. La possession de Chypre renforcerait sa capacité à bloquer l’ensemble des ports turcs de Méditerranée. Sans oublier que la présence éventuelle de gisements sous-marins d’hydrocarbures aiguise les appétits et les tensions. En proie à de graves difficultés internes, Athènes ne dispose pas des moyens d’une politique extérieure active, notamment vis-à-vis d’Ankara.
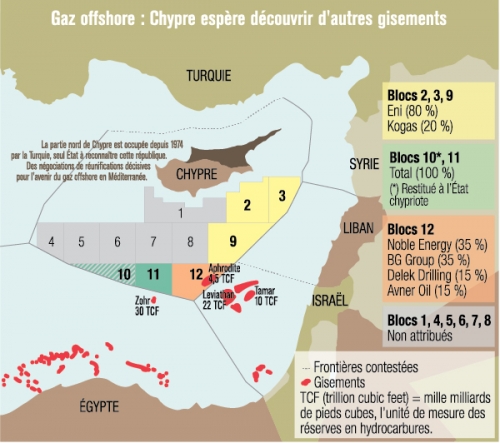
Incluse dans l’Empire ottoman pendant trois siècles, Chypre demeure liée à la Turquie. Celle-ci s’est notamment érigée en protectrice de la minorité chypriote turque, instrumentalisée lors de l’intervention militaire de l’été 1974. Depuis cette date, la Turquie maintient 40 000 soldats sur place (contrairement à la Grèce, qui n’en a aucun) et implante des colons venus d’Anatolie (environ 100 000, semble-t-il). Elle est le seul État à reconnaître officiellement la RTCN. Cette dernière lui sert de gage pour d’éventuelles négociations avec la Grèce et contribue à sécuriser ses ports sur la côte méditerranéenne. Ce dernier aspect gagne en importance avec la montée en puissance de la Turquie comme carrefour d’exportation des hydrocarbures entre la Russie, le Caucase, l’Asie centrale, l’Iran et l’Union européenne. La candidature à l’intégration dans cette dernière, incitait Ankara à une relative modération. Mais, depuis 2010, la Turquie prend ses distances vis-à-vis de l’Occident, s’engage dans une politique de puissance régionale assise sur son essor économique et les tensions remontent avec la République de Chypre, notamment au sujet de la zone économique exclusive maritime dans laquelle se trouvent les gisements gaziers. L’évolution du pays, sous la direction de M. Erdogan, vers un nationalisme plus marqué et appuyé sur l’islam, influe sur le destin de Chypre. D’une part, à l’image des Turcs, les habitants de la RTCN sont divisés au sujet de cette politique. D’autre part, le durcissement d’Ankara affaiblit les chances d’aboutir à une solution négociée, d’autant que la Turquie entre en période pré-électorale (élections législatives et présidentielles en novembre 2019), moment propice aux surenchères.
La Grande-Bretagne, puissance coloniale, domina Chypre de 1878 à 1959. Elle a conservé deux importantes implantations militaires avec accès à la mer : l’une près de Larnaca, à Dekhelia, l’autre à Akrotiri, où se trouve l’unique base de la Royal Air Force en Méditerranée. Celle-ci joue un rôle essentiel pour participer aux opérations dans la région : en Irak (2003-2008) et contre Daech (depuis 2014).
La fin de la Guerre froide n’a pas diminué l’intérêt stratégique du flanc sud de l’OTAN aux yeux des États-Unis, traditionnellement en retrait sur le dossier chypriote pour préserver l’unité de l’Alliance atlantique. Afin de garantir un environnement de sécurité en Méditerranée orientale, ils souhaitent une coopération entre Chypre, la Turquie, la Grèce et Israël. Le règlement de la question chypriote en constitue l’un des préalables. Mais Washington n’a pas réussi à instaurer le climat de confiance nécessaire à la résolution du différend. Les tensions croissantes avec la Turquie depuis le début des années 2010 ne laissent augurer aucun progrès et la Russie ne peut que chercher à les entretenir.
 Depuis les années 1990, la présence russe s’accroît. Les nouveaux riches de l’ère post-soviétique apprécient la combinaison de la culture orthodoxe, d’une villégiature agréable, d’un environnement fiscal avantageux et de l’acquisition aisée de la nationalité grâce aux Golden Passports généreusement distribués depuis 2013 en échange du placement de leurs fortunes dans les banques locales. L’influente communauté juive d’origine russe installée en Israël entretient des relations d’affaires avec ces ex-compatriotes. Inévitablement, les facilités offertes n’ont pas échappé aux mafias russes. L’accession de Vladimir Poutine au pouvoir alors que les capacités de la Russie s’amélioraient a remis la politique de puissance à l’ordre du jour. Le retour au Proche-Orient s’intègre dans ce projet et la République de Chypre peut contribuer à sa réalisation. Signe du rapprochement entre les deux États, en 1997, la Russie a commencé à vendre des armes à Nicosie, notamment des missiles en vue de contrer une éventuelle intervention turque. Depuis 2013, Moscou bénéficie de facilités portuaires pour sa marine de guerre. Comme le renforcement de l’implantation de son armée en Syrie, elles appuient la réaffirmation de sa puissance. Mais la coopération entre Moscou et Ankara au Proche-Orient, si elle s’avérait durable, pourrait remettre en cause cette politique.
Depuis les années 1990, la présence russe s’accroît. Les nouveaux riches de l’ère post-soviétique apprécient la combinaison de la culture orthodoxe, d’une villégiature agréable, d’un environnement fiscal avantageux et de l’acquisition aisée de la nationalité grâce aux Golden Passports généreusement distribués depuis 2013 en échange du placement de leurs fortunes dans les banques locales. L’influente communauté juive d’origine russe installée en Israël entretient des relations d’affaires avec ces ex-compatriotes. Inévitablement, les facilités offertes n’ont pas échappé aux mafias russes. L’accession de Vladimir Poutine au pouvoir alors que les capacités de la Russie s’amélioraient a remis la politique de puissance à l’ordre du jour. Le retour au Proche-Orient s’intègre dans ce projet et la République de Chypre peut contribuer à sa réalisation. Signe du rapprochement entre les deux États, en 1997, la Russie a commencé à vendre des armes à Nicosie, notamment des missiles en vue de contrer une éventuelle intervention turque. Depuis 2013, Moscou bénéficie de facilités portuaires pour sa marine de guerre. Comme le renforcement de l’implantation de son armée en Syrie, elles appuient la réaffirmation de sa puissance. Mais la coopération entre Moscou et Ankara au Proche-Orient, si elle s’avérait durable, pourrait remettre en cause cette politique.
La Turquie refuse obstinément de retirer ses troupes et de renoncer à son droit d’intervention militaire à Chypre, alors que c’est l’une des principales exigences de la partie grecque.
L’ONU est impliquée directement à Chypre depuis 1964, date à laquelle le Conseil de sécurité décida de déployer une force d’interposition entre les communautés grecque et turque : l’United Nations Peacekeeping Force in Cyprus - Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre-UNFICYP (Résolution n° 186). Depuis 1974 elle sécurise la zone tampon établie entre le nord et le sud de l’île. 1 106 personnes y sont aujourd’hui déployées. À plusieurs reprises, mais en vain, le Conseil de sécurité a déclaré illégale la partition, notamment par ses résolutions n° 367 (1975) et n° 541 (1983). En 1998, le Programme des Nations Unies pour le développement-PNUD, en étroite collaboration avec l’UNFICYP, entama une série de démarches pour mettre en place des coopérations entre les populations des deux communautés. Le processus fut lent car la société civile était quasi inexistante de part et d’autre. Avec les assouplissements apportés en 2003 par la partie turque au franchissement de la zone tampon (aujourd’hui 7 points de passage), la situation a évolué : les initiatives se sont multipliées et les habitants s’organisent. Jusqu’à ce jour, en dépit de nombreuses tentatives, les efforts des Nations Unies pour favoriser la réunification ont échoué (plan Annan de 2004, négociations de Crans-Montana en 2017, par exemple). La Turquie refuse obstinément de retirer ses troupes et de renoncer à son droit d’intervention militaire à Chypre, alors que c’est l’une des principales exigences de la partie grecque. Pour tenter de débloquer la situation, plusieurs dizaines d’organisations ont fondé la plateforme bicommunautaire Unite Cyprus Now, qui multiplie les actions en faveur d’un État fédéral.
Contrairement à sa pratique habituelle consistant à ne pas accueillir en son sein de pays affectés par des contentieux internationaux, l’Union européenne a admis la République de Chypre en 2004. Outre la satisfaction d’une demande activement soutenue par la Grèce, il s’agissait d’une manœuvre diplomatique pour amener Ankara à assouplir sa position. La candidature de la Turquie semblait créer des conditions favorables pour une normalisation de la situation et la réunification de l’île. Le pari se solda par un échec, consacré par le virage de la diplomatie turque en 2010. L’embargo que la Turquie applique aux navires et aux marchandises originaires de/ou transitant par la République de Chypre constitue un handicap pour le commerce maritime de l’Union européenne. Il compromet également le partenariat euro-méditerranéen. Le gaz naturel découvert en 2011 au large des côtes chypriotes constitue un enjeu important pour l’Union européenne dans la perspective d’une diminution de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.
Le secteur bancaire chypriote, s’appuyant sur une législation particulièrement favorable en matière de fiscalité des entreprises, joue un rôle-clé dans l’affirmation de la République de Chypre comme un des principaux paradis fiscaux de la planète. Pour cela, elle est régulièrement placée sur la sellette par les ONG (OXFAM, notamment) et les enquêtes (parlementaires, journalistes d’investigation). Corollaire de ces “facilités“, dans les deux parties de l’île, le crime organisé transnational s’épanouit.
Conclusion. Une partition durable ?
La géopolitique de Chypre constitue un cas d’école. La dimension identitaire pèse particulièrement lourd sur le destin de l’île. Or, les tensions ou les conflits qui en résultent s’avèrent partout parmi les plus difficiles à résoudre et les plus aisés à manipuler, de l’intérieur comme de l’extérieur. En janvier 1977, Mgr Makarios, président de l’entité grecque et Rauf Denkash, président de l’entité turque, les chefs historiques des deux communautés, étaient parvenus à un accord de principe pour instaurer un État fédéral. Mais Mgr Makarios mourut en avril de la même année, sans avoir finalisé cet arrangement. Une occasion unique de régler le problème chypriote fut ainsi ratée. Aujourd’hui, la dynamique paraît plutôt se trouver au cœur de la société civile. Mais cette dernière saura-t-elle et pourra-t-elle surmonter les représentations géopolitiques concurrentes et triompher des rivalités de puissance ?
Copyright Février 2018-Gourdin/Diploweb.com
11:11 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, politique internationale, europe, affaires européennes, grèce, turquie, chypre, méditérannée orientale, méditerranéen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
J. F. Gayraud: finance mondiale et capitalisme criminel
10:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, criminologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, finance, criminalité, criminalité en col blanc, jean-françois gayraud, livre, criminologie, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 08 février 2018
Jean-Michel Valantin, le Machiavel de l’anthropocène
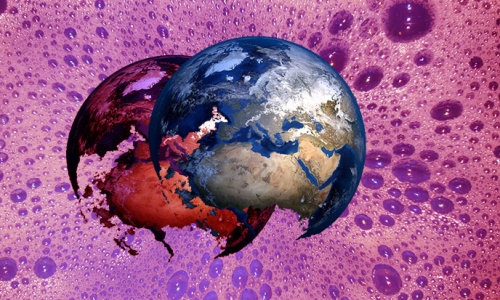
Jean-Michel Valantin, le Machiavel de l’anthropocène
par Alice Audouin
Ex: http://www.aliceaudouin.com
 L’armée américaine intègre le développement durable
L’armée américaine intègre le développement durableLe coup d’envoi est donné en 2006, avec la publication du rapport militaire National Security and the Threat of Climate Change. L’armée américaine joue ici les précurseurs. Non seulement le rapport reconnait le réchauffement climatique comme une menace, mais le présente (contrairement au risque nucléaire) comme une catastrophe inévitable. Si le gouvernement de Georges Bush n’avait pas su quoi faire de ce rapport, il marque néanmoins le premier changement culturel du pays. Depuis, plusieurs facteurs ont contribué à l’avancée du développement durable dans la défense américaine.
Tout d’abord, le peak oil se rapproche. Or l’armée américaine fonctionne avec des énergies fossiles importantes, de plus en plus chères. Avions, bateaux et chars et autres engins énergivores posent d’immenses problèmes d’approvisionnement, surtout dans un pays comme l’Irak ou le danger impose des convois renforcés, le tout devenant encore plus énergivore. L’amélioration des conditions de vie des combattants est elle aussi, très consommatrice de pétrole. L’utilisation massive de climatiseurs pendant la guerre en Irak a nécessité une gigantesque consommation d’énergie. C’est justement en Irak avec le casse-tête des climatiseurs, que les premières solutions de production d’énergie décentralisée et autonome, à base de photovoltaïque, a été mise en place. Le vol du premier avion de l’US Navy en 2010 avec 50 % de biofuel est le prémisse du passage vers une « great green fleet » et marque l’avancée de la Navy sur l’US Air Force sur son propre terrain, l’aviation. La Navy est précurseur dès 2008 avec la création de la Task Force on Climate Change, dans un contexte où l’Arctique, nouvel eldorado né de la fonte accélérée de la banquise, oblige à définir rapidement une stratégie.
Un autre facteur, lui aussi de plus en plus prépondérant, concerne l’ampleur croissante des catastrophes naturelles aux Etats-Unis, aboutissant à des destructions massives d’infrastructures, des pertes humaines, ce qui fragilise le pays et donc sa sécurité. Avec Katrina, le pays a découvert sa vulnérabilité. Les catastrophes dues à la négligence humaine, comme Deepwater-Horizon, laissant écouler du pétrole sur 30 jours prouve l’existence d’un nouveau type de catastrophe, dont l’ampleur des dégâts ne cesse de croître. La National Security entre en jeu, s’invite ainsi au débat, dès lors que les besoins en énergie et les conditions de vie sont impactés. La National Security évolue vers la Natural Security.
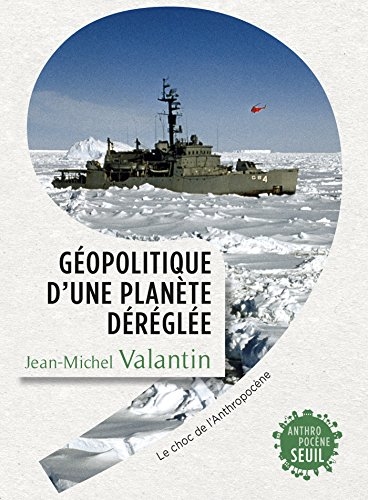 Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.
Enfin, de nouvelles opportunités de domination apparaissent au fur et à mesure de la montée des enjeux environnementaux. Les terres rares essentielles aux technologies propres du futur, situées dans des pays émergents, mais également les besoins d’aides après les catastrophes qui se multiplient, sont autant d’occasions de coopération et d’intervention dans les pays. Il est désormais prouvé que le réchauffement climatique accentue la puissance des catastrophes naturelles, ainsi que la pénurie de ressources nécessaires à la vie. La mauvaise gestion de l’eau ou de la chaine alimentaire crée l’opportunité de dépendre de solutions américaines et d’ainsi étendre la puissance américaine. C’est sur ce dernier plan que selon Jean-Michel Valantin, la pensée stratégique prend un tournant inédit. Elle cesse ici d’être uniquement fondée sur la supériorité militaire, mais intègre la capacité à répondre technologiquement à la déstabilisation socio-environnementale planétaire. Le leadership en climate resiliency devient un atout stratégique. Le besoin croissant de se sortir rapidement et efficacement d’une catastrophe naturelle ou industrielle fera appel à un savoir-faire dont les meilleurs experts auront un avantage majeur.Révélateur des représentations et mythes reliés à la puissance, Hollywood est un thermomètre fiable pour voir l’évolution de la société américaine et de son rapport à sa propre hégémonie. Pour pleinement mesurer l’avancée du développement durable dans la culture de la Défense, Jean-Michel Valantin analyse finement les films de guerre issus des studios Hollywoodiens depuis la seconde guerre mondiale et retrace son évolution au travers de nombreux exemples. On démarre avec la Bombe A, qui est le premier socle culturel, les images des bombardements nucléaires ayant été eux-mêmes largement diffusés dans les media.
Avec Hiroshima, un imaginaire de « l’après catastrophe » se façonne : dévastation, retour au cannibalisme, guerres tribales entre survivants, etc. La bombe nucléaire permet d’identifier une menace pour ce que l’homme a de plus élevé : la société, l’humanité. La planète des singes ou encore Mad Max 2 sont des avertissements de cette régression.
Le Seigneur des Anneaux et Avatar occupent eux l’avant-scène d’un nouveau paradigme, celui d’une alliance nécessaire entre l’homme, la nature et le « surnaturel » pour éviter la catastrophe finale. Ils rappellent tous deux l’importance de la relation avec la vie et ses mystères. Le Seigneur des Anneaux actionne une mythologie de la « vitalité », au travers du rôle symbolique des Elfes. Les ingrédients indispensables à la vie sont imbriqués dans une recette qui inclut une part de sacré.
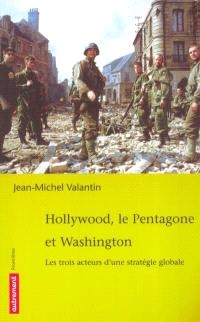 Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.
Avatar montre le changement de camp d’un ancien marine, passant du champ de la puissance militaire à la puissance naturelle. Il défend ce changement de camp, le présentant comme légitime et nécessaire à l’heure où l’humanité détruit le vivant. Là encore, la dimension sacrée est du côté de la vie et de ce qui mérite que l’on se batte et que l’on renonce au monde militaro-industriel qui la menace. Dans un autre ordre, le dernier James Bond Quantum of Solace montre que les nouveaux trésors sont naturels, comme l’eau, et qu’ils seront les enjeux des luttes de demain. Leur raréfaction va multiplier les conflits. Enfin, les grands films sur les pandémies révèlent le potentiel viral et global de destruction d’un acte au départ isolé, montrant bien les jeux d’interdépendances entre les différents risques systémiques et globaux. L’imaginaire du nucléaire continue : l’enjeu derrière la dégradation environnementale, est la destruction de l’humanité.
18:05 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, jean-michel valantin, guerre climatique, guerre, polémologie, livre, militaria, états-unis, anthropocène |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 février 2018
La revue de presse de Pierre Bérard (07 février 2018)

La revue de presse de Pierre Bérard
(07 février 2018)
Au sommaire :
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
• Le grand remplacement : complot, fantasme ou réalité ? Édouard Chanot répond par un modèle de chronique vidéo. En moins de 10 minutes il fait le tour du problème avec une limpidité et un sens remarquable de la pédagogie :




15:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes, pierre bérard, presse, médias, journaux |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 février 2018
Du dextrisme et de la révolution conservatrice

Du dextrisme et de la révolution conservatrice
12:04 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dextrisme, actualité, définition, common decency, théorie politique, politologie, sciences politique, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Tom Wolfe: “Lo ‘políticamente correcto’ es un instrumento de poder de las clases dominantes”

Tom Wolfe: “Lo ‘políticamente correcto’ es un instrumento de poder de las clases dominantes”
A sus 86 años de edad, Tom Wolfe, uno de los mejores escritores norteamericanos contemporáneos y, sin duda, uno de los periodistas más importantes de las últimas décadas, acaba de conceder una entrevista a Le Figaro Magazine en la que el autor de obras excelsas como “La hoguera de las vanidades” o “Lo que hay que tener” habla claramente sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad política y cultural, sin dejar de practicar la que es una de sus aficiones más queridas: fustigar sin compasión a lo que, ya en 1970, definió como el “Radical chic” o “la izquierda caviar”.
Alexandre Devecchio, que firma el texto en Le Figaro, recuerda a Wolfe que desde uno de sus primeros textos, titulado precisamente “Radical chic”, ha criticado duramente lo políticamente correcto, el izquierdismo cultural, la tiranía de las minorías…
... “‘Radical chic’ fue un reportaje que publiqué en 1970 en ‘The New York Magazine’, en el que contaba una fiesta organizada por el compositor Leonard Bernstein en su duplex neoyorquino de tres estancias con terreza. La fiesta tenía como objeto recaudar fondos para ‘Los Panteras Negras’ (organización nacionalista negra, socialista, filoterrorista y revolucionaria), activa en Estados Unidos entre 1966 y 1982" (...)
(...) "Los anfitriones tuvieron que contratar camareros blancos para no herir la susceptibilidad de los ‘panteras’. Lo políticamente correcto, que yo también suelo definir como PC (Policía Ciudadana), nace de la idea marxista que afirma que todo aquello que separe socialmente a los seres humanos debe ser prohibido para evitar la dominación de un grupo social sobre otro. Pero, curiosamente, con el paso del tiempo lo políticamente correcto se ha convertido en el instrumento preferido de las ‘clases dominantes’; se trata de explotar la idea de que hay que tener una ‘conducta apropiada’ para mejor asumir su ‘dominación social’ y bañarse en bueba conciencia. Poco a poco, lo políticamente correcto se ha convertido en un marcador de ‘dominación’ y en un instrumento de control social, una manera de distinguirse de las ‘clases bajas’ y de censurarlas deslegitimando su visión del mundo en nombre de la moral. De este modo, la gente, cada vez en mayor medida, debe prestar atención a lo que dice, especialmente en las universidades. El éxito de Donald Trump ha consistido, precisamente, en romper con esto”.
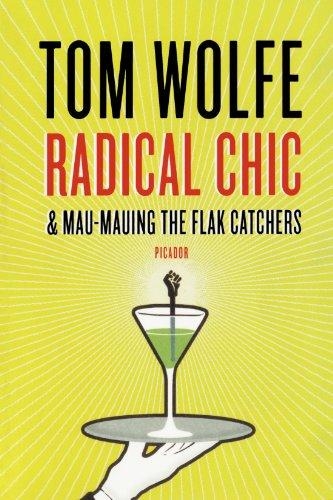 En otro momento de la entrevista, Tom Wolfe explica cómo, en su opinión, parte del voto a Donald Trump se comprende por la desolación de quienes se sienten en una status social inferior o de quienes creen que han descendido de status. “En ‘Radical chic’ describí el nacimiento de lo que hoy yo denominaría como ‘izquierda caviar’ o ‘progresismo de limusina’. Se trata de una izquierda que se ha liberado de cualquier responsabilidad con respecto a la clase obrera norteamericana. Es una izquierda que adora el arte contemporáneo, que se identifica con las causas exóticas y el sufrimiento de las minorías… pero que no quiere saber nada de las clases menos sofisticadas y adineradas de Ohio" (...)
En otro momento de la entrevista, Tom Wolfe explica cómo, en su opinión, parte del voto a Donald Trump se comprende por la desolación de quienes se sienten en una status social inferior o de quienes creen que han descendido de status. “En ‘Radical chic’ describí el nacimiento de lo que hoy yo denominaría como ‘izquierda caviar’ o ‘progresismo de limusina’. Se trata de una izquierda que se ha liberado de cualquier responsabilidad con respecto a la clase obrera norteamericana. Es una izquierda que adora el arte contemporáneo, que se identifica con las causas exóticas y el sufrimiento de las minorías… pero que no quiere saber nada de las clases menos sofisticadas y adineradas de Ohio" (...)
“Los norteamericanos han tenido el sentimiento”, continúa explicando el autor de 'El nuevo periodismo', que el Partido Demócrata solamente tenía interés en seducir a las más diversas minorías, pero que se negaba a prestar atención a una parte muy importante de la nación. Concretamente, al sector obrero de los ciudadanos, que históricamente ha constituido la espina dorsal del Partido Demócrata. Durante las últimas elecciones, la aristocracia del Partido Demócrata ha preferido apoyar a una coalición de minorías y ha excluído de sus preocupaciones a la clase obrera blanca. Donald Trump solamente ha tenido que acercarse ellos para hacerse con todos sus apoyos”.
11:53 Publié dans Actualité, Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tom wolfe, actualité, entretien, littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La loi sur les Fakes news de Macron: Du terrorisme journalistique ?

La loi sur les Fakes news de Macron: Du terrorisme journalistique ?
Ex: http://zejournal.mobi
Preuve de l’importance qu’Emmanuel Macron semble y consacrer : la loi sur les fausses informations avait été annoncée lors de ses vœux 2018. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a été tout aussi prompte à préciser la teneur de cette loi sur «la confiance dans l’information». Dans un entretien au JDD le 4 février, elle a annoncé la création d’une procédure judiciaire accélérée, une coopération requise des plateformes avec l’Etat et davantage de transparence sur les contenus sponsorisés.
Le ministre a donc défini plusieurs axes transversaux pour permettre au gouvernement de lutter avec rapidité et efficacité contre les informations erronées, particulièrement en période électorale.
Tout d’abord, face à la vitesse de propagation des contenus, et la capacité d’achat d’audience qui en démultiplie la pénétration, Françoise Nyssen a dégainé un dispositif législatif adapté : le référé. «Une procédure de référé judiciaire sera mise en place pour faire cesser rapidement la diffusion d'une fausse nouvelle, lorsque celle-ci est manifeste», a-t-elle déclaré. Le délai de suppression pourrait ne plus dépasser 48 h.
Autre moyen pour lutter contre les fausses informations : obliger les plateformes à rendre des comptes sur leurs contenus. Comment ? «La loi prévoira des obligations nouvelles pour les plateformes, qui devront coopérer avec l'État et être transparentes sur les contenus sponsorisés», a ajouté Françoise Nyssen. «S'il y a manquement aux obligations qu'imposera la loi (devoir de coopération, transparence sur les contenus sponsorisés), il y aura des sanctions», a-t-elle affirmé.
Parallèlement, le texte empêchera les plateformes de pratiquer leurs propres règles de censures vis-à-vis des «vraies nouvelles», la ministre faisant à cet effet référence au tableau L’Origine du monde de Gustave Courbet censuré par Facebook, une suppression qui avait fait polémique mais rendue possible en l’absence de cadre législatif. L’affaire a été portée devant les tribunaux le 1er février par l’utilisateur de Facebook qui avait vu sa publication du célèbre tableau retirée du réseau social et son compte bloqué.
Selon le quotidien Le Figaro, le texte aurait été l'objet de travaux préparatoires dès novembre 2017. Il serait déjà prêt, et la proposition de loi serait présentée par le groupe LREM à l'Assemblée nationale au printemps 2018, pour qu'elle soit déjà en place pour les élections européennes de 2019.
Dans sa volonté affichée de lutter contre «le complotisme et le populisme», Emmanuel Macron avait annoncé le 3 janvier à l'occasion de ses vœux à la presse un projet de loi visant à «protéger la vie démocratique». Evoquant «la vérité», ou encore «la liberté d'expression», le président de la République a expliqué que l'Etat souhaitait surveiller la façon dont les informations sont produites et diffusées.
- Source : RT (Russie)
11:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fake news, actualité, france, europe, affaires européennes, emmanuel macron, totalitarisme, répression, censure, liberté d'expression |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Liban et Israël. Guerre du pétrole en vue ?
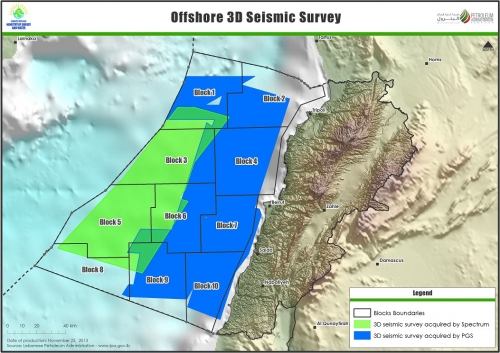
Liban et Israël. Guerre du pétrole en vue?
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www;europesolidaire.eu
Le consortium comprend le russe Novatek, le français Total et l'italien ENI, déjà actif en Sibérie. Ces réserves pourraient rapporter jusqu'à 2040 plus de 100 milliards de dollars.
Le problème est qu'Israël affirme que ces blocks relèvent de sa propriété. La ministre israélien de la défense Avigdor Lieberman vient d'affirmer qu'ils sont siens sans ambiguïté.
Il faut rappeler que des réserves de gaz naturel à fort potentiel avaient été ces dernières années découvertes dans ce qui est nommé le bassin de Leviathan. En décembre 2010, un accord de délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) a été signé entre Israël et Chypre en vue de « faciliter et de poursuivre les recherches off-shore d'hydrocarbures » dans la partie orientale de la Méditerranée.
Le Liban a mis en place quant à lui en février 2017 une « Administration pétrolière » chargée de gérer les offres des entreprises qui soumissionnerait pour être autorisées à procéder à de premiers sondages sur les blocs contestés. Le Hezbollah et le Liban agissent de concert dans cette affaire.
Il n'est pas facile de délimiter précisément les frontières des zones maritimes appartenant à Israël et celles appartenant au Liban. L'un et l'autre revendiquent la propriété du bassin du Léviathan, qui doit probablement s'étendre dans les zones économiques des deux pays.
Aujourd'hui, la Russie et sans doute aussi plus discrètement la France soutiennent la position libanaise. Les Etats Unis, bien qu'ils ne soient pas directement concernés, ont pris sans ambiguïté fait et cause pour leur allié de toujours, Israël. On ne voit pas très bien qui pourrait, à défaut d'accord négocié entre les deux parties, arbitrer entre elles, sauf intervention de l'ONU d'ailleurs demandée par le Liban. Faudra-t-il envisager une nouvelle occasion de conflit au Moyen-Orient ?
11:26 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : liban, israël, levant, proche-orient, pétrole, hydrocarbures, méditerranée, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 04 février 2018
« La guerre civile froide », une dissection de la post-modernité

« La guerre civile froide », une dissection de la post-modernité
Recension de Laurent James
Ex: https://www.leretourauxsources.com
« Le monde moderne est une Atlantide submergée dans un dépotoir », écrivait Léon Bloy.
Jean-Michel Vernochet s'est donné ici comme mission de participer à l'impérieux nettoyage des écuries d'Augias qu'est devenu l'Occident, en commençant par mettre au propre les notions politiques, sociales et ontologiques de droite et de gauche, ainsi que les idées qui les soutiennent. Car aujourd'hui, les seules divinités communément acceptées et pratiquées sont - fort malheureusement - les idées, idées-idoles sur l'autel desquelles la réalité est chaque jour sacrifiée de manière encore plus sanglante. Le concept de « théogonie républicaine » est ainsi parfaitement justifié pour décrire l'origine de ces idées résolument meurtrières.
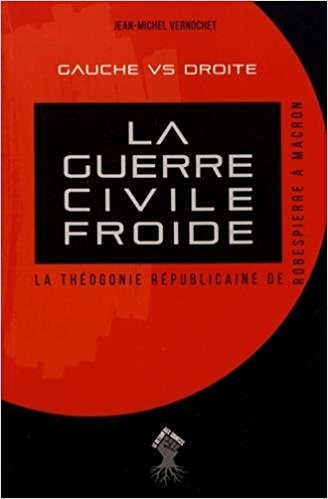 L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.
L'idée contemporaine prend toujours l'apparence d'une utopie bienveillante, fraternelle et égalisatrice, pour redresser les torts d'une société jugée encore trop paternelle ou hiérarchique. L'égalité des genres, le hashtag balance-ton-porc ou la discrimination positive sont avant tout des parodies de parodies, c'est-à-dire à la fois des parodies du principe platonicien ET de l'éthique quichottesque. Car c'est ici qu'il faut être précis : notre civilisation s'est d'abord bâtie sur l'affirmation de mythes spirituels et religieux, la cathédrale littéraire du Graal en constituant la dernière occurrence historique. Puis la modernité s'érigea sur la parodie desdits mythes, parfois somptueuses et emplies d'une belle énergie à l'instar du Quichotte.
Mais la post-modernité, cette guerre civile froide que nous décrit Vernochet avec toute l'attention clinique du chirurgien de haute précision, c'est la guerre menée par les idéaux républicains désincarnés contre l'harmonie primordiale (lutte contre « la droite ») ET contre l'idéal de justice universelle (lutte contre « la gauche ») : car elles visent à établir à la fois la discorde ET l'injustice. La distance entre l'androgyne primordial évoqué par Platon et le LGBTQ contemporain est tout aussi grande que la distance entre la communauté originelle de l'être et la « termitière humaine » du métissage totalitaire, ainsi que la distance entre l'ingénieux Hidalgo de la Manche et les Enfants de Don Quichotte d'Augustin Legrand. Parodie des parodies, tout est parodie.
La post-modernité n'a pas d'autre ambition que la destruction au service du mal. Elle se débarrasse progressivement de ses oripeaux idéologiques pour laisser apparaître son véritable visage, directement modelé par la stratégie des ténèbres. Ainsi, par exemple, si la post-modernité s'emploie d'une part à nomadiser les peuples coutumièrement sédentaires (migrations, délocalisations, etc.), il ne faut pas oublier qu'elle s'attache d'autre part à la sédentarisation des peuples nomades de tous les continents (inuits, nénètses, gitans, hadzas, etc.). Le but de cette guerre civile froide, c'est bien d'instaurer le désordre injuste par tous les moyens, et notamment par le plus puissant d'entre eux : l'inversion systématique des valeurs et de leurs significations, le remplacement de la main gauche par la droite et vice versa. « Les mots cul par-dessus tête ». Renommé « Monsieur Nini » par J.-M. Vernochet, Macron est un nouvel avatar du Monsieur Ouine de Bernanos : une incarnation supplémentaire du promoteur de « l'universalité incantatoire » et du relativisme absolu.
En réalité, le nom de Macron est Légion, car ils sont nombreux.
« Réduit à son universalisme abstrait, que reste-t-il de l'humain dans sa vérité essentielle ? » demande J.-M. Vernochet. La réponse est sombre et froide, implacable comme la mort : il ne reste plus que le mensonge et le froid.
Laurent James
31 janvier 2018
Parousia.
13:13 Publié dans Actualité, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, jean-michel vernochet, postmodernité, postmoderne, posthistoire, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Japon réembrigadé par le Pentagone

Le Japon réembrigadé par le Pentagone
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Cependant, au cours d'une visite officielle au Japon, les 15 et 16 décembre 2016, le président russe Vladimir Poutine, dont c'était la 16e rencontre avec le Premier ministre Shinzo Abe, avait estimé qu'«il serait naïf de penser qu'on puisse régler ce problème en une heure. Mais il est sans doute nécessaire de chercher une solution. Il faut un travail méticuleux pour renforcer la confiance bilatérale.»
Shinzo Abe s'était dit d'accord pour, dans ses termes, une «nouvelle approche» axée sur le levier économique. Les deux pays avaient décidé d'«ordonner à des experts d'entamer des consultations afin de se mettre d'accord sur les conditions et les domaines d'exploitation commune» .
Ce rapprochement entre le Japon et la Russie ne pouvait être accepté par Washington. Les consultations ont tourné court à l'annonce du déploiement d'un système américain Aegis de missiles de défense au Japon. Comme nous l'avons souvent indiqué, ces missiles peuvent aussi bien être de défense que d'attaque. De plus ils pourront facilement être dotés des bombes nucléaires d'un format réduit dont le Pentagone vient d'annoncer l'étude. Une version maritime du système Aegis a déjà été mise en place au Japon. En décembre 2017, le gouvernement japonais avait approuvé un budget militaire record de $46 milliards comportant une contribution à l'installation au Japon de deux stations terrestres Aegis. Celles-ci devraient être opérationnelles vers 2023.
Moscou a toujours refusé d'admettre que les missiles Aegis fussent uniquement défensifs. Le 28 décembre la porte-parole du ministère de la défense a déclaré que la décision japonaise causait de graves inquiétudes. Il s'agissait selon elle d'un nouveau pas pour le déploiement dans tout le Pacifique sud d'un système global de missiles susceptibles de frapper la Russie. La Chine avait exprimé la même préoccupation.
Moscou n'a pas tardé à répliquer. Medvedev vient d'annoncer le 30 janvier qu'un aéroport installé dans l'ile Itutop des Kouriles allait être transformé pour recevoir des avions militaires ou des drones ainsi qu'un système adéquat de contrôle aérien. Il s'agit évidemment d'un premier pas pour la militarisation des Kouriles. Ces décisions réciproques, japonaises et russes, semblent enterrer l'espoir d'un traité de pais entre les deux pays. Ce que l'on avait nommé l'offensive de charme de Shinzo Abe est en train de tourner court. Le Japon, de son fait, continue à être considéré par Moscou comme un allié indéfectible des Etats-Unis. Voilà qui devrait rassurer Washington quant à la crainte d'une « trahison » du Japon.
Il y a lieu de craindre que les échanges économiques et touristiques qui commençaient à s'établir entre ce pays et la Sibérie russe ne puissent plus se poursuivre. C'est sans doute ce que veut Donald Trump aujourd'hui, qui multiplie les déclarations agressives envers la Chine et la Russie.
Références
Voir en date du 19/12/2016
http://geopolis.francetvinfo.fr/conflit-des-iles-kouriles...
Ainsi que, daté du 2/02/2018
http://blogs.rediff.com/mkbhadrakumar/author/bhadrakumara...
12:59 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, asie, affaires asiatiques, océan pacifique, russie, états-unis, japon, missiles aegis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 février 2018
Histoire du soft power américain

Histoire du soft power américain
par François-Bernard Huyghe
Ex: http://www.huyghe.fr
D’où l’idée récurrente d’influencer l’autre pour le rendre un peu moins « autre » et éventuellement un peu plus démocrate, un peu plus amoureux de la liberté à l’américaine, davantage désireux d’en adopter le mode de vie. Cela repose sur une certaine confiance en la valeur universelle du système et sur la conviction que celui qui le combat ne peut être qu’en proie à illusion doctrinale, à une méconnaissance de la réalité ou à une passion contraire à la nature humaine : il s’agit donc de le guérir. Par une contre-offensive idéologique.
Durant la guerre froide, la CIA conçoit un plan de «guerre culturelle» et conduit, notamment à travers le Congrès pour la Liberté Culturelle, une politique de subventions à des journaux, des livres, des conférences, des manifestations artistiques. Tout cela est censé sauver l’intelligentsia du giron du communisme et offrir une alternative culturelle, politique et morale aux populations de l’Est ou des pays tiers. L’affrontement est clairement idéologique.
L’agence s’emploie à diffuser les auteurs antistaliniens, fussent-ils de gauche, mais aussi le jazz, la peinture abstraite, toutes les formes d’une culture distractive, « jeune », antitotalitaire qui font contraste avec le pesant réalisme socialiste : des gens qui lisent Koestler, sifflent l’air de Porgy and Bess ou aiment la peinture abstraite ne seront jamais de vrais Rouges, pense-t-on à l’Agence. De la concurrence des idées on passe à celle des cultures.
Diplomatie publique
L’entreprise eut un prolongement. Eisenhower créa en 1953 l’United States Information Agency qui devait fonctionner jusqu’en 1999 pour mener une politique de vitrine médiatique. Elle lança des publications et manifestations et surtout des radios dont Voice of America émettant en 45 langues et Radio Free Europe, destinée à l’autre côté du rideau de fer. Le but était projeter une « bonne image » des USA, d’offrir à des audiences étrangères des informations auxquelles elles n’avaient pas accès, de promouvoir certaines valeurs en particulier culturelles. L’USIA se chargeait d’entretenir des réseaux d’amis des USA : journalistes et personnalités invités à visiter le pays, boursiers (notamment le programme Fullbright) et contacts avec d’anciens étudiants des universités américaines…
Le tout fut baptisé en 1970 : « diplomatie publique », une diplomatie qui soutient les objectifs politiques en s’adressant directement à l’opinion extérieure. Mais pas au public domestique : l’US Information and Educational Exchange Act de 1948 connu comme Smith-Mundt Act, interdisant de faire de la propagande destinée aux citoyens américains.
Dans la décennie 90, la notion devait tomber en désuétude faute d’ennemi à combattre, l’USIA finit par se « fondre » dans le département d’État).
 Pendant un demi siècle, relayée par l’USIS (United State Information Service), la diplomatie publique avait ainsi produit ou exporté des milliers d’heures d’émission, de films, de livres,…, mais aussi établi des contacts avec des milliers de gens pour «raconter au monde l’histoire vue d’Amérique».
Pendant un demi siècle, relayée par l’USIS (United State Information Service), la diplomatie publique avait ainsi produit ou exporté des milliers d’heures d’émission, de films, de livres,…, mais aussi établi des contacts avec des milliers de gens pour «raconter au monde l’histoire vue d’Amérique». Son bilan sera discuté : l’USIA est parfois vue comme un agence de propagande coûteuse qui faisait mal ce que l’autre camp réalisait plus efficacement en sens inverse, relayé par des intellectuels progressistes et profitant du courant de la contre-culture.
Second reproche à la diplomatie publique : était-il vraiment utile de payer des fonctionnaires pour rendre l’Amérique plus populaire alors que James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley , la MGM, puis CNN y parvenaient de cause de façon plus crédible et en rapportant des devises ? D’autres se demandent pareillement si la chute du Mur de Berlin n’est pas à porter au crédit de la télévision de RFA reçue en RDA : elle propageait une image bien plus positive de l’Occident que tout service officiel.
Dans les années qui séparent la fin de l’URSS du 11 septembre, la politique d’influence US semble se confondre au moins dans l’esprit de ses promoteurs avec un « élargissement » du modèle occidental, pour ne pas dire avec le mouvement de l’Histoire. Il s’agit pour les USA de « contrôler la mondialisation » (shapping the globalization), donc d’encourager une mondialisation qui repose autant sur les droits de l’homme et le marché que sur les technologies de la communication et la mondialisation des cultures.
Cette politique quasi pédagogique prend de multiples formes. Ce peut être l’accompagnement du passage à la démocratie des anciens pays socialistes par ONG ou think tanks interposés, aussi bien que l’apologie des autoroutes de l’information comme « agora planétaire ». Le tout dans un contexte où l’influence US semble sans rivale.
Le contrôle de la globalisation
Pour une part, l’influence se privatise. Elle devient une dimension fondamentale de l’intelligence économique. Elle sert d’abord à la conquête des marchés ; là encore, les Américains comprennent qu’il faut combiner soutien politique, imitation des modes de vie, prépondérance des les standards techniques ou juridiques et un imaginaire culturel rendant désirable le made in USA. D’autres facteurs jouent telle la complexité croissante des normes internationales de production, donc le rôle des instances internationales et partant l’intérêt du lobbying.
Citons aussi le poids de mouvements d’opinion concernés par des dimensions écologiques, sociales ou sécuritaires de l’activité économique donc le rôle des ONG et des « parties prenantes », les facteurs d’image et de réputation dans la compétitivité des firmes… Autant de raisons pour les entreprises de se lancer à dans une politique internationale d’influence positive, voire agressive. Elles sont à la merci d’une rumeur sur Internet, d’une mise au pilori par une ONG, d’une attaque médiatique, d’une offensive informationnelle : elles doivent se préserver d’une influence déstabilisatrice comme une « e-rumeur ».
Parallèlement, une notion prend de l’importance dans les années 90 : celle d’affaire, action ou coopération civilo-militaires (qui donnent toujours le sigle ACM). Elle est liée à des conflits typiques de la fin du XX° siècle : des États disloqués, en proie à des guerres civiles, ou des situations indécises entre guerre et paix où des violences armées sont menés sporadiquement par des groupes ethniques, politiques, criminels voire mêlant les trois. L’intervention des forces occidentales, avec ou sans mandat des Nations Unies appelle une politique de reconstruction de la paix ou de la nation (peace building, nation building) ou, pour le moins, la gestion d’une situation indécise. À rebours de leur fonction traditionnelle (affronter symétriquement une autre troupe en uniforme jusqu’à la victoire politique scellée par le traité de paix), les troupes sont confrontées à des situations où il s’agit de contrôler l’exercice de la violence pour en freiner l’escalade. Il est tout aussi nécessaire de recréer les conditions d’une vie « normale » sur des territoires livrés au chaos.
Surtout dans la période qui mène à la mise en place d’autorités civiles reconnues, les troupes sont de facto chargées de tâches humanitaires, économiques administratives, politiques, bref non militaires. Cela les met au contact de civils, d’ONG, d’organisations internationales, de forces politiques, d’autres armées, d’entreprises… et bien sur des médias . Cette quête pratique n’est pas forcément désintéressée : les ACM peuvent rapporter des dividendes en termes d’image, de contrats de reconstruction pour ses entreprises, d’adoption de normes favorables à ses industries, …. Intérêts publics et privés peuvent se trouver liés comme civils et militaires. Mais l’objectif immédiat est surtout de contribuer à la stabilité du pays par des relations fiables avec les autres acteurs, un mélange entre action d’urgence et relations publiques.
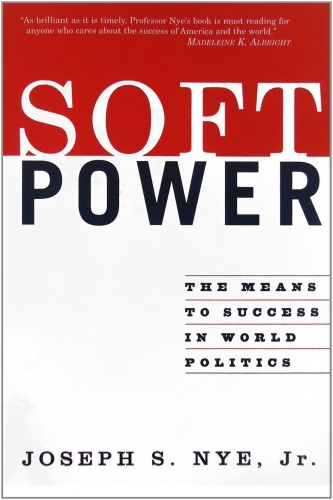
La quête du soft power
Aux USA et dans la même période que l’influence trouve son nouveau nom : soft power. L’expression lancée par le doyen Joseph S.Nye gagne le statut de concept clé des relations internationales. Elle exprime une attractivit américaine qui repose sur la séduction de sa culture de masses (blockbusters hollywwodiens, séries TV, Mc Donald, basket, etc.), plus excellence scientifique et universitaire, plus les succès de sa technologie surtout numérique (les GAFA et la Silicon Valley), plus médias internationaux, plus influence intellectuelle de ses essayistes et de ses think tanks, plus américanisation des élites mondiales, plus image démocratique du pays, plus popularité de l’american way of life, plus...
Si l’Amérique prédomine dans le domaine du hard power, en particulier militaire, dit en substance Nye, elle doit aussi son statut d’hyperpuissance à sa capacité de séduire et d’attirer. La notion recouvre le rayonnement de l’Amérique, dû à sa technologie, à sa réputation, à ses artistes, à son cinéma, à ses université, … et autres choses où le gouvernement a peu de responsabilité, mais elle repose aussi sur sa diplomatie, sa capacité de convaincre et d’entraîner dans les organisations internationales. Amener les autres à désirer ce que vous voulez « sans carotte ni bâton » : voilà qui est tentant mais résonne un peu comme un vœu pieux.
Ce débat plutôt abstrait avant le 11 septembre prend une tout autre tournure en 2001. L’Amérique découvre alors la haine qu’elle suscite. Pour une part, les néo-conservateurs qui tenaient en réserve leurs plans contre les États voyous, leur guerre « préemptive » voire leur « quatrième guerre mondiale » contre le terrorisme jouent la carte du dur.
Parallèlement le recours à l’influence douce semble redevenir un saint Graal de la géopolitique US ou une ressource mystérieuse que l’Amérique devrait retrouver pour mettre fin à l’animosité.
L’appel à rétablir un soft power submergé par l’antiaméricanisme et décrédibilisé par une guerre contreproductive devient une des constantes du discours critique contre G.W. Bush. Ce slogan résonne souvent comme un pathétique « Aimez nous ». Ainsi, lorsque Francis Fukuyama rompt avec le camp néo conservateur, l’ancien chantre de la fin de l’histoire oppose la mauvaise méthode, la promotion de la démocratie par les armes, à la «bonne», celle qui consisterait à restaurer le soft power. Il ne faudrait pas renoncer au principe wilsonien, mais, parallèlement recommencer à négocier, à rechercher le consensus de ses alliés, à mener une action à travers des ONG et des organisations internationales régionales. Il est tentant de traduire : se rendre aimable, en somme.
Il serait caricatural de faire du soft power un monopole des démocrates, et de croire les républicains forcément partisans du «hard». La nuance entre diplomatie publique, soft power et influence renseigne davantage sur le locuteur que sur le contenu de la politique qu’elle recouvre.
Ainsi, quand Nye déclare que "l'Amérique doit mélanger le pouvoir dur et soft en un "pouvoir intelligent" (smart power), comme elle le faisait du temps de la guerre froide.", pareille nostalgie ne caractérise pas exactement un progressiste. Du reste, dans le camp conservateur, beaucoup en appellent à une grande politique qui tarirait les sources de l’extrémisme religieux et restaurerait une image de leur pays dont les sondages –ils en sont grands consommateurs - montrent la dégradation depuis six ans.
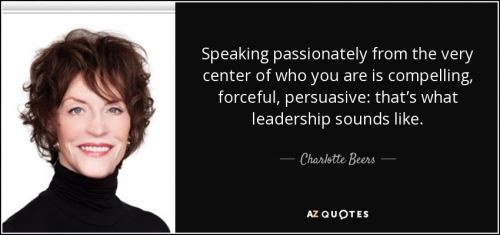
Mais la diplomatie publique n’est pas seulement l’affaire des hauts fonctionnaires : le secteur privé intervient dans la promotion de l’Amérique. Ainsi Walt Disney produisant avec le département d’État des films présentant le pays à ses visiteurs ou les entreprises qui créent des « cercles d’influence » avec des groupes de journalistes ou des chambres de commerce. De la même façon, nombre d’opérations sont sous-traitées à des « agences de communication » ou assimilées qui, suivant le cas, «vendent» l’opposition à Saddam et la thèse des armes de destruction massive (comme le groupe Rendon) avant la guerre d’Irak ou, après, s’assurent de la bonne orientation de la presse locale (comme le Lincoln Group).
On verra aussi l’appareil d’État américain s’engager dans un combat quasi spirituel : il faut contrer « l’extrémisme violent » (comprenez le djihadisme), lancer un contre-discours, montrer que cela n’a rien à voir avec le vrai islam, contrer la propagande mensongère d’al Qaïda puis celle, plus moderne, plus efficace, et plus « Web 2.0 » de Daech.


Les années Obama ont-elles changées la pratique de l'influence stratégique d'État ?
La personnalité même du président devenu star internationale avant son élection et nobelisé au seul bénéfice de l'image fut en soi un exemple de "branding". Il "était" la marque USA dans toute sa splendeur, et rendait visible l'idée de soft power, comme s'il lui suffisait d'apparaître pour réconcilier l'Amérique avec le monde. La communication de la Maison Blanche exploita largement l'effet de contraste : elle opposait sa pratique apaisée à la brutalité de G.W. Bush. Très vite Hillary Clinton, au Département d’État, prit le relais, elle qui se réclame de Joseph Nye et de son smart power : la nouvelle Amérique utilisant suivant le cas sa puissance militaire, diplomatique, économique... mais aussi culturelle pour accomplir ses objectifs internationaux ; le moindre n'était pas de lutter contre les djihadistes et de dissiper les fantasmes dont est sensé se nourrir l'antiaméricanisme. Bien entendu, l'enthousiasme des débuts se heurtera aux réalités assez vite.
Si le soft power est un état idéal ou un résultat désiré, l'influence, la lutte idélogique, la présence médiatique, la "com", la mise en valeur de l'image américaine (éventuellement à travers celle de son président) en furent les moyens. Du coup, le terme "diplomatie publique" perdit ses connotations de Guerre foide et d'anti-communisme républicain. On se mit à parler d'une "nouvelle diplomatie publique" qui reposerait moins sur l'utilisation de grands médias émettant vers l'étranger (telle la télévision arabophone al Hurrah) que sur la présence sur les réseaux sociaux, le prestige culturel, la coopération avec les ONG et la société civile pour véhiculer le bon message... La propagande d’État devait passer par les réseaux sociaux et par les organisations de la société civile.
L'administration Obama a joué de ses atouts comme ses bonnes relations avec les entreprises de la Silicon Valley. Sa stratégie devient ostensiblement "2.0". Tandis que l'armée (qui ne fait désormais plus de "psyops" mais des "Military Informations Strategic Operations", ce qui sonne moins redoutable), la diplomatie américaine devient "e-diplomacy". Les représentants des USA, militaires ou diplomates, sont invités à être très présents sur les réseaux sociaux, à y faire du "storytelling" et à délivrer y compris à des audiences étrangères leur message de soutien aux objectifs de leur pays.
 Parallèlement l'Amérique affiche sa volonté de soutenir les cyberdissidences et de lutter pour que s'épanouisse en ligne une société civile sans frontières. Hillary Cliton, en particulier, présente le droit de se connecter comme un droit de l'homme et milite pour des "technologies de libération" : l'extension d'Internet, échappant au contrôle des régimes étatiques est sensée apporter à la fois des bénéfices économiques, politiques (favoriser la démocratie pluraliste) aussi favoriser l'épanouissement d'une indispensable société civile. Du coup la cause universelle du Net se confond avec les intérêts des USA, première société de l'information de la planète (comme pendant la Guerre froide, ils se confondaint avec la défense universelle des libertés politiques).
Parallèlement l'Amérique affiche sa volonté de soutenir les cyberdissidences et de lutter pour que s'épanouisse en ligne une société civile sans frontières. Hillary Cliton, en particulier, présente le droit de se connecter comme un droit de l'homme et milite pour des "technologies de libération" : l'extension d'Internet, échappant au contrôle des régimes étatiques est sensée apporter à la fois des bénéfices économiques, politiques (favoriser la démocratie pluraliste) aussi favoriser l'épanouissement d'une indispensable société civile. Du coup la cause universelle du Net se confond avec les intérêts des USA, première société de l'information de la planète (comme pendant la Guerre froide, ils se confondaint avec la défense universelle des libertés politiques).La lutte pour la liberté du Net, se concrétise par le refus de principe de laisser des entreprises américaines vendre des techniques de censure à des gouvernements dictatoriaux mais aussi la volonté de fournir aux "blogueurs démocrates" de la formation ou des outils et logiciels pour échapper à la police. Même si les mauvais esprits font remarquer que les États Unis changent d'attitude lorsqu'il s'agit de lutter contre Wikileaks ou Megaupload... Ou contre Snowden.
Par ailleurs, en 2011, Obama crée le Center for Strategic Counterterrorism Communications qui doit mener la lutte pour la déradicalisation et la réfutation de la propagande djihadiste. Preuve que l’on en revient aux méthodes de guerre froide, ou plutôt d’affrontement idéologique à l’échelle de la planète. En 2016 le CSCC se transforme en Global Engagement Center sensé lutter avec des partenaires (ONG; écoles, leaders religieux...) contre le jihad dans les têtes. Mais, o surprise, juste avant que quitter son bureau ovale, Obama rajoute aux compétences du GEC la lutte contre la propagande et les interférences étrangères : Chine, Corée et surtout Russie.
Counter-speech (la contre-propagande contre le djihad, smart power, "nouvelle" diplomatie publique : le vocabulaire change, mais les fondamentaux restent les mêmes : l'Amérique retrouve spontanément sa tentation de convertir le reste du monde à ses valeurs pour sa propre sécurité (en vertu du vieux principe kantien que les démocraties ne se font pas la guerre), mais aussi pour sa prospérité. Et elle tend facilement à se persuader que les outils de la communication garantissent la liberté et l'harmonie des peuples, ce qui est très exactement la définition de l'idéologie de la communication.
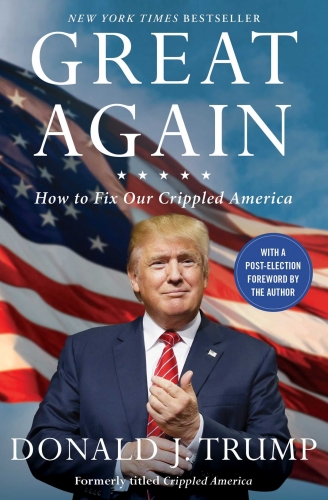 2. Trumpisme et « sharp power »
2. Trumpisme et « sharp power »
Peu de gens nieraient que le soft power américain ait diminué : un président qui traite les autres pays de trous à merde n’incarne pas exactement l’attractivité et la persuasion.
On pourrait aussi analyser la supposée crise du soft power U.S. comme traduisant - au-delà de la perte d’attractivité d’un modèle qui se prenait pour celui de la fin de l’Histoire - la concurrence d’autres pouvoirs nationaux d’influence.
Si l’on parle concurrence, et en mettant de côté des pays qui peuvent avoir une bonne image internationale comme la Suisse ou l’Australie mais ne pèsent guère sur les affaires du monde, on pense immédiatement à la Chine. Qu’il s’agisse de la prolifération des instituts Confucius, de l’accueil d’étudiants étrangers, de l’engagement économique en Afrique, d’opérations de communication spectaculaires comme le thème des Routes de la Soie, de l’image globale de ses performance, la Chine progresse dans l’opinion hors frontière et développe une diplomatie efficace. L’autre grande puissance qui entend développer son soft power (miagkaïa sifa dans sa langue) est la Russie, même si l’idée même que Moscou puisse faire quoi que ce soit de doux semble hérisser beaucoup de commentateurs.
L’influence russe est largement idéologique ; elle passe, en synergie avec sa diplomatie, par l’affirmation d’un pôle « illibéral », contre-modèle à la mondialisation à l’occidentale. Son message préconise les valeurs traditionnelles, les identités et souverainetés ; il prône une alternative multilatérale (on aurait dit autrefois impérialistes) au modèle occidental, atlantiste, unipolaire. L’influence russe se manifeste largement par les médias et les réseaux, réalisant ainsi une performance assez paradoxale dans le domaine de la public diplomacy et du cyberpower où l’Amérique était censée être imbattable. La Russie est en effet présente à travers des médias internationaux (RT qui vient de lancer une chaîne francophone, Spoutnik, etc.) et sur le Web 2.0. D’où un contre-discours accusant la Russie, ses pompes, ses œuvres et sa disinformatsya, d’être derrière les mouvements populistes et à l’origine de la diffusion des fake news, d’asphyxier les médias 2.0 avec des armées de trolls (pour la propagande) et de hackers (pour saboter, voler des données confidentielles et éventuellement les publier comme dans le cas des mail du parti démocrate américain), d’avoir des agents et des réseaux politiques et intellectuels partout, de fausser les élections, ... Ces accusations de subversion, souvent plus violentes que ce que l’on disait pendant la guerre froide de l’influence occulte des agents bolchevik, se ramènent à l’idée d’une sorte de gigantesque sabotage. Poutine tenterait en somme de provoquer le chaos politique et, plutôt que d’attirer en faveur de son modèle idéologique, de saboter les démocraties (on ne dit plus le monde libre) par le chaos électoral, idéologique et politique. Cette influence « alternative » destinée à casser le monopole médiatique et idéologique des sociétés « ouvertes » est donc présentée comme purement négative pour ne pas dire nihiliste. D’où apparition d’un néologisme sharp power, qui désignerait ce pouvoir « aigu » de la Chine et de la Russie ; elles chercheraient à nous blesser : moins à persuader de l’excellence de leurs régimes autoritaires qu’à affaiblir l’adversaire occidental. De The Economist qui dénonce en couverture le sharp power chinois, à Foreign Affairs qui soupçonne Moscou de favoriser toutes les tendances antidémocratiques qui peuvent affaiblir l’Otan, l’UE ou les USA. Ce serait donc une nouvelle façon de désigner une guerre subversive de l’information et même Joseph Nye, l’homme qui a lancé les notions de soft et smart power, se joint au concert contre ces opérations occultes. Profitant de l’asymétrie des forces et de nos faiblesses (donc de la liberté d’informer occidentale, du libéralisme et du pluralisme, comme de notre manque de pugnacité idéologique), deux États seraient donc en train de nous manipuler et de nous diviser.
Le concept-valise de sharp power ne traduit pas seulement le retour d’une rhétorique de guerre froide (les agents de l’étranger s’en prennent à nos valeurs et diffusent de fausses informations subversives), il est la traduit en termes de causalité diabolique (l’action des méchants pervertissant le meilleur des mondes possibles) des faiblesses de l’idéologie. Et la plus grave d’entre elles : être incapable de penser que l’on s’oppose à elle autrement que par méchanceté ou par naïveté.
00:55 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, soft power, sharp power, métapolitique, politique internationale, états-unis, services secrets, services secrets américains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 01 février 2018
The Economist et la guerre mondiale

The Economist et la guerre mondiale
par Jean Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
 En éditorial, The Economist déclare que même si les guerres de ces 25 dernières années ont causé des millions de morts, une guerre entre Grandes Puissances n'était pas imaginable. Aujourd'hui du fait de changements à long terme dans les équilibres géopolitiques et parce que la domination militaire des Etats-Unis et de ses alliés est mise en défaut par la prolifération des nouvelles technologies, une troisième guerre mondiale est devenue plausible. Le monde, écrit-il, n'y est pas préparé.
En éditorial, The Economist déclare que même si les guerres de ces 25 dernières années ont causé des millions de morts, une guerre entre Grandes Puissances n'était pas imaginable. Aujourd'hui du fait de changements à long terme dans les équilibres géopolitiques et parce que la domination militaire des Etats-Unis et de ses alliés est mise en défaut par la prolifération des nouvelles technologies, une troisième guerre mondiale est devenue plausible. Le monde, écrit-il, n'y est pas préparé.
D'ores et déjà, il prévoit l'explosion de conflits régionaux ou urbains meurtriers, notamment dans les quartiers misérables et surpeuplés des grandes villes. Le changement climatique, la croissance démographique, les conflits ethniques ou religieux, en seront les moteurs. Les carnages récents à Mossoul et Alep en sont la préfiguration.
Mais bien plus menaçant est le fait la Russie et la Chine soient désormais considérées par Washington comme des adversaires stratégiques. Ceci de proche en proche pourrait déboucher sur un holocauste nucléaire.
Or The Economist, organe représentatif du capitalisme anglo-américain dont le succès est lié à la domination américaine, loin d'utiliser ces mises en garde pour un nouvel appel à une mobilisation contre la guerre et aux négociations diplomatiques, évoque ces perspectives pour demander que le “hard power” c'est-à-dire l'armée américaine, soit utilisée partout dans le monde.
Cela seul permettra, selon lui, de sauvegarder la paix. Il prévient que si les classes dominantes russes et chinoises sont autorisées par l'Amérique à assurer leur domination dans leur propre pays, elles refuseront rapidement la domination américaine dans leurs sphères d'influence élargie, l'Asie orientale pour la Chine, l'Europe continentale et l'Asie centrale pour la Russie.
A la suite de cet éditorial, l'essentiel de The Next War est consacré à l'énumération des domaines où les Etats-Unis doivent réaffirmer leur pouvoir après « vingt ans de dérives stratégiques » L'ouvrage mentionne notamment de nouvelles armes nucléaires, ainsi que des armes conventionnelles rajeunies utilisant notamment l'Intelligence Artificielle et la robotique. Ni la Chine ni la Russie ne doivent être laissées libres de se doter de moyens comparables. Il ne mentionne pas le fait que les dépenses militaires américaines équivalent déjà à celles réunies des autres Etats
De plus, pour The Economist, les entreprises américaines de l'informatique et de l'Internet doivent être intégrées dans l'effort de réarmement américain. En particulier les GAFA doivent dorénavant, par une censure préalable, ne pas permettre aux oppositions à l'Amérique de s'exprimer librement, et moins encore de mener des cyber-guerres, comme la Russie, d'après Washington, l'a fait jusqu'ici sans opposition.
Observation
On notera que, dans tous les domaines où The Economist s'alarme d'un prétendu recul des Etats-Unis, le complexe militaro-industriel américain a déjà imposé au pays et au monde les différentes décisions que le journal estime nécessaires pour sauvegarder la domination américaine. Le dispositif nucléaire est en plein renforcement, les vecteurs comme les bombardiers stratégiques et les sous-marins en sont déployés dans le monde entier, y compris aux frontières de la Russie et de la Chine. Quant aux nouvelles technologies de l'informatique et de l'Internet, y compris l'Intelligence Artificlle avancée, tous les experts savent que les investissements américains visant à leur utilisation militaire dépassent largement ce que peuvent faire de leur côté la Russie et la Chine.
Ce qui manque encore aux Etats Unis et à leurs alliés, en premier lieu les Britanniques, est d'avoir convaincu leurs populations qu'elles doivent se préparer à une guerre mondiale inévitable. Or pour l'éviter, affirme The Economist, dans l'immédiat, elles doivent accepter de prendre en charge les coûts nécessaires à la domination militaire américaine. Ceci en admettant de fortes baisses de leurs niveaux de vie.
Ce dernier numéro de The Economist, manifestement, souhaite contribuer à une remobilisation des esprits. « Augmentons dramatiquement les moyens nécessaire au rétablissement de la domination américaine et la guerre nucléaire pourra peut-être être évitée ».
09:46 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 janvier 2018
Les cinq leçons de Carl Schmitt pour la Russie

Les cinq leçons de Carl Schmitt pour la Russie
Ex: https://www.geopolica.ru
Extrait de The Conservative Revolution (Moscou, Arktogaïa, 1994), The Russian Thing Vol. 1 (2001), et de The Philosophy of War (2004). – Article écrit en 1991, publié pour la première fois dans le journal Nash Sovremennik en 1992.
Le fameux juriste allemand Carl Schmitt est considéré comme un classique du droit moderne. Certains l’appellent le « Machiavel moderne » à cause de son absence de moralisme sentimental et de rhétorique humaniste dans son analyse de la réalité politique. Carl Schmitt pensait que, pour déterminer les questions juridiques, il faut avant tout donner une description claire et réaliste des processus politiques et sociaux et s’abstenir d’utopisme, de vœux pieux, et d’impératifs et de dogmes a priori. Aujourd’hui, l’héritage intellectuel et légal de Carl Schmitt est un élément nécessaire de l’enseignement juridique dans les universités occidentales. Pour la Russie aussi, la créativité de Schmitt est d’un intérêt et d’une importance particuliers parce qu’il s’intéressait aux situations critiques de la vie politique moderne. Indubitablement, son analyse de la loi et du contexte politique de la légalité peut nous aider à comprendre plus clairement et plus profondément ce qui se passe exactement dans notre société et en Russie.
Leçon #1 : la politique au-dessus de tout
Le principe majeur de la philosophie schmittienne de la loi était l’idée de la primauté inconditionnelle des principes politiques sur les critères de l’existence sociale. C’est la politique qui organisait et prédéterminait la stratégie des facteurs économiques internes et leur pression croissante dans le monde moderne. Schmitt explique cela de la manière suivante : « Le fait que les contradictions économiques sont maintenant devenues des contradictions politiques … ne fait que montrer que, comme toute autre activité humaine, l’économie parcourt une voie qui mène inévitablement à une expression politique » [1]. La signification de cette allégation employée par Schmitt, comprise comme un solide argument historique et sociologique, revient en fin de compte à ce qu’on pourrait définir comme une théorie de l’« idéalisme historique collectif ». Dans cette théorie, le sujet n’est pas l’individu ni les lois économiques développant la substance, mais un peuple concret, historiquement et socialement défini qui maintient, avec sa volonté dynamique particulière – dotée de sa propre loi – son existence socioéconomique, son unité qualitative, et la continuité organique et spirituelle de ses traditions sous des formes différentes et à des époques différentes. D’après Schmitt, le domaine politique représente l’incarnation de la volonté du peuple exprimée sous diverses formes reliées aux niveaux juridique, économique et sociopolitique.
Une telle définition de la politique est en opposition avec les modèles mécanistes et universalistes de la structure sociétale qui ont dominé la jurisprudence et la philosophie juridique occidentales depuis l’époque des Lumières. Le domaine politique de Schmitt est directement associé à deux facteurs que les doctrines mécanistes ont tendance à ignorer : les spécificités historiques d’un peuple doté d’une qualité particulière de volonté, et la particularité historique d’une société, d’un Etat, d’une tradition et d’un passé particuliers qui, d’après Schmitt, se concentrent dans leur manifestation politique. Ainsi, l’affirmation par Schmitt de la primauté de la politique introduisait dans la philosophie juridique et la science politique des caractéristiques qualitatives et organiques qui ne sont manifestement pas incluses dans les schémas unidimensionnels des « progressistes », qu’ils soient du genre libéral-capitaliste ou du genre marxiste-socialiste.
La théorie de Schmitt considérait donc la politique comme un phénomène « organique » enraciné dans le « sol ».
La Russie et le peuple russe ont besoin d’une telle compréhension de la politique pour bien gouverner leur propre destinée et éviter de devenir une fois de plus, comme il y a sept décennies, les otages d’une idéologie réductionniste antinationale ignorant la volonté du peuple, son passé, son unité qualitative, et la signification spirituelle de sa voie historique.
Leçon #2 : qu’il y ait toujours des ennemis ; qu’il y ait toujours des amis
Dans son livre Le concept du Politique, Carl Schmitt exprime une vérité extraordinairement importante : « Un peuple existe politiquement seulement s’il forme une communauté politique indépendante et s’oppose à d’autres communautés politiques pour préserver sa propre compréhension de sa communauté spécifique ». Bien que ce point de vue soit en désaccord complet avec la démagogie humaniste caractéristique des théories marxiste et libérale-démocratique, toute l’histoire du monde, incluant l’histoire réelle (pas l’histoire officielle) des Etats marxistes et libéraux-démocratiques, montre que ce fait se vérifie dans la pratique, même si la conscience utopique post-Lumières est incapable de le reconnaître. En réalité, la division politique entre « nous » et « eux » existe dans tous les régimes politiques et dans toutes les nations. Sans cette distinction, pas un seul Etat, pas un seul peuple et pas une seule nation ne pourraient préserver leur propre identité, suivre leur propre voie et avoir leur propre histoire.
Analysant sobrement l’affirmation démagogique de l’antihumanisme, de l’« inhumanité » d’une telle opposition, et de la division entre « nous » et « eux », Carl Schmitt note : « Si on commence à agir au nom de toute l’humanité, au nom de l’humanisme abstrait, en pratique cela signifie que cet acteur refuse toute qualité humaine à tous les adversaires possibles, se déclarant ainsi comme étant au-delà de l’humanité et au-delà de la loi, et donc menace potentiellement d’une guerre qui serait menée jusqu’aux limites les plus terrifiantes et les plus inhumaines ». D’une manière frappante, ces lignes furent écrites en 1934, longtemps avant l’invasion terroriste du Panama ou le bombardement de l’Irak par les Américains. De plus, le Goulag et ses victimes n’étaient pas encore très connus en Occident. Vu sous cet angle, ce n’est pas la reconnaissance réaliste des spécificités qualitatives de l’existence politique d’un peuple, présupposant toujours une division entre « nous » et « eux », qui conduit aux conséquences les plus terrifiantes, mais plutôt l’effort vers une universalisation totale et pour faire entrer les nations et les Etats dans les cellules des idées utopiques d’une « humanité unie et uniforme » dépourvue de toutes différences organiques ou historiques.
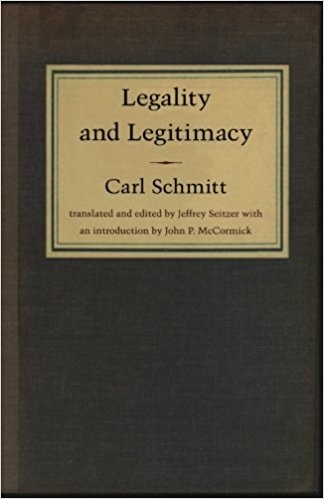 Commençant par ces conditions préalables, Carl Schmitt développa la théorie de la « guerre totale » et de la « guerre limitée » dénommée « guerre de forme », où la guerre totale est la conséquence de l’idéologie universaliste utopique qui nie les différences culturelles, historiques, étatiques et nationales naturelles entre les peuples. Une telle guerre représente en fait une menace de destruction pour toute l’humanité. Selon Carl Schmitt, l’humanisme extrémiste est la voie directe vers une telle guerre qui entraînerait l’implication non seulement des militaires mais aussi des populations civiles dans un conflit. Ceci est en fin de compte le danger le plus terrible. D’un autre coté, les « guerres de forme » sont inévitables du fait des différences entre les peuples et entre leurs cultures indestructibles. Les « guerres de forme » impliquent la participation de soldats professionnels, et peuvent être régulées par les règles légales définies de l’Europe qui portaient jadis le nom de Jus Publicum Europeum (Loi Commune Européenne). Par conséquent, de telles guerres représentent un moindre mal dont la reconnaissance théorique de leur inévitabilité peut protéger les peuples à l’avance contre un conflit « totalisé » et une « guerre totale ». A ce sujet, on peut citer le fameux paradoxe établi par Chigalev dans Les Possédés de Dostoïevski, qui dit : « En partant de la liberté absolue, j’arrive à l’esclavage absolu ». En paraphrasant cette vérité et en l’appliquant aux idées de Carl Schmitt, on peut dire que les partisans de l’humanisme radical « partent de la paix totale et arrivent à la guerre totale ». Après mûre réflexion, nous pouvons voir l’application de la remarque de Chigalev dans toute l’histoire soviétique. Si les avertissements de Carl Schmitt ne sont pas pris en compte, il sera beaucoup plus difficile de comprendre leur véracité, parce qu’il ne restera plus personne pour attester qu’il avait raison – il ne restera plus rien de l’humanité.
Commençant par ces conditions préalables, Carl Schmitt développa la théorie de la « guerre totale » et de la « guerre limitée » dénommée « guerre de forme », où la guerre totale est la conséquence de l’idéologie universaliste utopique qui nie les différences culturelles, historiques, étatiques et nationales naturelles entre les peuples. Une telle guerre représente en fait une menace de destruction pour toute l’humanité. Selon Carl Schmitt, l’humanisme extrémiste est la voie directe vers une telle guerre qui entraînerait l’implication non seulement des militaires mais aussi des populations civiles dans un conflit. Ceci est en fin de compte le danger le plus terrible. D’un autre coté, les « guerres de forme » sont inévitables du fait des différences entre les peuples et entre leurs cultures indestructibles. Les « guerres de forme » impliquent la participation de soldats professionnels, et peuvent être régulées par les règles légales définies de l’Europe qui portaient jadis le nom de Jus Publicum Europeum (Loi Commune Européenne). Par conséquent, de telles guerres représentent un moindre mal dont la reconnaissance théorique de leur inévitabilité peut protéger les peuples à l’avance contre un conflit « totalisé » et une « guerre totale ». A ce sujet, on peut citer le fameux paradoxe établi par Chigalev dans Les Possédés de Dostoïevski, qui dit : « En partant de la liberté absolue, j’arrive à l’esclavage absolu ». En paraphrasant cette vérité et en l’appliquant aux idées de Carl Schmitt, on peut dire que les partisans de l’humanisme radical « partent de la paix totale et arrivent à la guerre totale ». Après mûre réflexion, nous pouvons voir l’application de la remarque de Chigalev dans toute l’histoire soviétique. Si les avertissements de Carl Schmitt ne sont pas pris en compte, il sera beaucoup plus difficile de comprendre leur véracité, parce qu’il ne restera plus personne pour attester qu’il avait raison – il ne restera plus rien de l’humanité.
Passons maintenant au stade final de la distinction entre « nous » et « eux », celui des « ennemis » et des « amis ». Schmitt pensait que la centralité de cette paire est valable pour l’existence politique d’une nation, puisque c’est par ce choix que se décide un profond problème existentiel. Julien Freud, un disciple de Schmitt, formula cette thèse de la manière suivante : « La dualité ennemi-ami donne à la politique une dimension existentielle puisque la possibilité théoriquement impliquée de la guerre soulève le problème et le choix de la vie et de la mort dans ce cadre » [2].
Le juriste et le politicien, jugeant en termes d’« ennemi » et d’« ami » avec une claire conscience de la signification de ce choix, opèrent ainsi avec les mêmes catégories existentielles qui donnent aux décisions, aux actions et aux déclarations les qualités de réalité, de responsabilité et de sérieux dont manquent toutes les abstractions humanistes, transformant ainsi le drame de la vie et de la mort en une guerre dans un décor chimérique à une seule dimension. Une terrible illustration de cette guerre fut la couverture du conflit irakien par les médias occidentaux. Les Américains suivirent la mort des femmes, des enfants et des vieillards irakiens à la télévision comme s’ils regardaient des jeux vidéo du genre Guerre des Etoiles. Les idées du Nouvel Ordre Mondial, dont les fondements furent posés durant cette guerre, sont les manifestations suprêmes de la nature terrible et dramatique des événements lorsqu’ils sont privés de tout contenu existentiel.
La paire « ennemi »/« ami » est une nécessité à la fois externe et interne pour l’existence d’une société politiquement complète, et devrait être froidement acceptée et consciente. Sinon, tout le monde peut devenir un « ennemi » et personne n’est un « ami ». Tel est l’impératif politique de l’histoire.
Leçon #3 : La politique des «circonstances exceptionnelles» et la Décision
L’un des plus brillants aspects des idées de Carl Schmitt était le principe des « circonstances exceptionnelles » (Ernstfall en allemand, littéralement « cas d’urgence ») élevé au rang d’une catégorie politico-juridique. D’après Schmitt, les normes juridiques décrivent seulement une réalité sociopolitique normale s’écoulant uniformément et continuellement, sans interruptions. C’est seulement dans de telles situations purement normales que le concept de la « loi » telle qu’elle est comprise par les juristes s’applique pleinement. Il existe bien sûr des règlementations pour les « situations exceptionnelles », mais ces réglementations sont le plus souvent déterminées sur la base de critères dérivés d’une situation politique normale. La jurisprudence, d’après Schmitt, tend à absolutiser les critères d’une situation normale lorsqu’on considère l’histoire de la société comme un processus uniforme légalement constitué. L’expression la plus complète de ce point de vue est la « pure théorie de la loi » de Kelsen. Carl Schmitt, cependant, voit cette absolutisation d’une « approche légale » et du « règne de la loi » [= « Etat de droit »] comme un mécanisme tout aussi utopique et comme un universalisme naïf produit par les Lumières avec ses mythes rationalistes. Derrière l’absolutisation de la loi se dissimule une tentative de « mettre fin à l’histoire » et de la priver de son motif passionné créatif, de son contenu politique, et de ses peuples historiques. Sur la base de cette analyse, Carl Schmitt postule une théorie particulière des « circonstances exceptionnelles » ou Ernstfall.
L’Ernstfall est le moment où une décision politique est prise dans une situation qui ne peut plus être régulée par des normes légales conventionnelles. La prise de décision dans des circonstances exceptionnelles implique la convergence d’un certain nombre de facteurs organiques divers reliés à la tradition, au passé historique, aux constantes culturelles, ainsi qu’aux expressions spontanées, aux efforts héroïques, aux impulsions passionnées, et à la manifestation soudaine des énergies existentielles profondes. La Vraie Décision (le terme même de « décision » était un concept clé de la doctrine légale de Schmitt) est prise précisément dans une circonstance où les normes légales et sociales sont « interrompues » et où celles qui décrivent le cours naturel des processus politiques et qui commencent à agir dans le cas d’une « situation d’urgence » ou d’une « catastrophe sociopolitique » ne sont plus applicables. « Circonstances exceptionnelles » ne signifie pas seulement une catastrophe, mais le positionnement d’un peuple et de son organisme politique devant un problème, faisant appel à l’essence historique d’un peuple, à son noyau, et à sa nature secrète qui fait de ce peuple ce qu’il est. Par conséquent, la Décision politiquement prise dans une telle situation est une expression spontanée de la volonté profonde du peuple répondant à un défi global, existentiel ou historique (ici on peut comparer les vues de Schmitt à celles de Spengler, Toynbee et d’autres révolutionnaires-conservateurs avec lesquels Carl Schmitt avait des liens personnels).
Dans l’école juridique française, les adeptes de Carl Schmitt ont développé le terme spécial de « décisionnisme », à partir du mot français décision (allemand Entscheidung). Le décisionnisme met l’accent sur les « circonstances exceptionnelles », puisque c’est dans ce cas que la nation ou le peuple actualise son passé et détermine son avenir dans une dramatique concentration du moment présent où trois caractéristiques qualitatives du temps fusionnent, à savoir le pouvoir de la source d’où est issu ce peuple dans l’histoire, la volonté du peuple de faire face à l’avenir et d’affirmer le moment précis où le « Moi » éternel est révélé et où le peuple prend entièrement la responsabilité dans ses mains, et l’identité elle-même.
En développant sa théorie de l’Ernstfall et de l’Entscheidung, Carl Schmitt montra aussi que l’affirmation de toutes les normes juridiques et sociales survient précisément durant de telles périodes de « circonstances exceptionnelles » et qu’elle est primordialement basée sur une décision à la fois spontanée et prédéterminée. Le moment intermittent de l’expression singulière de la volonté porte plus tard sur la base des normes constantes qui existent jusqu’à l’émergence de nouvelles « circonstances exceptionnelles ». Cela illustre en fait parfaitement la contradiction inhérente aux idées des partisans radicaux du « règne de la loi » : ils ignorent consciemment ou inconsciemment le fait que l’appel à la nécessité d’établir le « règne de la loi » est lui-même une décision basée précisément sur la volonté politique d’un groupe donné. En un sens, cet impératif est avancé arbitrairement et pas comme une sorte de nécessité fatale et inévitable. Par conséquent, l’acceptation ou le refus du « règne de la loi » et en général l’acceptation ou le refus de tel ou tel modèle légal doit coïncider avec la volonté du peuple ou de l’Etat particulier auquel est adressée la proposition ou l’expression de volonté. Les partisans du « règne de la loi » tentent implicitement de créer ou d’utiliser les « circonstances exceptionnelles » pour mettre en œuvre leur concept, mais le caractère insidieux d’une telle approche et l’hypocrisie et l’incohérence de cette méthode peuvent tout naturellement provoquer une réaction populaire, dont le résultat pourrait très bien apparaître comme une autre décision alternative. De plus, il est d’autant plus probable que cette décision conduirait à l’établissement d’une réalité légale différente de celle recherchée par les universalistes.
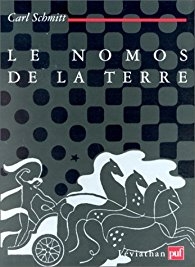 Le concept de la Décision au sens supra-légal ainsi que la nature même de la Décision elle-même s’accordent avec la théorie du « pouvoir direct » et du « pouvoir indirect » (potestas directa et potestas indirecta). Dans le contexte spécifique de Schmitt, la Décision est prise non seulement dans les instances du « pouvoir direct » (le pouvoir des rois, des empereurs, des présidents, etc.) mais aussi dans les conditions du « pouvoir indirect », dont des exemples peuvent être les organisations religieuses, culturelles ou idéologiques qui influencent l’histoire d’un peuple et d’un Etat, certes pas aussi clairement que les décisions des gouvernants mais qui opèrent néanmoins d’une manière beaucoup plus profonde et formidable. Schmitt pense donc que le « pouvoir indirect » n’est pas toujours négatif, mais d’un autre coté il ne fait qu’une allusion implicite au fait qu’une décision contraire à la volonté du peuple est le plus souvent adoptée et mise en œuvre par de tels moyens de « pouvoir indirect ». Dans son livre Théologie politique et dans sa suite Théologie politique II, il examine la logique du fonctionnement de ces deux types d’autorité dans les Etats et les nations.
Le concept de la Décision au sens supra-légal ainsi que la nature même de la Décision elle-même s’accordent avec la théorie du « pouvoir direct » et du « pouvoir indirect » (potestas directa et potestas indirecta). Dans le contexte spécifique de Schmitt, la Décision est prise non seulement dans les instances du « pouvoir direct » (le pouvoir des rois, des empereurs, des présidents, etc.) mais aussi dans les conditions du « pouvoir indirect », dont des exemples peuvent être les organisations religieuses, culturelles ou idéologiques qui influencent l’histoire d’un peuple et d’un Etat, certes pas aussi clairement que les décisions des gouvernants mais qui opèrent néanmoins d’une manière beaucoup plus profonde et formidable. Schmitt pense donc que le « pouvoir indirect » n’est pas toujours négatif, mais d’un autre coté il ne fait qu’une allusion implicite au fait qu’une décision contraire à la volonté du peuple est le plus souvent adoptée et mise en œuvre par de tels moyens de « pouvoir indirect ». Dans son livre Théologie politique et dans sa suite Théologie politique II, il examine la logique du fonctionnement de ces deux types d’autorité dans les Etats et les nations.
La théorie des « circonstances exceptionnelles » et le thème de la Décision (Entscheidung) associé à cette théorie sont d’une importance capitale pour nous aujourd’hui, puisque c’est précisément à un tel moment dans l’histoire de notre peuple et de notre Etat que nous nous trouvons, et les « circonstances exceptionnelles » sont devenues l’état naturel de la nation – et non seulement l’avenir politique de notre peuple mais aussi la compréhension et la confirmation essentielle de notre passé dépendent maintenant de la Décision. Si la volonté du peuple s’affirme et que le choix national du peuple dans ce moment dramatique peut clairement définir qui est « nous » et « eux », identifier les amis et les ennemis, et arracher une auto-affirmation politique à l’histoire, alors la Décision de l’Etat russe et du peuple russe sera sa propre décision existentielle historique qui placera un sceau de loyauté sur des millénaires de « construction du peuple » et de « construction de l’empire ». Cela signifie que notre avenir sera russe. Si d’autres prennent la décision, à savoir les partisans de l’« approche humaine commune », de l’« universalisme » et de l’« égalitarisme », qui depuis la mort du marxisme représentent les seuls héritiers directs de l’idéologie utopique et mécaniste des Lumières, alors non seulement le futur ne sera pas russe mais il sera « seulement humain » et donc il n’y aura « pas de futur » (du point de vue de l’être du peuple, de l’Etat et de la nation). Notre passé perdra tout son sens et les drames de la grande histoire russe se transformeront en une farce stupide sur la voie du mondialisme et du nivellement culturel complet au profit d’une « humanité universelle », c’est-à-dire l’« enfer de la réalité légale absolue ».
Leçon #4 : Les impératifs d’un Grand Espace
Carl Schmitt s’intéressa aussi à l’aspect géopolitique des questions sociales. La plus importante de ses idées dans ce domaine est la notion de « Grand Espace » (Grossraum) qui attira plus tard l’attention de nombreux économistes, juristes, géopoliticiens et stratèges européens. La signification conceptuelle du « Grand Espace » dans la perspective analytique de Carl Schmitt se trouve dans la délimitation des régions géographiques à l’intérieur desquelles les variantes de la manifestation politique des peuples et des Etats spécifiques inclus dans cette région peuvent être conjointes pour accomplir une généralisation harmonieuse et cohérente exprimée dans une « Grande Union Géopolitique ». Le point de départ de Schmitt était la question de la Doctrine Monroe américaine impliquant l’intégration économique et stratégique des puissances américaines dans les limites naturelles du Nouveau Monde. Etant donné que l’Eurasie représente un conglomérat beaucoup plus divers d’ethnies, d’Etats et de cultures, Schmitt postulait qu’il fallait donc parler non tant de l’intégration continentale totale que de l’établissement de plusieurs grandes entités géopolitiques, chacune devant être gouvernée par un super-Etat flexible. Ceci est assez analogue au Jus Publicum Europeaum ou à la Sainte Alliance proposée à l’Europe par l’empereur russe Alexandre 1er.
D’après Carl Schmitt, un « Grand Espace » organisé en une structure politique flexible de type impérial et fédéral équilibrerait les diverses volontés nationales, ethniques et étatiques et jouerait le rôle d’une sorte d’arbitre impartial ou de régulateur des conflits locaux possibles, les « guerres de forme ». Schmitt soulignait que les « Grands Espaces », pour pouvoir être des formations organiques et naturelles, doivent nécessairement représenter des territoires terrestres, c’est-à-dire des entités tellurocratiques, des masses continentales. Dans son fameux livre Le Nomos de la Terre, il traça l’histoire de macro-entités politiques continentales, la voie de leur intégration, et la logique de leur établissement graduel en tant qu’empires. Carl Schmitt remarquait que parallèlement à l’existence de constantes spirituelles dans le destin d’un peuple, c’est-à-dire des constantes incarnant l’essence spirituelle d’un peuple, il existait aussi des constantes géopolitiques des « Grands Espaces » qui gravitent vers une nouvelle restauration avec des intervalles de plusieurs siècles ou même de millénaires. Dans ce sens, les macro-entités géopolitiques sont stables quand leur principe intégrateur n’est pas rigide ni recréé abstraitement, mais flexible, organique, et en accord avec la Décision des peuples, avec leur volonté, et avec leur énergie passionnée capable de les impliquer dans un bloc tellurocratique unifié avec leurs voisins culturels, géopolitiques ou étatiques.
La doctrine des « Grands Espaces » (Grossraum) fut établie par Carl Schmitt non seulement comme une analyse des tendances historiques dans l’histoire du continent, mais aussi comme un projet pour l’unification future que Schmitt considérait non seulement comme possible, mais désirable et même nécessaire en un certain sens. Julien Freund résuma les idées de Schmitt sur le futur Grossraum dans les termes suivants : « L’organisation de ce nouvel espace ne requerra aucune compétence scientifique, ni de préparation culturelle ou technique dans la mesure où elle surgira en résultat d’une volonté politique, dont l’ethos transforme l’apparence de la loi internationale. Dès que ce ‘Grand Espace’ sera unifié, la chose la plus importante sera la force de son ‘rayonnement’ » [3].
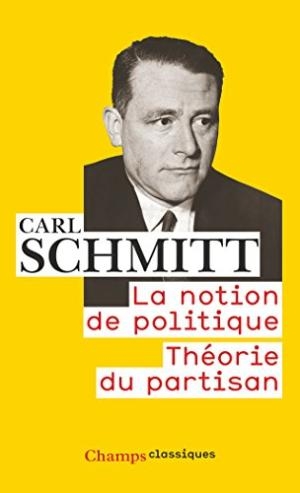 Ainsi, l’idée schmittienne du « Grand Espace » possède aussi une dimension spontanée, existentielle et volitionnelle, tout comme le sujet fondamental de l’histoire selon lui, c’est-à-dire le peuple en tant qu’unité politique. Tout comme les géopoliticiens Mackinder et Kjellen, Schmitt opposait les empires thalassocratiques (la Phénicie, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc.) aux empires tellurocratiques (l’empire romain, l’empire austro-hongrois, l’empire russe, etc.). Dans cette perspective, l’organisation harmonieuse et organique d’un espace n’est possible que pour les empires tellurocratiques, et la Loi Continentale ne peut être appliquée qu’à eux. La thalassocratie, sortant des limites de son Ile et initiant une expansion navale, entre en conflit avec les tellurocraties et, en accord avec la logique géopolitique, commence à miner diplomatiquement, économiquement et militairement les fondements des « Grands Espaces » continentaux. Ainsi, dans la perspective des « Grands Espaces » continentaux, Schmitt revient une fois de plus aux concepts des paires ennemis/amis et nous/eux, mais cette fois-ci à un niveau planétaire. La volonté des empires continentaux, les « Grands Espaces », se révèle dans la confrontation entre les macro-intérêts continentaux et les macro-intérêts maritimes. La « Mer » défie ainsi la « Terre », et en répondant à ce défi, la « Terre » revient le plus souvent à sa conscience de soi continentale profonde.
Ainsi, l’idée schmittienne du « Grand Espace » possède aussi une dimension spontanée, existentielle et volitionnelle, tout comme le sujet fondamental de l’histoire selon lui, c’est-à-dire le peuple en tant qu’unité politique. Tout comme les géopoliticiens Mackinder et Kjellen, Schmitt opposait les empires thalassocratiques (la Phénicie, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc.) aux empires tellurocratiques (l’empire romain, l’empire austro-hongrois, l’empire russe, etc.). Dans cette perspective, l’organisation harmonieuse et organique d’un espace n’est possible que pour les empires tellurocratiques, et la Loi Continentale ne peut être appliquée qu’à eux. La thalassocratie, sortant des limites de son Ile et initiant une expansion navale, entre en conflit avec les tellurocraties et, en accord avec la logique géopolitique, commence à miner diplomatiquement, économiquement et militairement les fondements des « Grands Espaces » continentaux. Ainsi, dans la perspective des « Grands Espaces » continentaux, Schmitt revient une fois de plus aux concepts des paires ennemis/amis et nous/eux, mais cette fois-ci à un niveau planétaire. La volonté des empires continentaux, les « Grands Espaces », se révèle dans la confrontation entre les macro-intérêts continentaux et les macro-intérêts maritimes. La « Mer » défie ainsi la « Terre », et en répondant à ce défi, la « Terre » revient le plus souvent à sa conscience de soi continentale profonde.
Comme remarque additionnelle, nous illustrerons la théorie du Grossraum avec deux exemples. A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, le territoire américain était divisé entre plusieurs pays du Vieux Monde. Le Far West, la Louisiane appartenaient aux Espagnols et plus tard aux Français ; le Sud appartenait au Mexique ; le Nord à l’Angleterre, etc. Dans cette situation, l’Europe représentait une puissance tellurocratique pour les Américains, empêchant l’unification géopolitique et stratégique du Nouveau Monde sur les plans militaire, économique et diplomatique. Après que les Américains aient obtenu l’indépendance, ils commencèrent graduellement à imposer de plus en plus agressivement leur volonté géopolitique au Vieux Monde, ce qui conduisit logiquement à l’affaiblissement de l’unité continentale du « Grand Espace » européen. Par conséquent, dans l’histoire géopolitique des « Grands Espaces », il n’y a pas de puissances absolument tellurocratiques ou absolument thalassocratiques. Les rôles peuvent changer, mais la logique continentale demeure constante.
En résumant la théorie schmittienne des « Grands Espaces » et en l’appliquant à la situation de la Russie d’aujourd’hui, nous pouvons dire que la séparation et la désintégration du « Grand Espace » autrefois nommé URSS contredit la logique continentale de l’Eurasie, puisque les peuples habitant nos terres ont perdu l’opportunité de faire appel à l’arbitrage de la superpuissance [soviétique] capable de réguler ou d’empêcher les conflits potentiels et réels. Mais d’un autre coté, le rejet de la démagogie marxiste excessivement rigide et inflexible au niveau de l’idéologie d’Etat peut conduire et conduira à une restauration spontanée et passionnée du Bloc Eurasien Oriental, puisqu’une telle reconstruction est en accord avec toutes les ethnies indigènes organiques de l’espace impérial russe. De plus, il est très probable que la restauration d’un Empire Fédéral, d’un « Grand Espace » englobant la partie orientale du continent, entraînerait au moyen de son « rayonnement de puissance » l’adhésion de ces territoires additionnels qui sont en train de perdre rapidement leur identité ethnique et étatique dans la situation géopolitique critique et artificielle prévalant depuis l’effondrement de l’URSS. D’autre part, la pensée continentale du génial juriste allemand nous permet de distinguer entre « nous » et « eux » au niveau continental.
La conscience de la confrontation naturelle et dans une certaine mesure inévitable entre les puissances tellurocratiques et thalassocratiques offre aux partisans et aux créateurs d’un nouveau Grand Espace une compréhension claire de l’« ennemi » auquel font face l’Europe, la Russie et l’Asie, c’est-à-dire les Etats-Unis d’Amérique avec leur alliée insulaire thalassocratique, l’Angleterre. En quittant le macro-niveau planétaire et en revenant au niveau de la structure sociale de l’Etat russe, il s’ensuit donc que la question devrait être posée : un lobby thalassocratique caché ne se trouve-t-il pas derrière le désir d’influencer la Décision russe des problèmes dans un sens « universaliste » qui peut exercer son influence par un pouvoir à la fois « direct » et « indirect » ?
Leçon #5 : La « paix militante » et la téléologie du Partisan
A la fin de sa vie (il mourut le 7 avril 1985), Carl Schmitt accorda une attention particulière à la possibilité d’une issue négative de l’histoire. Cette issue négative de l’histoire est en effet tout à fait possible si les doctrines irréalistes des humanistes radicaux, des universalistes, des utopistes et des partisans des « valeurs communes universelles », centrées sur le gigantesque potentiel symbolique de la puissance thalassocratique que sont les USA, parviennent à une domination globale et deviennent le fondement idéologique d’une nouvelle dictature mondiale – la dictature d’une « utopie mécaniste ». Schmitt pensait que le cours de l’histoire moderne se dirigeait inévitablement vers ce qu’il nommait la « guerre totale ».
Selon Schmitt, la logique de la « totalisation » des relations planétaires au niveau stratégique, militaire et diplomatique se base sur les points-clés suivants. A partir d’un certain moment de l’histoire, ou plus précisément à l'époque de la Révolution française et de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, commença un éloignement fatal vis-à-vis des constantes historiques, juridiques, nationales et géopolitiques qui garantissaient auparavant l'harmonie organique sur la planète et qui servaient le « Nomos de la Terre ».
Sur le plan juridique, un concept quantitatif artificiel et atomique, celui des « droits individuels » (qui devint plus tard la fameuse théorie des « droits de l'homme »), commença à se développer et remplaça le concept organique des « droits des peuples », des « droits de l’Etat », etc. Selon Schmitt, l’élévation de l’individu et du facteur individuel isolé de sa nation, de sa tradition, de sa culture, de sa profession, de sa famille, etc., au niveau d’une catégorie juridique autonome signifie le début du « déclin de la loi » et sa transformation en une chimère égalitaire utopique, s’opposant aux lois organiques de l’histoire des peuples et des Etats, des régimes, des territoires et des unions.
Au niveau national, les principes organiques impériaux et fédéraux ont fini par être remplacés par deux conceptions opposées mais tout aussi artificielles : l’idée jacobine de l’« Etat-nation » et la théorie communiste de la disparition complète de l’Etat et du début de l'internationalisme total. Les empires qui avaient préservé des vestiges de structures organiques traditionnelles, comme l’Autriche-Hongrie, l’empire ottoman, l’empire russe, etc., furent rapidement détruits sous l’influence de facteurs externes aussi bien qu’internes. Enfin, au niveau géopolitique, le facteur thalassocratique s’intensifia à un tel degré qu’une profonde déstabilisation des relations juridiques entre les « Grands Espaces » eut lieu. Notons que Schmitt considérait la « Mer » comme un espace beaucoup plus difficile à délimiter et à ordonner juridiquement que celui de la « Terre ».
La diffusion mondiale de la dysharmonie juridique et géopolitique fut accompagnée par la déviation progressive des conceptions politico-idéologiques dominantes vis-à-vis de la réalité, et par le fait qu’elles devinrent de plus en plus chimériques, illusoires et en fin de compte hypocrites. Plus on parlait de « monde universel », plus les guerres et les conflits devenaient terribles. Plus les slogans devenaient « humains », plus la réalité sociale devenait inhumaine. C’est ce processus que Carl Schmitt nomma le début de la « paix militante », c’est-à-dire un état où il n’y a plus ni guerre ni paix au sens traditionnel. Aujourd’hui la « totalisation » menaçante contre laquelle Carl Schmitt nous avait mis en garde a fini par prendre le nom de « mondialisme ». La « paix militante » a reçu son expression complète dans la théorie du Nouvel Ordre Mondial américain qui dans son mouvement vers la « paix totale » conduit clairement la planète vers une nouvelle « guerre totale ».
Carl Schmitt pensait que la conquête de l’espace était le plus important événement géopolitique symbolisant un degré supplémentaire d’éloignement vis-à-vis de la mise en ordre légitime de l’espace, puisque le cosmos est encore plus difficilement « organisable » que l’espace maritime. Schmitt pensait que le développement de l’aviation était aussi un pas de plus vers la « totalisation » de la guerre, l’exploration spatiale étant le début du processus de la « totalisation » illégitime finale.
Parallèlement à l’évolution fatale de la planète vers une telle monstruosité maritime, aérienne et même spatiale, Carl Schmitt, qui s’intéressait toujours à des catégories plus globales (dont la plus petite était « l’unité politique du peuple »), en vint à être attiré par une nouvelle figure dans l’histoire, la figure du « Partisan ». Carl Schmitt y consacra son dernier livre, La théorie du Partisan. Schmitt vit dans ce petit combattant contre des forces bien plus puissantes une sorte de symbole de la dernière résistance de la tellurocratie et de ses derniers défenseurs.
Le partisan est indubitablement une figure moderne. Comme d’autres types politiques modernes, il est séparé de la tradition et il vit en-dehors du Jus Publicum. Dans son combat, le Partisan brise toutes les règles de la guerre. Il n’est pas un soldat, mais un civil utilisant des méthodes terroristes qui, en-dehors du temps de guerre, seraient assimilées à des actes criminels gravissimes apparentés au terrorisme. Cependant, d’après Schmitt, c’est le Partisan qui incarne la « fidélité à la Terre ». Le Partisan est, pour le dire simplement, une réponse légitime au défi illégitime masqué de la « loi » moderne.

Le caractère extraordinaire de la situation et l’intensification constante de la « paix militante » (ou « guerre pacifiste », ce qui revient au même) inspirent le petit défenseur du sol, de l’histoire, du peuple et de la nation, et constituent la source de sa justification paradoxale. L’efficacité stratégique du Partisan et de ses méthodes est, d’après Schmitt, la compensation paradoxale du début de la « guerre totale » contre un « ennemi total ». C’est peut-être cette leçon de Carl Schmitt, qui s’inspirait lui-même beaucoup de l’histoire russe, de la stratégie militaire russe, et de la doctrine politique russe, incluant des analyses des œuvres de Lénine et Staline, qui est la plus intimement compréhensible pour les Russes. Le Partisan est un personnage intégral de l’histoire russe, qui apparaît toujours quand la volonté du pouvoir russe et la volonté profonde du peuple russe lui-même prennent des directions divergentes.
Dans l’histoire russe, les troubles et la guerre de partisans ont toujours eu un caractère compensatoire purement politique, visant à corriger le cours de l’histoire nationale quand le pouvoir politique se sépare du peuple. En Russie, les partisans gagnèrent les guerres que le gouvernement perdait, renversèrent les systèmes économiques étrangers à la tradition russe, et corrigèrent les erreurs géopolitiques de ses dirigeants. Les Russes ont toujours su déceler le moment où l’illégitimité ou l’injustice organique s’incarne dans une doctrine s’exprimant à travers tel ou tel personnage. En un sens, la Russie est un gigantesque Empire Partisan, agissant en-dehors de la loi et conduit par la grande intuition de la Terre, du Continent, ce « Grand, très Grand Espace » qui est le territoire historique de notre peuple.
Et à présent, alors que le gouffre entre la volonté de la nation et la volonté de l’establishment en Russie (qui représente exclusivement « le règne de la loi » en accord avec le modèle universaliste) s’élargit dangereusement et que le vent de la thalassocratie impose de plus en plus la « paix militante » dans le pays et devient graduellement une forme de « guerre totale », c’est peut être cette figure du Partisan russe qui nous montrera la voie de l’Avenir Russe au moyen d’une forme extrême de résistance, par la transgression des limites artificielles et des normes légales qui ne sont pas en accord avec les canons véritables de la Loi Russe.
Une assimilation plus complète de la cinquième leçon de Carl Schmitt signifie l’application de la Pratique Sacrée de la défense de la Terre.
Remarques finales
Enfin, la sixième leçon non formulée de Carl Schmitt pourrait être un exemple de ce que la figure de la Nouvelle Droite européenne, Alain de Benoist, nommait l’« imagination politique » ou la « créativité idéologique ». Le génie du juriste allemand réside dans le fait que non seulement il sentit les « lignes de force » de l’histoire mais aussi qu’il entendit la voix mystérieuse du monde des essences, même si celui-ci est souvent caché sous les phénomènes vides et fades du monde moderne complexe et dynamique. Nous les Russes devrions prendre exemple sur la rigueur germanique et transformer nos institutions lourdaudes et surévaluées en formules intellectuelles claires, en projets idéologiques clairs, et en théories convaincantes et impérieuses.
Aujourd’hui, c’est d’autant plus nécessaire que nous vivons dans des « circonstances exceptionnelles », au seuil d’une Décision si importante que notre nation n’en a peut-être jamais connue de telle auparavant. La vraie élite nationale n’a pas le droit de laisser son peuple sans une idéologie qui doit exprimer non seulement ce qu’il ressent et pense, mais aussi ce qu’il ne ressent pas et ne pense pas, et même ce qu’il a nourri secrètement en lui-même et pieusement vénéré pendant des millénaires.
Si nous n’armons pas idéologiquement l’Etat, un Etat que nos adversaires pourraient temporairement nous arracher, alors nous devons forcément et sans faille armer idéologiquement le Partisan Russe qui se réveille aujourd’hui pour accomplir sa mission continentale dans ce que sont maintenant les Riga et Vilnius en cours d’« anglicisation », le Caucase en train de s’« obscurcir », l’Asie Centrale en train de « jaunir », l’Ukraine en train de se « poloniser », et la Tatarie « aux yeux noirs ».
La Russie est un Grand Espace dont la Grande Idée est portée par son peuple sur son gigantesque sol eurasien continental. Si un génie allemand sert notre Réveil, alors les Teutons auront mérité une place privilégiée parmi les « amis de la Grande Russie » et deviendront « les nôtres », ils deviendront des « Asiates », des « Huns » et des « Scythes » comme nous, des autochtones de la Grande Forêt et des Grandes Steppes.
Notes
[1] Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 127
[2] Julien Freund, « Les lignes de force de la pensée politique de Carl Schmitt », Nouvelle Ecole No. 44.
[3] Ibid.
09:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine, europe, affaires européennes, carl schmitt, révolution conservatrice, eurasisme, nouvelle droite russe, nouvelle droite, théorie politique, politique internationale, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La revue de presse de Pierre Bérard (29-01-2018)

La revue de presse de Pierre Bérard (29-01-2018)
Au sommaire :
• Frédéric Lordon développe une excellente argumentation à propos des fake news, dernière trouvaille du « système » pour cadenasser un peu plus la liberté d’expression. « Tout le discours de la politique Macron et tous les médias qui le soutiennent sont eux-mêmes d’intense propagateurs de fake news… », dit-il. Le fait qu’il n’y ait qu’une seule vérité consonne avec cette autre proposition suivant laquelle « il n’y a pas d’alternative ». Le mythe de la seule vérité comme l’absence supposée d’alternative est une clôture des choix possibles et un refus de la libre délibération. L’obsession autour des fake news est le symptôme d’une crise manifeste de légitimité des autorités qui ne font plus autorité. C’est ainsi que le thème récurrent de la post-vérité aboutit à la pseudo-fin des idéologies et à un monde dépolitisé. La « lecture renversée » du « gauchiste » Lordon est en tous points coruscante :
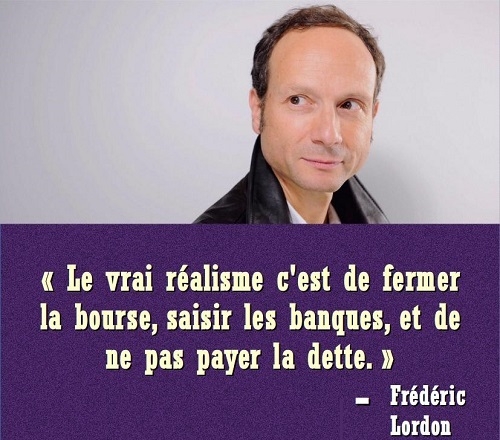

https://www.youtube.com/watch?v=NXYCy5BqROo

09:40 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, france, europe, affaires européennes, pierre bérard |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 janvier 2018
27 janvier: longue journée de travail et de rencontre à Paris

27 janvier: longue journée de travail et de rencontres à Paris
Samedi 27 janvier: une longue journée de travail et de rencontres à Paris, avec le concours de la radio libre "Méridien Zéro" et de l'équipe des éditions BIOS, dirigée par Laurent Hocq !
L'émission radio sera diffusée cette semaine et immédiatement accessible sur le site "euro-synergies".
Débat fructueux avec mes lecteurs sur la géopolitique européenne, la révolution conservatrice, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Marc Eemans, Jean Thiriart, Henry Corbin, Günter Maschke, etc. Merci à tous !
Les livres sont disponibles auprès des éditions BIOS, de la librairie FACTA (rue de Clichy n°4, Paris 9ème) et sur le site de diffusion des éditions "Le retour aux sources".
Encore mille merci à Vincent, le chaleureux libraire de FACTA !
Dîner au "Royal Trinité" où je n'avais plus mis les pieds depuis le colloque du GRECE de 1989 ! Comme le temps passe ! Il y a 37 ans, pendant neuf mois, j'ai habité le quartier !



20:06 Publié dans Actualité, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, synergies européennes, robert steuckers, paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 janvier 2018
Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage

Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage
Ex: http://www.geopolitica.ru
Le droit continental soumis au droit anglo-saxon ou la domination radicale des intérêts du grand capital sur le « fait politique »
Lorsque des gens tels que Gauthier Blanluet[1], digne successeur des frères Dulles - efficaces représentants américains, au cours du XXème siècle, du grand capital installé à Wall Street[2] - au cabinet Sullivan et Cromwell[3] (de Paris), s'intéressent d'assez près au concept de propriété économique pour y consacrer une thèse soutenue en 1998[4]. Qu’au surplus cette thèse, adoubée par Jean-Pierre Le Gall, a permis à son auteur de succéder très jeune au poste dudit Le Gall au sein de la prestigieuse université de droit Paris II (autrement connue sous le nom d’Assas), assurant au demeurant un brillant parcours professionnel à son auteur. Alors, il importe que tout citoyen français, qu’il appartienne ou non au microcosme du droit, de l’économie, de la fiscalité, ou de la politique, s'intéresse à son tour à la "propriété économique" : ce concept est ainsi appelé à sortir de son carcan de « spécialistes » pour s’adresser d’une façon générale à tous les citoyens.
Après avoir fait un bref aperçu du contexte dans lequel la notion de « propriété économique » s’inscrit, nous détaillerons ici pourquoi la « propriété économique » a de grandes chances d’être adopté dans un futur proche par le droit positif. Il nous restera ensuite à détailler en quoi ce concept est éminemment dangereux pour les peuples.
La « propriété économique », incarnation du droit anglo-saxon
La notion de « propriété économique », jusqu’alors inconnue du droit français, est en revanche très prégnante dans le droit anglo-saxon, lequel droit est essentiellement axé autour du commerce. En droit anglo-américain moderne, la conception du droit est toute entière incluse dans l’économie, le capital domine et dirige le facteur humain. Au contraire, pour le droit continental classique le « fait politique », au sens d’organisation des rapports humains, prime le « fait économique ». L’économie n’est pas absente du droit continental classique mais, loin d’en être la source exclusive, elle n’est au contraire qu’un élément parmi d’autres que le droit prend en considération. La conception continentale du droit considère en priorité le facteur organisationnel du groupe humain tandis que la philosophie du droit anglo-saxon, tout de pragmatisme vêtu, recherche en priorité la valorisation financière. Considérer l’organisation d’un groupe humain par le seul prisme mercantile et financier est éminemment réducteur si l’on veut bien prendre en compte que l’humain n’est pas seulement une valeur marchande. L’organisation sociétale axée autour du commerce a ainsi pu dévier vers une organisation qui finit par ne rechercher que le profit. Or la recherche du profit ne peut concerner et ne concernera toujours que le faible pourcentage des détenteurs du capital pour, en fin de parcours, finir par ne concerner que les plus grands d’entre eux[5]. Fondamentalement, la conception anglo-saxonne du droit est une conception élitiste de la vie en société, laquelle ne peut et ne doit être organisée que par et pour le plus grand bien de « quelques élus ». La réussite sociale et financière - peu importe les moyens employés puisque l’apparence prévaut sur la réalité – est considérée comme un signe de cette « élection » divine. Il s’agit ici d’une conception idéologique de la vie en société qui semble bien s’accorder avec la spiritualité protestante.
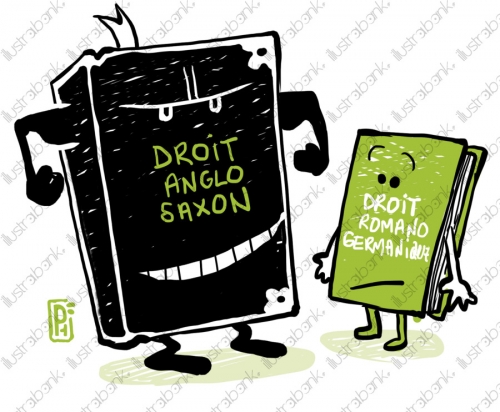
Le concept nouveau de « propriété économique » est la traduction juridique de l’analyse économique de la notion de propriété[6]. Il est lié à ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de l’agence[7] et a pour objectif de faire entrer la sphère politique dans la sphère économique. Accepter le concept de « propriété économique » revient à accepter de ne considérer le droit que par le prisme réducteur de l’économie. Inclure la sphère politique dans la sphère économique représente, pour des défenseurs du droit continental, une inversion exacte des valeurs. En droit continental il ne saurait y avoir d’analyse économique de la notion de propriété car cette dernière est avant tout un moyen primordial d’organisation sociale permettant de pacifier et réguler la vie en commun, une valeur d’ordre morale et politique, qui a certes des incidences économiques mais qui ne sont que des conséquences du principe politique initial et en aucun cas le fait générateur de la règle. Le droit continental ne nie pas les conséquences économiques générées par le droit de propriété mais il récuse en revanche, ou plutôt il récusait jusqu’à il y a peu, le fait de ne considérer le droit de propriété qu’au seul regard de ses conséquences économiques, ce qui est précisément l’objectif recherché par les tenants du concept de « propriété économique ». La propriété, au sens classique du terme, permet une dynamique sociale, on parle d’ascenseur social ; elle est, à ce titre, facteur d’efficience en terme d’organisation sociale. Reléguer le droit de propriété à la seule composante économique signifie en réalité transformer la philosophie sous-jacente du droit. On passe d’un droit dont l’objectif est l’organisation social à un droit dont l’objectif est le seul rendement financier. Accepter une domination radicale du profit revient ni plus ni moins qu’à passer du libéralisme au financiarisme, aussi appelé ultra-libéralisme ; cela revient à nier le rôle social d’institutions aussi essentielles que la propriété et l’entreprise. Nous avons ici affaire à une philosophie purement matérialiste et dogmatique.
C’est précisément contre cette dérive que voulait lutter le général De Gaulle en tentant d’instituer une « entreprise participative », laquelle avait pour objectif de rendre à la « société » le rôle d’organisation sociale que les théories économiques, qui empiétaient déjà sérieusement sur le droit, menaçaient sérieusement de lui retirer définitivement. Nous savons le succès de cette dernière lutte : le départ du général De Gaulle a sonné la fin de ce projet. L’historien Henri Guillemin a avancé que De Gaulle avait été renversé par les banques en raison de son projet d’entreprise participative[8]. Depuis lors, la conception économique de la notion d’entreprise n’a fait que croitre et embellir dans les pays continentaux, dits de droit écrit.
La « propriété économique », bientôt du droit positif
Nous allons voir que, par les temps qui courent, il n’est plus possible de compter sur la réticence conceptuelle définitive et rédhibitoire du droit continental à l’égard du concept de « propriété économique » pour deux raisons essentielles.
La première raison, particulière à la France, provient de l’actualité : le droit interne de ces vingt dernières années, toutes branches confondues, est riche en revirements aussi inattendus qu’impensables il y a encore quelques décennies[9]. Cette « évolution » du droit français est portée par des personnalités actives et influentes qui ont acquis des positions sociales dominantes leur permettant de faire passer l’idée que cette évolution s’impose, qu’elle est somme toute naturelle, et que l’histoire de la propriété économique « appartient à l’avenir »[10].
En raison de « l’esprit de cour », version édulcorée de l’esprit de collaboration, très en vogue chez les « élites françaises »[11], le concept de « propriété économique », poussé à pas de loup par un petit groupe d’activistes influents, savamment soutenus par les lobbies bancaires, sera à coup sûr développé et amplifié par la grande majorité des juristes universitaires, éblouis par tant d’audace créative, et des praticiens, subjugués par le bagout des activistes susmentionnés autant que par leur propre ignorance du droit civil. Les promoteurs de la financiarisation de la vie en société utilisent la grande masse des « collaborateurs » universitaires, praticiens et politiques pour concrétiser une adhésion massive au concept de « propriété économique », « évolution juridique » qui cache en réalité une révolution juridique.
Il n’est qu’à constater les projets de thèses en cours sur la propriété économique en 2013[12], les livres[13] et études[14] dores et déjà consacrés au sujet. Il est jusqu’à une proposition de loi[15] dont l’intitulé mentionne, sans vraiment savoir de quoi il parle, le terme de « propriété économique ». Il semble que l’analyse économique de la « propriété » soit également depuis 2009 à l’ordre du jour du parti socialiste[16]. On ne peut que faire le triste constat que « le fait économique » est, en France, en passe de prendre le pas sur « le fait politique », opérant ainsi un reniement de toute la philosophie de notre construction juridique.
La seconde raison est que, si la France tentait de résister (ce qui est fort peu probable pour les raisons exposées ci-dessus), l’Union Européenne est là pour rappeler à « l’ordre ultralibéral et financiariste » tout Etat qui traînerait les pieds à plier au dogme de la mondialisation inéluctable. Dans le contexte du monopole – et du mépris ouvert du principe de séparation des pouvoirs - de la Commission européenne en matière d’initiative législative[17], aucun obstacle théorique n’empêcherait cette « institution » d’imposer un jour, soit par directive[18], soit par règlement[19] directement applicable dans les Etats membres, une conception renouvelée de la propriété entièrement tournée vers le concept de « propriété économique ». Ceci pourrait très bien voir le jour sous le couvert de la compétence exclusive de l’UE concernant « l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur »[20]. Pour étayer le fait que le droit interne est de plus en plus souvent issu du droit européen, citons l’avènement en droit français, par le biais d’un règlement communautaire, des normes IFRS[21], qui réalisent une harmonisation mondiale des règles comptables applicables aux sociétés. Sans trop entrer dans les détails il faut quand même rappeler que, derrière le prétexte bonhomme de l’harmonisation, les normes IFRS sont édictées par un organisme privé[22] pour mieux répondre aux besoins mondiaux du grand capital libre et enfin décomplexé. On a ici la clef de compréhension de ce qu’il faut entendre lorsque Wikipedia explique que « On considère que la Commission dispose du droit d'initiative en vue de jouer pleinement son rôle de gardienne des traités et de l'intérêt général. ». S’agissant de l’introduction en droit français des normes IFRS, par règlement interposé, écoutons ce qu’en disent des professeurs de droit fiscal : « Bien que leur origine privée ait suscité d’importantes réticences, spécialement en France les normes IFRS se sont imposées par le biais du droit de l’Union Européenne qui, par un règlement communautaire du 19 juillet 2002, les a rendues obligatoires pour l’élaboration des comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé d’un Etat membre. En France, depuis le 1er janvier 2005, les normes IFRS s’appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées et, sur option, aux comptes consolidés des sociétés non cotées (Ord. N°2004-1382, 20 déc. 2004).
Les comptes annuels restent soumis aux seules règles du droit français. Mais le législateur français a réformé en 2005 le droit comptable en s’inspirant des normes IFRS, avec toutefois des aménagements. La façon de penser et de s’exprimer s’en trouve affectée, un peu comme lorsqu’en cas d’invasion une langue étrangère s’impose sur un territoire nouvellement conquis. Les comptables et les fiscalistes sont désormais priés de s’exprimer dans la nouvelle langue IFRS, qui très souvent s’éloigne de l’ancien langage comptable. »[23]

Pour finir de convaincre le lecteur de la suprématie juridique anglo-américaine, en réalité financiariste, et de la mort du génie français et du droit continental, citons Gauthier Blanluet, ardant promoteur de l’ultralibéralisme et de la concentration des capitaux par le biais, notamment, de l’avènement du droit anglo-saxon sur le droit continental : « … sur le plan plus élevé de l’organisation juridique, il est indéniable que les pays de droit écrit résistent à grand-peine – mais résistent-ils vraiment ? – à la concurrence des systèmes juridiques issus de la « common law ». Le droit communautaire, qui est – ou devrait être – un terrain d’affrontement, en livre une cuisante démonstration en matière économique. Il emporte, dans une quasi-obscurité, renonciation à tout un système ancestral de droit. Le germe d’une renaissance n’est pas encore visible. Pour l’heure, afin de répondre à la concurrence, on se contenterait volontiers d’importer des institutions en vogue outre-atlantique, fussent-elles une menace pour la cohérence d’ensemble du droit privé français. On pense bien entendu à la fiducie, petite sœur du trust anglo-américain. On pense également à d’autres institutions, également d’origine anglo-américaine, dont la fiducie pourrait faire bon sillage. La propriété économique, qui d’ailleurs trouve dans la fiducie un point d’application, est de celles-là. Aussi viendrait-elle, à son tour, s’acclimater sur les berges du vieux continent, à l’ombre impériale de la propriété du Code civil. »[24] Notons l’emploi du terme « impérial » qui, sous la plume d’un tel homme, ne saurait être considéré comme un hasard.
La « propriété économique » ou la « loi » du plus fort
La « propriété économique », aujourd’hui inconnue du droit français, étant promise à devenir prochainement le droit positif, il faut maintenant analyser de plus près ce que recouvre ce concept.
Alors que la notion classique de « propriété » octroie des droits à des acteurs juridiques sur la seule considération de la volonté de l’auteur de l’acte, selon le principe dit de « propriété économique », le titulaire des droits principaux sur un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel, est soit celui qui fournit le capital nécessaire à son acquisition, au premier rang desquels sont les établissements financiers, soit celui qui traite ou exploite le bien. Laissons à nouveau la parole à Gauthier Blanluet, qui a si bien défendu l’idée de la « propriété économique » : « Intuitivement, la propriété économique se défie du droit en ce qu’elle s’attache à l’observation des faits. Habitée par une vision simplifiée de la propriété, s’en tenant à l’image concrète du propriétaire exerçant les prérogatives habituelles de son ministère, elle prend en considération l’exercice du droit, plus que le droit lui-même. Aussi est-elle portée à voir un propriétaire dans le titulaire de la maîtrise réelle. Il importe peu, à cet égard, que le droit soit d’une opinion différente. Le réalisme parle plus haut que lui »[25].
Le problème avec le réalisme est qu’il est ici appelé à la rescousse pour acter juridiquement la prise de pouvoir politique au moyen d’une captation économique d’une minorité agissante au détriment de 99% des citoyens[26]. Lorsque le « fait » est appelé pour légitimer une future règle de droit, alors nous avons une parfaite illustration de la loi du plus fort : de factuelle, la domination devient juridique. Le « fait » devient le vecteur de la domination politique par les puissances économiques. Le profit prend le pas sur toutes les valeurs politiques et morales qui ont, jusqu’à preuve du contraire, rendu possible l’émergence de « civilisations », c’est-à-dire le polissage, au moyen de l’organisation sociale et politique, des instincts humains primaires. Le droit est détourné de son objectif d’organisation sociale pour ne servir que les intérêts d’un petit nombre d’individus.
L’analyse économique de la propriété[27] véhiculée par le concept de « propriété économique » est susceptible d’avoir des implications dans l’ensemble des branches du droit.
Ce concept est aisément déclinable en ce qui concerne le droit immobilier. C'est par exemple ce concept de « propriété économique » qui explique pourquoi en droit immobilier américain l'acquéreur ne devient propriétaire de son bien qu'une fois son emprunt totalement remboursé. C’est ce phénomène qui justifie que les banques, en cas de défaut de l'emprunteur, peuvent expulser manu militari, sans quasi aucune formalités légales, les acquéreurs (non juridiquement propriétaires) de bien immobiliers ; jetant par la même occasion des milliers de gens dans la rue[28] au moment de la crise dite des « subprimes ». Crise définitivement due à la voracité d'établissements financiers prodigues, désireux de fournir à tout prix des prêts, quitte à ce que les emprunteurs soient insolvables, du moment que l'intérêt et/ou le capital restent en définitive acquis.
Il pourrait également se décliner en matière de transmissions informatiques. S’agissant des biens immatériels, le concept dit de « propriété économique », peut expliquer le fait qu’en droit anglo-saxon le propriétaire des données personnelles, biens immatériels, collectées de façon directe ou indirecte (légalement ou illégalement[29], le moyen important peu de nos jours) par des moyens informatiques et par Internet est l'entreprise qui traite et exploite ces données et non, comme c'est encore le cas en France, les personnes concernées par ces données ou dont ces données sont issues[30]. Alors que le droit dit continental, en opposition au droit anglo-saxon, reste protecteur des données personnelles, cela pourrait changer du tout au tout si cette notion dite de « propriété économique » venait à voir le jour sur le continent européen.
En matière de droit de l’entreprise, le basculement de la conception juridique à une conception économique a déjà commencé. Il a permis l’avènement de la théorie de l’agence, qui a légitimé l’introduction des stocks options en droit français. Les stocks options sont issus d’un glissement dans la conception de l’entreprise. Ils relèvent de la volonté de rapprocher les intérêts financiers des propriétaires de l’entreprise de ceux des dirigeants en vue de maximaliser les profits capitalistiques futurs. Ils sont la « carotte » qui permet un rendement maximum aux détenteurs du capital de l’entreprise[31].
D’une façon plus générale, la « propriété économique » induirait une modification profonde des relations entre les banques avec les entreprises : de créancières, les banques jusqu’alors simples partenaires, deviendraient les véritables décisionnaires de droit. « L’immixtion dans la gestion », aujourd’hui punie, deviendrait la règle dans le monde des affaires ! Signalons au passage que les cas de disparition de PME en raison d’une « immixtion dans la gestion » des banques créancières sont légions et ceci en dépit même de l’existence d’une législation protectrice ; ce constat déplorable provient du double fait que « l’immixtion dans la gestion » est difficile à établir et qu’en cas de litige judiciaire, les PME, comme les particuliers, ne pèsent guère face aux conglomérats bancaires. On aperçoit ici encore que l’avènement du concept de « propriété économique » aurait pour conséquence la transformation d’une domination de fait du « système bancaire » sur l’économie en une domination de droit.
La conception « rénovée » du droit de propriété pourrait également avoir « d’intéressantes conséquences » – du point de vue des détenteurs du capital - en matière de transmission d’entreprises, en particulier dans le cadre des fameux LBO (Leveraged Buy-Out[32]). On pourrait dès lors se passer de l’intermédiation d’une holding de reprise. Ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet de levier », c’est-à-dire, la remontée des dividendes de la société cible (en réalité la société victime dont le rachat est envisagé) vers l’acquéreuse, permettrait dès lors à la banque de racheter n’importe qu’elle société tout en faisant rémunérer son « effort » de prédation » par sa victime ! En cas d’avènement juridique de la « propriété économique », les sociétés cibles ne seraient plus « achetées » mais bel et bien « vendues » par les politiques aux financiers.
Comme on peut le constater, l’avènement promis pour demain du concept dit de « propriété économique » aura des conséquences sur l’intégralité de l’organisation sociale. Elle agira inéluctablement dans le sens de l’accroissement de la concentration des capitaux.
La « propriété économique », pire ennemi de la démocratie et de la liberté
En conclusion, l'ultra-libéralisme, nom donné aux théories développées par ce qu’il est convenu d’appeler le grand capital, instaure et utilise l’appropriation du « fait politique » par le « fait économique » pour assurer la domination de ses intérêts. Dans ce phénomène d’inclusion du politique dans l’économique, le concept dit de « propriété économique » a une place privilégiée, mais il n’est pas seul. Il s’accompagne, en droit, de la prééminence de la théorie dite de l’agence, en comptabilité, de l’avènement des normes IFRS, en droit bancaire, d’une dérégulation associée à une créativité[33] de grande ampleur, en droit boursier, du recours quasi exclusif à la théorie des jeux et à la spéculation débridée[34], en politique, de la suppression des idées d’Etat-nation, de séparation des pouvoirs[35] et du recours au vote des peuples[36]. L’ultra-libéralisme tue le libéralisme de façon beaucoup plus sûre que ne l'ont fait les tentatives de collectivisation des moyens de production. C’est précisément contre ces dérives qu’avait, en son temps, tenté de s’élever Maurice Allais[37], seul français a avoir reçu le prix Nobel d’économie[38], ce qui lui valu une prompte et définitive disgrâce médiatique[39]. Est-ce à cela que pensait Lénine lorsqu’il écrivit, au cours de la première guerre mondiale, « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » ? L’impérialisme financier n’est pas géographiquement déterminé. Le financiarisme est, à la faveur des paradis fiscaux[40] (généreusement répandus sur la planète) et à la liberté de circulation des capitaux prônés par l’OMC, apatride et global. Le financiarisme a comme différence essentielle avec l’impérialisme, au sens classique du terme, qu’il agit secrètement, manipulant et corrompant, usant de subversion pour imposer sa loi d’airain aux peuples du monde. Pour expliquer l’efficacité de la méthode de domination employée par les intérêts du « grand capital », chacun optera, au choix, entre un pur hasard de circonstances, une convergence spontanée d’intérêts, ou un méchant complot.
L’ultra-libéralisme agit en quelque sorte comme un communisme inversé. Si la mise en œuvre du communisme a assuré, en même temps que l'appropriation collective par la désappropriation individuelle des moyens de productions[41], la mainmise de quelques apparatchiks sur le pouvoir[42], l’ultra-libéralisme assurerait, à l'inverse, le pouvoir total de quelques uns sur tous les biens matériels et immatériels par le biais de la domination du « fait économique » sur le « fait politique ». Le pouvoir devient ici l’apanage de l’argent et l’argent aura été le moyen de s’emparer du pouvoir.
Dans le scénario d’avènement juridique de l’ultralibéralisme, nous retournerions au simple servage de l'Ancien Régime, à l'exception près qu'il n'y aurait, au moins au départ, aucune dérogation liée à quelque zone ou ville franche que ce soit. Le servage suppose que tout individu remet sa vie et la possibilité matérielle d'assurer sa survie, au bon vouloir d'un mini-groupe de privilégiés qui concède aux premiers, pour une durée déterminée et moyennant impôts en nature ou en argent, la possibilité de simplement subsister. Si le système de féodalité a fonctionné c'est parce que le seigneur était engagé, au prix de sa propre existence, à protéger physiquement les individus qui dépendaient de lui tout en lui assurant son train de vie. À l'époque contemporaine, l’illusion de la sécurité est en train de disparaître, les populations dominées se rendant compte que leur sécurité est plus menacée de l’intérieur que de l’extérieur. Aujourd’hui, il apparaît de plus en plus que les apprentis sorciers (agroalimentaires[43], pharmaceutiques[44], énergétiques[45] etc.) ne maîtrisent pas les effets des technologies et des pratiques qui leurs assurent de substantiels profits. Dans ces conditions, comment concevoir que ces mêmes individus pourraient assumer une quelconque protection de populations, qu'ils estiment au surplus surnuméraires, si l’on en croit les multiples études alarmistes sur la population mondiale depuis le fameux rapport Meadows de 1972 du club de Rome[46] jusqu’à nos jours[47] ? En réalité la recherche du profit est aujourd’hui confrontée à un paradoxe : elle a besoin d’un accroissement de la demande (population et enrichissement des populations) pour continuer à croître mais, les ressources disponibles sur Terre étant finies, il faut dans le même temps, réduire la demande pour continuer à fonctionner, sous peine d’aboutir au phénomène de l’île de Pâques, décrit par Jared Diamond[48], étendu à l’échelle mondiale cette fois.
La « propriété économique » est le meilleur ennemi de la propriété et une des briques essentielles de la volonté de concentration du capital et des pouvoirs. Le concept de « propriété économique » est aussi, en raison de la philosophie politique qui le porte, le pire ennemi de la démocratie. Laisser les principaux détenteurs de capitaux et leurs stipendiés acter l'accaparement des biens par le biais de l'avènement juridique de la « propriété économique » équivaudrait, pour les populations, à un suicide à la fois physique et civilisationnel consenti[49]. Concrètement et très factuellement pour les populations civiles, le seul élément susceptible de faire la différence entre un "futur esclavagiste" et un "futur libre" est la prise de conscience, douloureuse mais indispensable, que l’impérialisme financier aujourd'hui aux commandes est animée, sous des apparences légalistes et réglementaires anodines, des intentions les plus sombres. Prise de conscience enfin que ce nouvel impérialisme a déjà gagné la bataille des faits et que le réalisme aujourd’hui consiste, pour les peuples, à ne pas acter juridiquement ce phénomène, sous peine d’abdication de toute liberté et de retour consenti à l’esclavage.
Il nous semble que c’est précisément ce combat que les dirigeants russes ont gagné depuis qu’ils ont mis fin au règne de l’utra-libéralisme, lequel avait fait suite à des décennies de communisme. La question reste de savoir si, en Russie, cette victoire est définitivement ou seulement temporairement établie.
Dans les pays occidentaux, la lutte reste entièrement à mener, et elle sera rude. L’avenir libre dépendra de la seule prise de conscience collective des peuples.
[1] http://www.sullcrom.com/Lawyers/Detail.aspx?attorney=a6e9...
[2] Voir : http://revueagone.revues.org/360
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_&_Cromwell ; http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles ; http://wikileaks.org/gifiles/attach/48/48237_Allen%20Wels...
[4] Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil », thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ; http://www.theses.fr/057654697 ; http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/toc/313740933.pdf ; publiée en 1999, LGDJ, collection bibliothèque de droit privé tome 313
[5] Voir à cet égard : http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf ; pour une présentation française : http://www.pauljorion.com/blog/?p=28360 ;
[6] http://fr.wikipedia.org/wiki/Thé ;orie_&am... ;
[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_de_l'agence
[8] http://www.youtube.com/watch?v=_BYD9YuqKeE
[9] Voir par exemple l’intégration, partielle, en droit français du trust anglo-saxon par le biais de l’avénement de la fiducie : http://www.upr.fr/actualite/france/larbre-marini-qui-cach...
[10] Ultime phrase de la thèse Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil » ; thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ;
[11] Lire à cet égard « Le choix de la défaite » d’ Annie Lacroix-Riz, 2ème édition, Armand Colin
[12] Elodie Pommier, à Clermont-Ferrant 1, sous la direction de Jean-François Riffard : http://www.theses.fr/s83065
[13] Cf. Propriété économique, dépendance et responsabilité, par Catherine Del Cont, Harmattan : http://books.google.fr/books?id=XZ1j8Q5nY-UC&pg=PA24&...
[14] http://www.crdp.umontreal.ca/fr/publications/ouvrages/Ber...
[15] http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3265
[16] Cf. : http://engagements-socialistes.fr/2009/12/une-approche-ec...
[17] http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27initiative
[18] Les amendes pour non transposition dans le délai requis des directives se chargent de sanctionner tout Etat résistant ; comme le font, dans un autre contexte, les amendes infligées aux Etats jugés excessivement protectionnistes dans le cadre des « Aides d’Etat ».
[19] http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-...
[20]http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_européenne#Comp.C3.A9t...
[21] Sur l’origine des normes IFRS, lire par exemple : http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-pr...
[22] Les normes litigieuses proviennent en effet de « l’International Accounting Standarts Commitee Foundation » qui, comme son nom le laisse supposer, est « une fondation de droit britannique regroupant des organismes professionnels de différents pays (notamment les grands cabinets anglo-saxons) et structurée en différents conseils, dont un comité exécutif (IASB) chargé d’élaborer un référentiel commun » nécessaire à la libre circulation des biens et des capitaux ; cf. Précis de fiscalité des entreprises 2011/2012, 35ème édition, de Maurice Cozian et Florence Deboissy, Lexisnexis, n°102 p.48
[23] ibid ; pour une application des normes IFRS aux comptes annuels, voir http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/co...
[24] Gauthier Blanluet, thèse précitée, conclusion n°IV et V
[25] Voir Gauthier Blanluet, thèse précitée n°660
[26] Nous recommandons à cet égard la lecture suivante : http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-absol...
[27] http://fr.wikipedia.org/wiki/Thé ;orie_&am... ;
[28] Alors même que certaines personnes avaient déjà remboursé une grande part, voire une majorité, de leur dette : le premier défaut emporte expulsion. Le réalisme économique ne voudrait-il pas qu’ils soient, dans ces conditions, les propriétaires effectifs de leur logement ?
[29] Voir http://www.youtube.com/watch?v=ugGqI24J23s
[30] Voir, par exemple, à cet égard : http://www.youtube.com/watch?v=Fn_dcljvPuY&feature=yo...
[31] Lire à cet égard « La naissance du PDG actionnaire », Olivier Berruyer, « Stop ! Tirons les leçons de la crise », Yves Michel, collection économie, p.26 et s.
[32] La technique du LBO permet le financement du rachat d’une entreprise par l’entreprise rachetée elle-même, dite société cible, laquelle in fine est amenée à rembourser les échéances de l’emprunt contractée pour sa propre acquisition ; voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Leveraged_buy-out ; http://lentreprise.lexpress.fr/patrimoine-professionnel/d...
[33] Nous pensons ici à tous les produits financiers dérivés (CDS…), à la titrisation de créances (douteuses de préférence) etc.
[34] Cf. High-Frequency Trading (HFT) etc. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transactions_à_haute_fréquen...
[35] Voir l’organisation de l’Union Européenne dans laquelle la Commission dispose du monopole de l’initiative législative en même temps qu’elle en représente le pouvoir exécutif
[36] Voir, pour un exemple français, le viol de la volonté populaire par Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, qui a fait voter par les prétendus représentants du peuple le Traité de Lisbonne alors que les français l’avaient rejeté par référendum en 2005 sous le nom de Constitution européenne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_français_sur_le_t... ethttp://www.france24.com/fr/20080208-france-adopte-le-trai...
[37] http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Allais
[38] Ce prix dit Nobel d’économie est en réalité un prix décerné par la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel
[39] http://www.les-crises.fr/le-testament-de-maurice-allais/
[40] Lire à cet égard : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-fabuleux-...
[41] Une question pertinente pourrait être : peut-on parler de propriété collective alors qu’il n’y a pas de propriété individuelle ? En d’autres termes, la « collectivité » peut-elle exister sans la prise en compte des « individus » qui la compose ?
[42] Réalisant ce faisant le « despotisme d’une intelligentsia » prévue par Rosa Luxembourg : http://fr.wikipedia.org/wiki/Léninisme
[43] L’exemple des farines animales à base de squelettes d’animaux broyés, contaminés ou non, données à des ruminants est particulièrement édifiant
[44] Il n’y a plus guère de contrepouvoirs sérieux s’opposant à la mise sur le marché des nouveaux médicaments et vaccins, qui font bien souvent l’objet d’études et de recommandations émanant du seul fabricant-fournisseur
[45] Est-il par exemple pertinent de chercher des gaz de schistes au détriment des nappes phréatiques alors que l’eau potable existe, sur Terre, en quantité limitée et que le corps humain, pour ne parler que de lui, est composé d’environ 60 % d’eau ? A quoi servira l’énergie si nous ne disposons plus d’eau potable ?
[46] http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/... ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
[47] http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/qr/d... ; http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mene... ; http://www.ababord.org/spip.php?article1030
[48] Cf. « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », Jared Diamond, Gallimard, voir chapitre 2 p.85 et s.
[49] http://paulcraigroberts.org/2013/10/28/pcr-column-wake-de...
Source: AgoraVox
14:35 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, droit économique, droit anglo-saxon, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 janvier 2018
Un ancien ambassadeur britannique le révèle : les Etats-Unis veulent déstabiliser la Syrie sur le long terme

Un ancien ambassadeur britannique le révèle : les Etats-Unis veulent déstabiliser la Syrie sur le long terme
Ex: http://www.zuerst.de
Londres : Le ministre américain des affaires étrangères Rex Tillerson a annoncé officiellement, il y a quelques jours, que les Etats-Unis demeureront militairement actifs en Syrie dans l’avenir. Cette décision enfreint le droit des gens de plein fouet. L’ancien ambassadeur britannique à Damas, Peter Ford, vient d’accorder un entretien d’une grande clarté au portail russe « Sputnik ». Il y explique les raisons de cette volonté.
Les Etats-Unis n’ont pas l’intention d’introduire la démocratie en Syrie ni de détruire la milice terroriste du dit « Etat islamique ». Le plan de Washington vise bien plutôt à réduire à néant « toute stabilisation de la Syrie en tant qu’Etat unifié et souverain », a précisé Sir Peter Ford. « Depuis déjà quarante ans, c’est le but à long terme des Etats-Unis et ils ont aujourd’hui un début de chance d’atteindre cet objectif, en favorisant la naissance d’un Etat kurde dans le Nord et le Nord-Est de la Syrie ».
Le ministre des affaires étrangères Tillerson a esquissé les objectifs de la politique américaine au Proche Orient, sans trop de circonlocutions verbales. Ford : “Parce que les Américains ont vu, désormais, qu’ils ne pourront plus imposer par la force un changement de régime, ils cherchent dorénavant à saisir d’autres opportunités de déstabiliser durablement le pays”.
L’ancien ambassadeur britannique ne laisse planer aucun doute sur l’illégalité de l’intervention américaine en Syrie : « Ce que les Etats-Unis font là-bas est contraire au droit international. Entretenir une présence militaire de longue durée sur le territoire d’un Etat membre des Nations-Unies, est en contravention flagrante avec le droit des gens. Sans l’autorisation particulière et exceptionnelle d’un Etat, une telle présence est absolument contraire au droit ». Mais, ajoute Ford : « Les Etats-Unis jouent le jeu en appliquant d’autres règles et pensent détenir le droit de faire usage de violence. L’Amérique foule aux pieds le droit et la loi. On s’en aperçoit en maintes régions de la planète, pas seulement en Syrie ».
17:22 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, syrie, proche orient, droit international, droit des gens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Russo-Chinese "Alliance" Revisited

America’s greatest strategic mind of global recognition, Alfred Thayer Mahan, in his seminal work The Influence of Sea Power upon History saw the World Ocean and activity in it as the foundation for national greatness and power. The pivot of this greatness was a powerful navy. Through Mahan, the Theory of Navalism reached American elites late in 19th Century. As Byron King noted:
Mahan’s book struck the highest levels of the governing classes like a bolt of lightning and created a tempest of intellectual upheaval not just within the U.S. Navy, but throughout the broader American (and overseas) political, economic, and industrial system.
It was, however, not Navalism as a theory which contributed to both intellectual and, eventually, social upheaval—it was the industrial revolution and the technological paradigm that revolution created, which propelled ideas of naval blockades and of the decisive battles of large fleets to the forefront of global strategic thought. The confirmation of the correctness of Mahan’s vision didn’t have to wait for too long—on 28 May 1905, in the straits of Tsushima, Russia’s Baltic Sea Squadron of Admiral Zinovyi Rozhesvensky was almost completely obliterated by the Japanese naval force of Admiral Togo in what amounted to one of the most lop-sided battles in history. Russia’s de jure defeat in the Russo-Japanese War of 1904-05 became inevitable in the wake of Tsushima, which became in Russia a euphemism for a catastrophe. Recriminations and, eventually the First Russian Revolution followed as the result of this military-political humiliation. This outcome also cemented a central postulate of Navalism—large, expensive fleets became the main force which embodied both national prestige and safety for the trade of the nation which possessed them. The era of battleships and cruisers unfolded but so did the era of submarines.
The explosive technological and doctrinal development of fleets, both naval and commercial, followed. Also Mahan’s ideas that the old concept of Guerre’ de Course, of commerce raiding, simultaneously matured and reached industrial proportions, which would see massive naval battles on the Shipping Lanes of Communications (SLOC) during WW I and, especially so, during WW II. The Safety of SLOCs and maritime Choke Points became defining factors in Western strategic thinking of the 20th Century. Nowhere was this more so than in Great Britain and, especially, in the newly emerging superpower of the United States. The World Island is how Admiral Elmo Zumwalt defined the United States of the 20th Century. The post WW II US Navy became more than just a concentrated material expression of American national pride and of industrial-technological prowess; it became the guarantor of the safety of those numerous SLOCs and Choke Points on which American prosperity depended then and continues to depend even more so today.
Enter the 21st Century. With the collapse of the Soviet Union, the US Navy lost its only modern peer—the Soviet Navy. Today, the US Navy reigns supreme over the vast spaces of the World Ocean, thus making American maritime trade secure. For now it also controls the world’s maritime trade which amounts to almost 90 percent of all global trade. A fleet of more than 62 000 commercial vessels every day carries millions tons of cargo, ranging from crude oil and ore to washing machines and cars, between hundreds of ports, thus generating trillions of dollars in capital movement every month. It seems that the United States with her magnificent navy is living proof of the old geopolitical truism that the one who controls the World Ocean controls the world’s trade, and thus controls the World. This was true with the United States being the most productive and largest industrial economy in the post-World War Two world. This is not the case anymore. To be sure, the United States still hugely depends on and still controls most SLOCs, but this time the pattern is different and is changing constantly.
China’s ever-growing manufacturing capacity entered the game—the times when the United States was shipping massive amounts of finished goods and of materiel both to Europe and elsewhere around the world are over. Of course, the United States still produces many finished goods, some of them of a world-class quality, such as commercial aircraft, processors, generators, and engines, to name just a few; but in 2017 the United States posted an astonishing 344 billion dollars trade deficit with China. Today, the US controlled SLOCs in the Asia-Pacific area operate as supply lines for the US internal market, shipping monthly tens of billions of dollars’ worth of the finished consumer goods to the United States, filling the shelves of American Walmarts, Targets and Costcos with mostly Chinese-manufactured TVs, home appliances, computers, Smart phones, furniture, and articles of clothing. The United States today depends on China for its own everyday consumer needs. This dependence is unprecedented historically and is a powerful reason for questioning both America’s internal and international trade policies. Today, trade deficits of such a scale are among the most important drivers behind contemporary geopolitical upheaval.
The United States is in a trade hole and that hole is extremely deep. Yet, while the US-Chinese trade is the talk of the town and is extremely important in explaining contemporary geopolitical dynamics, and an inevitable US-Chinese trade war, a much larger but less talked about global scenario is beginning to emerge and it has everything to do with the fact of China’s (One) Belt and Road initiative aka the New Silk Road. A lot has been said about this massive project, most of it is positive and it is derived from the fact of the seemingly much fairer and beneficial, for all parties involved, nature of it. This is true, especially against the background of the mayhem and destruction the United States has unleashed around the world. Yet, the Chinese project is far more than just an exercise in charity which it certainly is not. China, with her excessive industrial capacity, is in it for a much bigger prize than the United States, with its sluggish consumer market and declining standard of living. Nor are Africa or Eurasian subcontinent the targets, although often placed in the center of Chinese considerations. The name of the Chinese game is Europe. Without Europe, the One Belt and Road initiative becomes merely an expansion into large but mostly poor markets in Asia. The Philippines or Indonesia cannot compare to the advanced economies of Germany or France. Europe, not just the EU, is a different game. With her almost 750 million population and a GDP larger than that of China or the US, Europe is the only truly wealthy market left in the world. China desperately needs access to this market both through the land bridge and SLOCs and it is here where the geopolitical dance of the century becomes extremely intricate. Several important facts must be considered before drawing any conclusions on the mid to long-term developments:
1. The United Stated posts huge trade deficits not only with China. The US is in a deep 56 billion dollars trade hole with Germany in 2017. It consistently posts trade deficits with most European nations from France to Finland and Russia. With the EU alone, the US trade deficit is more than 135 billion dollars. With the exception of military hardware, commercial aircraft and some electronics, the US is simply not competitive in Europe. China is and precisely in that sector where the United States produces next to nothing—consumer goods. The Europeans are aware of this, as they are apprehensive of China’s One Belt and Road. Speaking on January 10, 2018 France’s President Macron was explicit in his description of the Silk Road:
“We must come up with a common position at the European level…We can’t disregard this initiative. It would mean dealing with its consequences and would be a profound strategic mistake.”
Europe does feel a need to protect her strategic sectors and those are the ones where China still lags considerably—the high-tech machine building sectors.
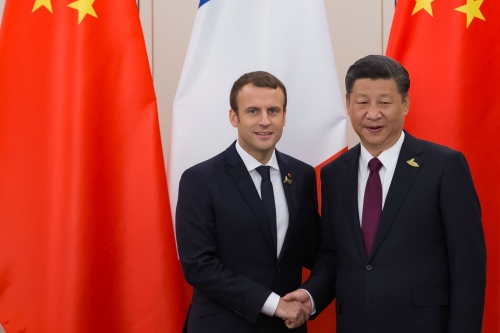
2. With China securing the safety of her strategic rear and crucial resources by entering into all but an full-fledged military-political alliance with Russia, China seems poised to complete the Silk Road’s land-bridge, a small part of which will go through Russia. Modern transportation technologies, including high-speed rail—the exact field in which China is one of the global leaders—may significantly change the matrix of goods’ flow and, indeed, interconnect Eurasia with a highly developed railroad network. In fact, the work is already in progress. But here is the catch.
3. Commercial marine transport still remains the most efficient way of delivering large quantities of goods—a term “Road” stands for SLOCs in a One Belt and Road initiative. China needs this Road which connects her ports with the Mediterranean and it is here where all illusions about this Chinese initiative must be dispelled.
There is a lot of talk about the Russia-Chinese alliance, as well as about Russia being a junior partner in such an alliance. All this is a result of not seeing the very serious real factors behind the new Silk Road. First, China’s initiative is not that beneficial to Russia. In fact, it goes contrary to Russia’s own plans for creating a new Eurasian Economic Union (EAEU). Russia has its own designs on large portions of the markets China sees as her own. Russia, dominating Eurasia’s heartland, has a shot at a serious upgrade of its own role in this plan and that is what Russia is doing already. One of the major reasons is the fact that the US Navy and the Chinese Navy (PLAN) are simply in different leagues. One may say, and justly so, a lot of negative things about the US Navy, which does face a whole host of large technological and operational problems, but there can be no denial that it still remains the most powerful naval force in history. It is precisely this force which can, if push comes to shove, stop any maritime trade in almost any part of the world. The “almost” qualifier is extremely important here.
One also may say that this is an unrealistic scenario, while in reality it is anything but. The Chinese Navy (PLAN) was in construction overdrive for a decade now and it built a large number of surface combat ships, some of which on paper look impressive. By 2030 it also plans to have four aircraft carriers in its order of battle. China is also building naval bases in Pakistan, which is prudent once one considers that a large portion of this “Road” passing through the Indian Ocean. But the question remains—in the case of an inevitable US-China trade war, which may go hot on “neutral” territory, will the Chinese Navy (PLAN) be able to defend its SLOCs from the interdiction by the US Navy?

The answer is an unequivocal no. China may already have a very serious A2/AD (Anti-Access/Area Denial) capability which would deters the US Navy and make its life difficult in the South China Sea, but blue water operations are a completely different game. The US Navy today and in the foreseeable future has an ace up its sleeve, and that is a world-class, massive nuclear attack submarine force which, considering the US Navy’s powerful surface element, will not allow PLAN to defend its SLOCs. While Mahan’s ideas seem to be moribund, they may yet see their resurrection in the form of a large fleet standoff with global implications.Neither now nor in the foreseeable future will China be able to overcome the US Navy’s technological underwater superiority, and eventually the Chinese will also need to contend with India’s view of the Indian Ocean as her own internal lake. India also sees the Chinese naval presence in the Indian Ocean as a threat to herself. It is not surprising therefore to see increased cooperation between the US and Indian Navies. The PLAN is not ready to face such odds, especially when one considers the rather unimpressive technological reality of PLAN’s submarine force—this inferiority in technology and numbers will not be overcome any time soon. In plain language, in the open ocean the US Navy can and, most likely, will sink the Chinese Navy and that will mean the end of the Road, leaving onl the Belt to China.
In the end, the United States also needs Europe in a desperate attempt to revitalize own economy by utilizing the subjugated and split EU as the main market for US hydrocarbons and goods. The US doesn’t need Chinese competition in what has now become a struggle with enormously high stakes for the United States. After all, the memories of America as a global industrial powerhouse are still fresh among many. This, eventually, may move the United States into full confrontational mode with China and it is here where Russia will have her own very appealing strategic fork in the road, with some preparations for this fork now being made. The most important sign of this was Vladimir Putin’s rather startling revelation, during his October 2017 Valdai Forum conversation with youth, of his concern for the fate of white European Christian Civilization and his desire to preserve it.

The importance of this statement is difficult to overstate—much more is at stake than mere economic issues, however important. The Russian-Chinese alliance today seems unshakable and it will remain so for a while, but, contrary to some opinions, this is not because Russia needs China—certainly no more than China needs Russia. It is a situational global alliance, but it is also the economically natural alliance of two very close neighbors. China needs Russia’s resources, which Russia gladly sells to China, but China also needs Russia’s technology and she needs it desperately. Europe is also not just a market for China; it provides access to very advanced technologies, from nuclear power to transportation. But Europe and Russia are effectively the same culture, while China and Russia are not.
Putin at Valdai confirmed Russia as primarily a European nation and stressed the necessity to preserve it as such while preserving European, which is Western, culture as a whole—this is without doubt a most startling and profound political statement from a major global statesman in the 21st century. Preserving European culture is impossible without extremely advanced technology and advanced military systems, but that is what Russia has been building for the last decade. With Europe slowly coming to some understanding of the dead end of its cultural and economic policies, it is becoming clear that Europe sees neither China nor the United States as friends. Yet, even despite sanctions on Russia, the Q3 2017 reports saw a very significant, double digit, growth in trade between Russia and Germany, Netherlands, Italy, and Austria—hardly a sign of an isolated nation. The trade with China also grew tremendously by more than 20% and reached 84 billion dollars, with a target of 200 billion to be reached in the nearest future. There will be no cohesion to any Eurasian economic plans without Russia. The Russians know this, and so do the Chinese and the Americans.
More importantly, while it is primarily Russian or Russia-derived military technology which has already firmly secured the Chinese and Russian littorals and their near sea zones from any aggression, Russia holds yet another joker up her sleeve. It is the Northern Sea Route, which China supports enthusiastically. She has sound reasons for doing that. Unlike the Indian Ocean where PLAN would have to face the immensely powerful US Navy, Russia controls the Arctic and possesses a world-class A2/AD capability there, from advanced nuclear submarines, patrol and missile carrying aviation to a system of surveillance and reconnaissance sensors and coastal weapons, which make this route a desirable trade artery, also being much shorter than other maritime routes. The pace of Russian construction of ice-breakers for year-round operation of this ice route, now greatly mitigated by climate change, testifies to the fact that this route is already becoming an important economic and geopolitical factor.

The strategic implications are enormous—neither the US Navy, nor, for that matter any other navy, would be able to interdict Arctic SLOCs. Russia already has enough fire-power in the Arctic to ensure that passage is peaceful under any geopolitical conditions, while retaining, if need be, the capacity to shut it down. China has no such capabilities. But that is why China knows how to behave with Russia, which is also, together with Finland, a source of advanced technology for China not only militarily but for the use of this route. As The Diplomat noted:
In short, as long as solid Russia-China relations exist, the future of the Ice Silk Road is bright.
There are no reasons for China or Russia to spoil their relations, especially now when the agreement has been signed and a JV established for developing and building Russian-Chinese long-range wide-body CR 929 aircraft, which gives China access to world-class Russia’s commercial aircraft design and technologies. Russian-Chinese energy and infrastructure projects are also impressive and have huge potential for growth. In general, after all of these factors are considered, one can easily see that no matter how one plays with numbers or geography, Russia long ago secured both continental and maritime pivot positions for any major Eurasian project. She did that by playing to her many strengths. Then, by openly stating her European cultural roots, Russia has asserted her claim to be the very real bridge between Asia and Europe and she has all the necessary economic, technological and military wherewithal to support such a claim.
Will Europe get the signal? There are certainly many there who got it already but so did the United States, whose neocon cabal is going apoplectic when facing an unfolding geopolitical reality in which the United States may be simply bypassed as a player in Eurasia or, under highly desirable yet unattainable conditions, see herself reinventing herself as a major global productive player. How to do this? Alfred Thayer Mahan left no instructions and that could be a big problem. But if we all manage to avoid Mahan’s vision of large fleets blowing each-other out of the water with modern conventional let alone nuclear weapons, in their desperate fight to control shipping lanes of communications—this, I think, will fit the common sense of most people in Russia, the US, China and Europe. These four players must sort their problems out in a peaceful and civilized way—there is no other viable option. The only alternative is a bloody destructive triumph of Navalism.
01:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, actualité, route de la soie, chine, russie, états-unis, alfred mahan, flottes, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, économie, géoéconomie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 janvier 2018
La FPÖ autrichienne opte pour une politique extérieure originale : Strache se déclare en faveur de la sécession de la « République serbe » de Bosnie !

La FPÖ autrichienne opte pour une politique extérieure originale : Strache se déclare en faveur de la sécession de la « République serbe » de Bosnie !
Ex: http://www.zuerst.de
Vienne. Le nouveau gouvernement autrichien affirme sa nouvelle politique étrangère. Un entretien dans la presse avec Heinz-Christian Strache, président de la FPÖ devenu vice-chancelier, a fait la une de la presse nationale et internationale. Cet entretien date cependant de septembre 2017. Strache s’y était déclaré en faveur de l’indépendance des Serbes de Bosnie, d’une sécession de la « Republika Srpska ». Vers la même époque, Strache avait visité la capitale serbe de Bosnie, Banja Luka, où il avait dit : « J’aimerais bien savoir pourquoi la ‘communauté internationale’ insiste toujours pour que la Bosnie-Herzégovine soit un Etat multiethnique. Un tel Etat, créé artificiellement, ne peut pas fonctionner correctement parce que les populations, qui y vivent, n’en veulent pas ».
Ensuite, Strache avait mis l’accent sur “la nécessité, pour les Serbes et les Croates de Bosnie-Herzégovine, d’obtenir le droit de décider eux-mêmes de leurs destinées ». La seule structure politique qui fonctionne en Bosnie-Herzégovine, est la « Republika Srpska » et, disait Strache, « c’est la raison pour laquelle je ne vois pas se pointer à l’horizon un avenir positif pour la Bosnie-Herzégovine ; pour cette raison, nous devrions songer à accorder la possibilité à la ‘Republika Srpska’ le droit à la sécession ».
L’émotion s’est amplifiée a posteriori suite à ces déclarations anciennes de Strache, maintenant qu’il est vice-chancelier. En effet, une sécession de la république serbe de Bosnie irait à l’encontre de la constitution bosniaque et du traité de paix imposé par les Etats-Unis à Dayton en 1995. Strache ne dément aucunement ses déclarations de l’été dernier. « Je défends tout aussi bien l’intégrité de l’Etat de Bosnie-Herzégovine et le droit des peuples à l’autodétermination pour que s’amorce enfin un processus de paix durable et nécessaire », a-t-il dit.
La FPÖ défend, dans la question de la “Republika Srpska” une position qui lui est propre et qui est différente de la politique habituellement adoptée par l’Autriche dans la question bosniaque. Récemment encore, une visite du chef de la fraction parlementaire de la FPÖ, Johann Gudenus, à Banja Luka le jour de la fête nationale des Serbes de Bosnie, avait suscité pas mal de critiques. Gudenus avait accepté une décoration, pour lui et pour Strache, de la part du Président ‘contesté’ de la « Republika Srpska », Milorad Dodik.
01:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, autriche, fpö, heinz-christian strache, politique internationale, balkans, bosnie-herzégovine, serbes de bosnie, republika srpska, ex-yougoslavie, europe danubienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 janvier 2018
La Suède sombre dans la criminalité: le gouvernement n’exclut plus l’engagement de l’armée contre les bandes criminelles

La Suède sombre dans la criminalité: le gouvernement n’exclut plus l’engagement de l’armée contre les bandes criminelles
Ex : http://www.zuerst.de
Stockholm. En bien des domaines, la Suède doit désormais faire un pas en avant. Le gouvernement de Stockholm fait face à une criminalité débordante alors que débutent déjà les premières manœuvres d’une campagne électorale qui devra aboutir à l’élection d’un nouveau parlement en septembre. Cette date butoir l’oblige à adopter une politique de fermeté bien profilée. Le premier ministre Stefan Löfven n’exclut plus de faire donner l’armée sur le territoire national. Il a déclaré : « L’engagement de l’armée ne constitue certes pas mon premier choix mais je veux faire tout ce qui est nécessaire pour tordre le cou à la criminalité débordante et organisée qui frappe aujourd’hui notre pays ».
Ces dernières années la Suède a été à la une de la presse internationale parce qu’elle présentait des chiffres affolants, ceux d’une criminalité en expansion constante. Mais, le « politiquement correct » oblige, le lien entre l’immigration massive et cette criminalité ne peut être dit : cela doit rester un secret qui est cependant connu de tous… Le gouvernement a dû débloquer plus de fonds pour la police et annoncer une loi plus restrictive sur la possession et le port d’armes. Dorénavant, qui plus est, les enquêteurs pourront écouter les conversations téléphoniques et surveiller les échanges de courriers électroniques.
Entretemps, on constate, sur le territoire suédois, que de premières attaques à la grenade ont eu lieu. Dans le sud du pays, à Malmö, les viols collectifs, commis par des bandes de migrants, se sont multipliés dangereusement au cours de ces dernières semaines.
Or le service militaire obligatoire a été réintroduit en Suède : le gouvernement peut donc compter, depuis le début de cette année, sur des effectifs plus nombreux dans les rangs de l’armée. Suite aux déclarations du premier ministre, on peut estimer que dans un avenir très proche, ces effectifs recevront réellement l’ordre d’aller combattre sur ce qu’il faut bien appeler « le front de la nouvelle guerre civile ».
12:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, suède, europe, affaires européennes, immigration, criminalité, scandinavie, pays scandinaves |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Grands américains de l'Internet et le terrorisme islamique

Les Grands américains de l'Internet et le terrorisme islamique
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
A cette fin, ils avaient multiplié les aides en dollars et en armement. Il paraît très probable que cette aide se poursuit plus discrètement.
Mais il est une forme d'aide dont on a peu parlé, consistant à apprendre à ces terroristes à manipuler les « réseaux sociaux » de l'Internet pour diffuser des exhortations au djihad et aux attentats, visant non seulement les populations arabophones, mais des groupes terroristes implantés dans tous les pays européens.
Ces messages utilisaient et utilisent encore les grands de l'Internet américain, notamment Facebook, Twitter et You Tube. Cela ne pouvait pas se faire sans que ces organismes détectent de tels échanges. Mais pendant plusieurs années ils n'ont rien fait pour les prévenir, à la demande sans doute du gouvernement américain qui y a vu une forme d'aide très précieuse à leurs « proxies » terroristes.
Lancer une pierre en l'air et elle vous retombera sur la tête.
Le point de vue a cependant récemment changé, quand les services américains ont vu de tels messages pénétrer des milieux musulmans anglophones aux Etats-Unis susceptibles de comporter des candidats aux attentats en Amérique même. Une Commission du Sénat vient de se réunir récemment pour discuter de ce problème.
Mais les représentants des Réseaux sociaux interrogés ont prévenu qu'ils ne pouvaient pratiquement rien faire dorénavant pour contrer un phénomène devenu proliférant. Bien évidemment, ils ne peuvent confier à des contrôleurs humains la charge de contrôler des millions de messages par jour. Ils ont mis au point des algorithmes capables d'identifier et détruire les messages violents dont ces « robots » ont reçu la description. Comme il fallait s'y attendre cependant, les techniciens (souvent précédemment formés aux Etats-Unis) des organisations islamiques émettant ces messages ont vite appris comment échapper à ces algorithmes en changeant en permanence la façon dont ces messages se présentent. Comme il a été dit à la Commission, une sorte de jeu du chat et de la souris s'est installé, où le chat américain est toujours perdant
De plus, les terroristes islamistes ont appris à utiliser dorénavant des plates formes plus discrètes, utilisant des logiciels de cryptage. On connait à cet égard Telegram, Reddit and WhatsApp, très utilisés par les échanges n'ayant rien de criminel. Par ailleurs, comme les services de police le savent depuis longtemps, le fait que tous les messages et textes produits sur l'Internet permettent l'anonymat des auteurs ne fait que compliquer, sinon rendre impossible, l'identification et la poursuite en justice des sources.
Clint Watts, expert anti-terrorisme au Foreign Policy Research Institute, a reconnu que les Grands de l'Internet étaient devenus capables de détruire 95% des messages islamiques. Mais 5% de ceux-ci, en renouvellement constant de format, leur échappera toujours, quelque soit les progrès attendus de l'Intelligence Artificielle utilisée. Cela suffira à recruter dans les pays occidentaux un nombre considérable de candidats terroristes.

Addendum
Nous recevons ce message d'un de nos correspondants, que nous ne nommerons pas ici. Pas de liens avec le terrorisme...encore que
L'explorateur internet "Opera" introduit une protection contre l'emprunt
clandestin de notre puissance de calcul :
"New year, new browser. Opera 50 introduces anti-Bitcoin mining tool.
"The only major browser that stops Bitcoin mining on your computer
Everyone is talking about Bitcoins these days. Their sudden rise in value
resulted in the fact that more and more people set out to mine them by
running shady scripts on the PCs of unsuspecting users. This situation might
sound familiar: your CPU is suddenly working at 100 percent capacity, the
fan is going crazy for seemingly no reason and your battery is quickly
depleting. These are signs someone might be using your computer to mine for
cryptocurrency and can continue to do so even after you have left the site.
It's a problem which affects approximately 500 million people worldwide but
not for those who choose Opera 50.
"We, as the only major browser with an integrated ad blocker, have a
built-in solution to keep miners from trespassing onto your machine.
"After we recently updated the rules of our built-in ad blocker mechanism,
we eliminated cryptocurrency mining scripts that overuse your device's
computing ability."
L'annonce n'est pas claire : s'agit-il spécifiquement de "bitcoin" ? ou un
peu plus largement de toutes monnaies cryptées ?
Ou encore, ce qui serait le mieux, d'une protection contre tout emprunt non
autorisé des ressources de l'ordinateur ?
S'il ne s'agit que un certain type d'"emprunt", quelles conditions font
qu'on puisse la particulariser ou, qu'elle ne puisse être plus générale ?
=====
Cet exemple me suggère un problème plus large, qu'il serait intéressant de
traiter de manière systémique. Peut-être ceci a-t-il été entrepris :
quelqu'un est-il au courant ? :
L'ensemble des ordinateurs connectés à Internet sont en interaction (via
celui-ci) : ils forment donc un système. Ces relations sont des échanges
d'information ou d'ordres. Il en est de diverses sortes : courrier
électronique, consultation de sites, conversations (Skype, réseaux sociaux,
travail collaboratif, ...), téléchargement de programmes, logiciels,
pilotes, etc., mises à jour de logiciels déjà installés, implantation de
cookies, circulations de virus et malwares divers, captation de carnets
d'adresses, physhing, espionnage, etc. ... et emprunt de ressources comme
l'exemple ci-dessus.
Certaines interactions se font au su et avec l'accord à la fois de
l'émetteur que du destinataire ; pour d'autres, les situations de
connaissance et de consentement sont diverses et plus ou moins claires.
L'initiative est tantôt chez l'émetteur du message ou de la requête, tantôt
chez le receveur de l'information ou du logiciel. Aussi, des transactions
licites et consenties sont parfois l'occasion d'offres incidentes
(suggestions commerciales, documentaires, ou autres) et parfois le véhicule
de communications ou installations occultes.
Divers enchaînements ou rétroactions sont donc possibles : soit que le
destinataire accepte ou bloque de nouvelles possibilités de communication,
soit qu'elles s'établissent automatiquement. C'est en particulier le cas
pour les mises à jour automatiques et pour l'espionnage. D'où une dynamique
fort complexe.
Comment étudier ce fonctionnement, ses implications techniques, économiques,
politiques , culturelles et civilisationnelles ?
01:56 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, internet, états-unis, services secrets, services secrets américains, politique internationale, terrorisme, terrorisme islamiste |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
“Nueva California”, la Tabarnia de Estados Unidos

“Nueva California”, la Tabarnia de Estados Unidos
Ex: www.latribunadelpaisvasco.com
Un grupo de activistas conservadores ha propuesto mediante una declaración simbólica de independencia, fundar "Nueva California", un nuevo estado dentro de EE.UU. que agruparía las zonas rurales de California y las separaría de las áreas urbanas costeras en manos de la extrema izquierda del Partido Demócrata norteamericano.
Los partidarios de la creación de "Nueva California" sostienen que los actuales y pasados gobernantes de California “no han cumplido con sus deberes y obligaciones con el pueblo californiano”. Además, aseguran que las acciones del presente gobernador del Estado, el demócrata Jerry Brown, y de su equipo pretenden establecer "una tiranía sobre California y ‘Nueva California’ a través de repetidas injurias y usurpaciones”.
Los impulsores de la iniciativa también aseguran que después de años “de exceso de impuestos, regulación y política de partido único, el estado de California y muchos de sus 58 condados se han vuelto ingobernables. La tendencia del Estado a volverse ingobernable ha causado una gran pérdida de valor de los servicios básicos como la educación, la protección contra incendios, la aplicación de la ley, el transporte, la vivienda, la atención médica, los impuestos, los derechos de los votantes, los sistemas estatales de pensiones, los parques estatales, la gestión de las infraestructuras y el agua”.
Según el mapa publicado en la web de los impulsores de la iniciativa, la actual California quedaría conformada sólo por la franja costera donde se sitúan grandes ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara o San José, mientras que "Nueva California" contaría con condados como los de San Bernardino, Kern, Fresno o Riverside.
Entre los principales responsables de la propuesta de "Nueva California" figura el presentador radiofónico Paul Preston, uno de los políticos conservadores de Estados Unidos que se ha hecho conocido por su acierto a la hora de alertar de lo que él definie como “conspiraciones ecologistas y de la ONU en contra Estados Unidos”.
Mensaje importante de La Tribuna del País Vasco. Intentamos hacer un periodismo veraz, independiente y no sumiso ante las imposiciones nacionalistas o frente al totalitarismo presuntamente "progresista" de lo políticamente correcto. No es fácil. Hoy más que nunca, tampoco resulta sencillo ofrecer informaciones relevantes y opiniones exclusivas, generalmente a contracorriente, basadas en los principios y valores sobre los que se levanta nuestra civilización occidental. En este enlace puedes ayudarnos a seguir diciendo en público lo que piensas en privado. Gracias.
00:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, californie, états-unis, nouvelle californie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 janvier 2018
‘Make Trade, Not War’ is China’s daring plan in the Middle East

‘Make Trade, Not War’ is China’s daring plan in the Middle East
Under the Belt and Road Initiative, Beijing aims to connect western China to the eastern Mediterranean
by Pepe Escobar
Ex: http://www.atimes.com
China’s “Go West” strategy was brought into sharp focus at a forum in Shanghai last weekend. Billed as the Belt and Road Initiative: Towards Greater Cooperation between China and the Middle East, it highlighted key aspects of Beijing’s wider plan.
The New Silk Roads, or the Belt and Road Initiative, involve six key economic corridors, connecting Asia, the Middle East, North Africa and Europe. One, in particular, extends through the Middle East to North Africa. This is where the Belt and Road meets MENA or the Middle East and North Africa.
Of course, Beijing’s massive economic project goes way beyond merely exporting China’s excess production capacity. That is part of the plan, along with building selected industrial bases in MENA countries by using technical and production expertise from the world’s second-largest economy.
Again, this is will connect western China to the eastern Mediterranean. It will mean developing a corridor through projects such as the Red Med railway. There are also plans to expand ports, such as Oman’s Duqm, as well as substantial investment in Turkey.
A look at the numbers tells a significant part of the story. In 2010, China-Arab trade was worth US$145 billion. By 2014, it had reached $250 billion and rising. China is now the largest exporter to assorted MENA nations, while MENA accounts for 40% of Beijing’s oil imports.
The next stage surrounding energy will be the implementation of a maze of LNG, or liquefied natural gas, pipelines, power grids, power plants and even green projects, sprouting up across the new Silk Road corridors and transit routes.
According to the Asian Development Bank, the myriad of Belt and Road infrastructure projects for the next 15 years could hit a staggering $26 trillion. Other less grandiose figures come in at $8 trillion during the next two decades.
The ongoing internationalization of the yuan will be key in the process as will the role of the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Naturally, there will be challenges. Belt and Road Initiative projects will have to create local jobs, navigate complex public and private partnerships along with intractable geopolitical wobbles.
Enseng Ho, a professor from the Asia Research Institute at the National University of Singapore, is one of an army of researchers studying how historical links will play an important role in this new configuration.
An excellent example is the city of Yiwu in Zhejiang province. This has become a mecca for merchant pilgrims from Syria or east Africa and has profited the region, according to the Zhejiang provincial government.
In a wider Middle East context, Beijing’s aim is to harness, discipline and profit from what can be considered an Industrialization 2.0 process. The aim is to help oil producers, such as Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, diversify away from crude.
There is also reconstruction projections elsewhere, with China deeply involved in the commercial renaissance of post-war Syria.
As well as investing in its own future energy security, Beijing is keen to put together other long-term strategic investments. Remixing the centuries-old Chinese trade connections with the Islamic world fits into the Globalization 2.0 concept President Xi Jinping rolled out at last year’s World Economic Forum in the Swiss ski resort of Davos.
But then, Beijing’s strategy is to avoid a geopolitical collision in the Middle East. Its aim is to: Make Trade, Not War.
From the United States’ point of view, the National Security Strategy document highlighted how China and Russia are trying to shape a new geopolitical environment in the region, which contrasts sharply from Washington’s aims and interests.
It pointed out that while Russia is trying to advance its position as the leading political and military power broker, China is pushing ahead with a “win, win” economic policy. In 2016, that was spelt out in Beijing’s first Arab Policy paper, with its emphasis on bilateral trade cooperation, joint development projects and military exchanges.
Since geopolitical wobbles are never far below the surface in the Middle East, China has even suggested it would be willing to act as a mediator between intractable rivals Iran and Saudi Arabia.
Indeed, diplomacy is a key card for Beijing, according to Zhao Tingyang, a noted philosopher, at the Chinese Academy of Social Sciences.
In his 2006 paper, entitled Rethinking Empire from a Chinese Concept “All-Under-Heaven”, Zhao argued that the country show follow a principle of harmony based loosely on the Confucian notion of “all under heaven” or Tianxia in Mandarin.
Confucius, one would imagine, would be pleased by the Belt and Road Initiative. You could call it: “Make Trade, Not War All Under Heaven.”
01:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, asie, affaires européennes, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, géopolitique, politique internationale, chine, moyen orient, proche orient, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un discours incendiaire de Rex Tillerson à propos de la Syrie

Un discours incendiaire de Rex Tillerson à propos de la Syrie
par Jean-Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Il est curieux de voir qu'en Europe, et notamment en France, ce discours qui est une véritable déclaration de guerre, n'ait pas reçu plus d'échos. Tillerson, contrairement aux affirmations précédentes de Washington envisageant un retrait du Moyen-Orient après une prétendue victoire américaine sur le terrorisme islamique, affirme dorénavant que les Etats-Unis resteront indéfiniment en Syrie et qu'ils n'accepteront jamais à Damas un gouvernement qui ne se plie pas aux injonctions de la politique américaine.
Il a ainsi renoncé à justifier la présence militaire américaine par les besoins de la lutte contre le terrorisme. De plus, il a multiplié les accusations contre l'Iran. Il est en cela dans la ligne définie par Donald Trump, selon laquelle ce pays était un adversaire de l'Amérique qu'il fallait détruire le plus vite possible. Selon lui, l'Iran chercherait à dominer entièrement le Moyen Orient. Les Etats-Unis n'accepteront jamais les interférences hostiles de Téhéran en Syrie : « the US was committed to reducing and expelling malicious Iranian influence from Syria ». Il a exigé également de la Russie qu'elle cesse son soutien à Assad.
Ce discours signifie implicitement que Tillerson prépare la partition de la Syrie en deux régions, l'une au nord devenant un protectorat américain à travers les nationalistes kurdes – ce que n'acceptera jamais la Turquie - et l'autre à l'est contrôlée par les milices islamiques qu'a toujours encouragé et armé Washington.
Tillerson est dans la ligne de la précédente décision américaine consistant à créer une force de 30.000 hommes commandée de fait par les 2.000 militaires américains maintenus en Syrie et appuyée par l'US Air Force basée en Irak et dans les Etats du Golfe. (Voir notre article, les Etats Unis s'installent militairement en Syrie).
Mais il va beaucoup plus loin. Dans l'immédiat, son objectif est de contrecarrer la prochaine réunion de Sochi, en Russie, destinée à instaurer un processus de paix. Au delà, prépare-t-il un affrontement militaire direct entre l'armée américaines et les troupes de Bashar al Assad, qui conduirait à un affrontement avec les Russes, installés en Syrie et qui ne s'en retireront jamais, sauf à accepter une retraite honteuse devant l'Amérique ? Prépare-t-il par ailleurs l'opinion à une guerre totale contre l'Iran?
Il conviendra de suivre avec attention dans les prochains jours la réponse que la Russie entendra donner à ces provocations.
Référence
Le discours de Tillerson le 17 janvier 2018
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/01/277493.htm
01:10 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, rex tillerson, syrie, levant, proche orient, méditerranée, géopolitique, politique internationale, états-unis, méditerranée orientale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



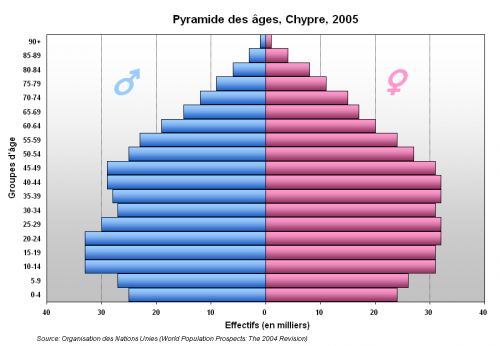

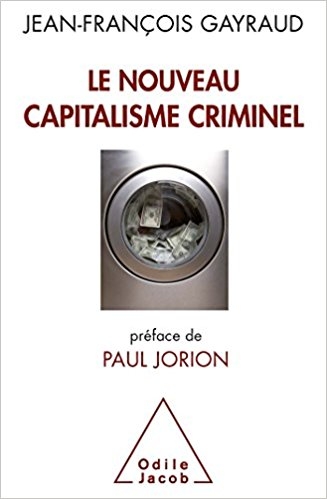
 Qu’on puisse avoir des doutes ou des réclamations sur un parti comme le Front National est logique, mais la victoire politique doit s’abstenir d’une réaction similaire à celle qui pourrait avoir lieu à la buvette du coin. D’autant plus dans une situation de fait majoritaire où ce parti doit obtenir 50,1% des voix pour réussir. Et cela, aussi bien pour les présidentielles que pour les législatives.
Qu’on puisse avoir des doutes ou des réclamations sur un parti comme le Front National est logique, mais la victoire politique doit s’abstenir d’une réaction similaire à celle qui pourrait avoir lieu à la buvette du coin. D’autant plus dans une situation de fait majoritaire où ce parti doit obtenir 50,1% des voix pour réussir. Et cela, aussi bien pour les présidentielles que pour les législatives.