El viento divino o la muerte voluntaria
[Artículo de Isidro Juan Palacios]
Ex: http://antecedentes.wordpress.com/
 “Nuestra sombría discusión fue interrumpida por la llegada de un automóvil negro que venía por la carretera, rodeado de las primeras sombras del crepúsculo”.
“Nuestra sombría discusión fue interrumpida por la llegada de un automóvil negro que venía por la carretera, rodeado de las primeras sombras del crepúsculo”.
Rikihei Inoguchi, oficial del estado mayor y asesor del grupo Aéreo 201 japonés, charlaba con el comandante Tamai sobre el giro adverso que había tomado la guerra. Aquel día, 19 de octubre de 1944, había brillado el Sol en Malacabat, un pequeño pueblo de la isla de Luzón, en unas Filipinas todavía ocupadas por los ejércitos de Su Majestad Imperial, Hiro-Hito. “Pronto -recuerda Inoguchi- reconocimos en el interior del coche al almirante Takijiro Ohnishi…” Era el nuevo comandante de la fuerzas aeronavales japonesas en aquel archipiélago. “He venido aquí -dijo Ohnishi- para discutir con ustedes algo de suma importancia. ¿Podemos ir al Cuartel General?”
El almirante, antes de comenzar a hablar, miró en silencio al rostro de los seis oficiales que se habían sentado alrededor de la mesa. “Como ustedes saben, la situación de la guerra es muy grave. La aparición de la escuadra americana en el Golfo de Leyte ha sido confirmada (…) Para frenarla -continuó Ohnishi- debemos alcanzar a los portaviones enemigos y mantenerlos neutralizados durante al menos una semana”. Sin una mueca, sentados con la espalda recta, los militares de las fuerzas combinandas seguían el curso de las palabras del almirante. Y entones vino la sorpresa.
“En mi opinión, sólo hay una manera de asegurar la máxima eficiencia de nuestras escasas fuerzas: organizar unidades de ataque suicidas compuestas por cazas Zero armados con bombas de 250 kilogramos. Cada avión tendría que lanzarse en picado contra un portaviones enemigo… Espero su opinión al respecto”.
Tamai tuvo que tomar la decisión. Fue así como el Grupo Aéreo 201 de las Filipinas se puso al frente de todo un contingente de pilotos que enseguida le seguirían, extendiéndose el gesto de Manila a las Marianas, de Borneo a Formosa, de Okinawa al resto de las islas del Imperio del Sol Naciente, el Dai Nippon, sin detenerse hasta el día de la rendición.
Tras celebrar una reunión con todos los jefes de escuadrilla, Tamai habló al resto de los hombres del Grupo Aéreo 201; veintitrés brazos jóvenes, adolescentes, “se alzaron al unísono anunciando un total acuerdo en un frenesí de emoción y de alegría”. Eran los primeros de la muerte voluntaria. Pero, ¿quién les mandaría e iría con ellos a la cabeza, por el cielo, y caer sobre los objetivos en el mar? El teniente Yukio Seki, el más destacado, se ofreció al comandante Tamai para reclamar el honor. Aquel grupo inicial se dividiría en cuatro secciones bautizadas con nombres evocadores: “Shikishima” (apelación poética del Japón), “Yamato” (antigua designación del país), “Asahi” (Sol naciente) y “Yamazukura” (cerezo en flor de las montañas).
Configurado de este modo el Cuerpo de Ataque Especial, sólo restaba buscarle una identidad también muy especial, como indicó oportunamente Inoguchi; y fue así como se bautizó a la “Unidad Shimpu”. Shimpu, una palabra repleta de la filosofía del Zen. En realidad no tiene ningún sentido, es una mera onomatopeya, pero es otra de las formas de leer los ideogramas que forman la palabra KAMIKAZE, “Viento de los Dioses”.
“Está bien -asintió Tamai-. Después de todo, tenemos que poner en acción un Kamikaze”. El comandante Tamai dio el nombre a las unidades suicidas japonesas, llamando a sus componentes los “pilotos del Viento Divino”.
La escuadrilla Shikishima, al frente de la cual se hallaba el teniente Seki, salió, para ya no regresar, el 25 de octubre de 1944, desde Malacabat, a las siete y veinticinco de la mañana. Sobre las once del día, los cinco aparatos destinados divisaron al enemigo en las aguas de las Filipinas. El primero en entrar en picado y romperse súbitamente, como un cristal, fue el teniente Seki, seguido de otro kamikaze a corta distancia, hundiendo el portaviones “St.Lo”, de la armada norteamericana. Ante los ojos incrédulos de los yanquis, los restantes tres pilotos se lanzaron a toda velocidad en su último vuelo, a 325 kilómetros por hora en un ángulo de 65 grados, hundiendo el portaviones “Kalinin Bay” y dejando fuera de combate los destructores “Kitkun” y “White Plains”. Siguiendo su ejemplo, la unidad Yamato emprendió vuelo un día después, el 26 de octubre, al encuentro certero con la muerte, después de brindar con sake y entonar una canción guerrera por aquel entonces muy popular entre los soldados:
“Si voy al mar, volveré cadáver sobre las olas.
Si mi deber me llama a las montañas,
la hierba verde será mi mortaja .
Por mi emperador no quiero morir en la paz del hogar”.
Tras el primer asombro, un soplo gélido de terror sacudió las almas del enemigo, los soldados de la Tierra del Dólar.
Lo asombroso del Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial no fue su novedad, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Fue su especial espíritu y sus numerosísimos voluntarios lo que les distinguió de otras actitudes heroicas semejantes, de igual o superior valor. La invocación del nombre del Kamikaze despertaba en los japoneses la vieja alma del Shinto, los milenarios mitos inmortales anclados en la suprahistoria, y recordaba que cada hombre podía convertirse en un “Kami”, un dios viviente, por la asunción enérgica de la muerte voluntaria como sacrificio, y alcanzar así la “vida que es más que la vida”.
De hecho, la táctica del bombardeo suicida (”tai-atari”) ya había sido utilizada por las escuadrillas navales en sus combates de impacto aéreo contra los grandes bombarderos norteamericanos. Pero aisladamente. Asímismo, otros casos singulares de enorme heroísmo encarando una muerte segura tuvieron lugar durante esa guerra. Yukio Mishima, en sus “Lecciones espirituales para los jóvenes samurai“, nos narra una anécdota entre un millón que, por su particular belleza, merece ser aquí recordada. Y dice de este modo: “Se ha contado que durante la guerra uno de nuestros submarinos emergió frente a la costa australiana y se arrojó contra una nave enemiga desafiando el fuego de sus cañones. Mientras la Luna brillaba en la noche serena, se abrió la escotilla y apareció un oficial blandiendo su espada catana y que murió acribillado a balazos mientras se enfrentaba de este modo al poderoso enemigo“.
Más lejos y mucho antes, también entre nosotros, tan acostumbrados a la tragedia de antaño, de siempre, en la España medieval, se produjo un caso parecido a este del Kamikaze, salvando, claro está, las distancias. Con los musulmanes dominando el sur de la Península, surgieron entre los cristianos mozárabes, sometidos al poder del Islam, unos que comenzaron a llamarse a sí mismos los “Iactatio Martirii”, los “lanzados”, los “arrojados al martirio”, es decir, a la muerte. Los guiaba e inspiraba el santo Eulogio de Córdoba, y actuaron durante ocho años bajo el mandato de los califas, entre el año 851 y el 859. Su modo de proceder era el siguiente: penetraban en la mezquita de manera insolente, siempre de uno en uno, y entonces, a sabiendas de que con ello se granjeaban una muerte sin paliativos, abominaban del Islam e insultaban a Mahoma. No tardaban en morir por degollamiento. Hubo por este camino cuarenta y nueve muertes voluntarias. El sello lo puso Eulogio con la suya propia el último año.
Tampoco se encuentra exenta la Naturaleza de brindarnos algún que otro ejemplo claro de lo que es un kamikaze. De ello, el símbolo concluyente es el de la abeja, ese insecto solar y regio que vive en y por las flores, las únicas que saben caer gloriosas y radiantes, jóvenes, en el esplendor de su belleza, apenas han comenzado a vivir por primavera. Igual que la abeja, que liba el néctar más dulce y está siempre dispuesta para morir, así actúa también el kamikaze, cayendo en a una muerte segura frente al intruso que pretende hollar las tierras del Dai Nippon. El marco tiene todos los ingredientes para encarnar el misterio litúrgico o el acto del sacrificio, del oficio sacro.
En “El pabellón de oro“, Yukio Mishima describe una misión simbólica. Una abeja vela en torno a la rueda amarilla de un crisantemo de verano (el crisantemo, la flor simbólica del Imperio Japonés); en un determinado instante -escribe Mishima- “la abeja se arrojó a lo más profundo del corazón de la flor y se embadurnó de su polen, ahogándose en la embriaguez, y el crisantemo, que en su seno había acogido al insecto, se transformó, asimismo, en una abeja amarilla de suntuosa armadura, en la que pude contemplar frenéticos sobresaltos, como si ella intentase echarse a volar, lejos de su tallo“. ¿Hay una imagen más perfecta para adivinar la creencia shintoísta de la transformación del guerrero, del artesano, del príncipe, del que se ofrenda en el seno del Emperador, a su vez fortalecido por el sacrificio de sus servidores? Desde hace más de dos mil seiscientos años, el Trono del Crisantemo (una línea jamás ininterrumpida) es de naturaleza divina: ellos son descendientes directos de la diosa del Sol, Amaterasu-omi-Kami; los “Tennos”, los emperadores japoneses, son las primeras manifestaciones vivientes de los dioses invisibles creadores, en los orígenes, de las islas del Japón. No son los representantes de Dios, son dioses… por ello, Mishima, en su obra “Caballos desbocados“, define así, con absoluta fidelidad a la moral shintoísta, el principio de la lealtad a la Vía Imperial (el “Kodo”): “Lealtad es abandono brusco de la vida en un acto de reverencia ante la Voluntad Imperial. Es el precipitarse en pleno núcleo de la Voluntad Imperial“.
Corría el siglo XIII, segunda mitad. El budismo no había conseguido todavía apaciguar a los mongoles, cosa de lo que más tarde se ha ufanado. Kublai-Khan, el nieto de Temujin, conocido entre los suyos como Gengis-Khan, acababa de sumar el reino de Corea al Imperio del Medio. Sus planes incluían el Japón como próxima conquista. Por dos veces, una en 1274 y otra en 1281, Kublai-Khan intentó llegar a las tierras del Dai Nippon con poderosos navíos y extraordinarios efectos psíquicos y materiales; y por dos veces fue rechazado por fuerzas misteriosas sobrehumanas. Primero, una tempestad y después un tifón desencadenados por los kami deshicieron los planes del Emperador de los mongoles. Ningún japonés olvidaría en adelante aquel portentoso milagro, que fue recordado en la memoria colectiva con su propio nombre: “Kamikaze”, viento de los kami, Viento Divino.
El descubrimiento del país de Yamato, al que Cristobal Colón llamaba Cipango, y que fue conocido así también por los portugueses y después por los jesuitas españoles, por los holandeses e ingleses que les siguieron en el siglo XVI, no fue del todo mal recibido por los shogunes del Japón. Sin embargo, un poco antes de mediados de la siguiente centuria, el shogunado de Tokugawa Ieyashu había empezado a desconfiar de los “bárbaros” occidentales, por lo que decide la expulsión de los extranjeros, impide las nuevas entradas y prohibe la salida de las islas a todos los súbditos del Japón. En 1647 se promulga el “Decreto de Reclusión”, por el cual el Dai Nippon se convertiría de nuevo en un mundo interiorizado, en un país anacoreta. Japón se cerró al comercio exterior y a las influencias ideológicas de Occidente, ya tocado irreversiblemente por el espíritu de la modernidad. De esta forma es como se vivió en aquellas tierras hasta bien entrado el siglo XIX, de espaldas a los llamados “progresos”. Japón ignorará también el nacimiento de una nueva nación que para su desgracia no tardará en ser, con el tiempo, la expresión más cabal de su destino fatídico, como le sucedería igualmente a otros pueblos de formación tradicional. La nueva nación se autodenominará “América”, pretendiendo asumir para sí el destino de todo un continente. Intolerable le resultará al Congreso y al presidente Filemore la existencia de un pueblo insolente, fiel a sí mismo, obstinado en seguir cerrado por propia voluntad al comercio y a las “buenas relaciones”. Japón debía ser abierto, y, si fuera preciso, a fuerza de cañonazos. Todo muy democráticamente. Todavía hoy, en el Japón moderno y americanizado, los barcos negros del almirante Perry son de infausta memoria.
Los estruendos de la pólvora y el hierro hicieron despertar bruscamente a muchos japoneses, para quienes la presencia norteamericana indicaba con claridad que la Tierra del Sol Naciente había descendido a los mismos niveles que las naciones decadentes, de los que antes estuvieron preservados. Muchos pensaron que la causa de tal desgracia le venía al Dai Nippon por haberse olvidado de los descendientes de Amaterasu, del Emperador, recluido desde hacía centurias en su palacio de Kioto. Por ello se alzó enseguida una revuelta a los gritos de “¡Joy, joy!” (¡fuera, fuera!, referido a los extranjeros) y de “¡Sonno Tenno!” (¡venerad al Emperador!). La restauración Meiji de 1868 se apuntaló bajo el lema del “fukko”, el retorno al pasado. Pero la tierra de Yamato tuvo que aceptar por la fuerza la nueva situación y ponerse a rivalizar con el mundo moderno, pero sin perder de vista su espíritu invisible, al que siguió siendo fiel. Cuando Yukio Mishima escribe sobre esa época, piensa lo que otros también pensaron como él. Y, así, anota: “Si los hombres fuesen puros, reverenciarían al Emperador por encima de todo. El Viento Divino (el Kamikaze) se levantaría de inmediato, como ocurrió durante la invasión mongola, y los bárbaros serían expulsados“.
Año de 1944. Mes de octubre. El Japón se encuentra en guerra frente a las potencias anglonorteamericanas. La escuadra yanqui está cercando las islas Filipinas, y en sus aguas orientales se aproxima, golpe tras golpe, hacia el mismo corazón del Imperio… El almirante Onhisi concibe la idea de lanzar a los pilotos kamikaze…
El mismo día en que el Emperador Hiro-Hito decide anunciar la rendición incondicional de las armas japonesas y se lo comunica al pueblo entero por radio (¡era la primera vez que un Tenno hablaba directamente!), el comandante supremo de la flota, vicealmirante Matome Ugaki, había ordenado preparar los aviones bombarderos de Oita con el fin de lanzarse en vuelo kamikaze sobre el enemigo anclado en Okinawa. Era el 15 de agosto de 1945. En su último informe, incluyó sus reflexiones finales…: “Sólo yo, Majestad, soy responsable de nuestro fracaso en defender la Patria y destruir al ensoberbecido enemigo. He decidido lanzarme en ataque sobre Okinawa, donde mis valerosos muchachos han caído como cerezos en flor. Allí embestiré y destruiré al engreído enemigo. Soy un bushi, mi alma es el reflejo del Bushido. Me lanzaré portando el kamikaze con firme convicción y fe en la eternidad del Japón Imperial. ¡Banzai!”. Veintidós aviadores voluntarios salieron con él, sólo por seguirle en el ejemplo de su última ofrenda. No estaban obligados. La guerra había concluido. Pero… no obstante, tampoco podían desobedecer las órdenes del Emperador, que mandaba no golpear más al adversario. Se estrellaron en las mismas narices de los norteamericanos, que contemplaron atónitos un espectáculo que no podían comprender… Ugaki hablaba del Bushido -el código de honor de los guerreros japoneses-. ¿Acaso no es el kamikaze, por esencia y por sentencia, un samurai?
En los botones de sus uniformes, los aviadores suicidas llevaban impresas flores de cerezo de tres pétalos, conforme al sentido del viejo haiku (poema japonés de dieciséis sílabas) del poeta Karumatu:
“La flor por excelencia es la del cerezo,
el hombre perfecto es el caballero”
El cerezo es una flor simbólica en las tierras japonesas, nace antes que ninguna otra, antes de iniciarse la primavera, para, en la plenitud de su gloria, caer radiante; es la flor de más corta juventud, que muere en el frescor de su belleza. Siempre fue el distintivo de los samurai.
Al encenderse los motores, los pilotos kamikaze se ajustaban el “hashimaki”, la banda de tela blanca que rodea la cabeza con el disco rojo del Sol Naciente impreso junto a algunas palabras caligrafiadas con pincel y tinta negra, al modo como antaño lo usaron los samurai antes de entrar en batalla, al modo como cayeron los últimos guerreros japoneses del siglo XIX con sus espadas catana siguiendo al caudillo Saigo Takamori frente a los “marines” del almirante Perry. En la mente fresca y clara, iluminada por el Sol, no había sitio para las turbulencias. Sobre todos, unos ideogramas se repetían hasta la saciedad: “Shichisei Hokoku” (”Siete vidas quisiera tener para darlas a la Patria“). Eran los mismos ideogramas que por primera vez puso sobre su frente Masashige Kusonoki cuando se lanzó a morir a caballo, en un combate sin esperanzas, allá por el siglo XIV; los mismos ideogramas que se colocó alrededor de la cabeza Yukio Mishima en el día de su muerte ritual.
Yukio Mishima, obsesionado por la muerte ya desde su niñez y adolescencia, estuvo a punto de ser enrolado en el Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial. Se deleitaba pensando románticamente que si un día se le diera la oportunidad se ser un soldado, pronto tendría una ocasión segura para morir. Sin embargo, cuando fue llamado a filas y se vio libre de ser incorporado al tomársele erróneamente por un enfermo de tuberculosis, el mejor escritor japonés de los tiempos modernos no hizo nada por deshacer el engaño del oficial médico, saliendo a la carrera de la oficina de reclutamiento. Aquello, pese a todo, le pareció a Mishima un acto de infamante cobardía, como lo confesará más tarde en repetidas ocasiones. El desprecio de su propia actitud fue uno de los factores de menor importancia en el día de su “seppuku” (el “hara-kiri”, el suicidio ritual), pero que le llevó a meditar durante años sobre la condición interior del kamikaze. Para Mishima no cabía la menor duda: aquellos pilotos que hicieron ofrenda de sus vidas, con sus aparatos, eran verdaderos samurai. En “El loco morir”, afirma que el kamikaze se encuentra religado al Hagakure, un texto escrito entre los siglos XVII y XVIII por Yocho Yamamoto, legendario samurai que tras la muerte de su señor se hizo ermitaño. El Hagakure llegó a ser el libro de cabecera de los samurai, el texto que sintetizó la esencia del Bushido. En cinco puntos finales, venía a decir:
- El Bushido es la muerte.
- Entre dos caminos, el samurai debe siempre elegir aquél en el que se
muere más deprisa.
- Desde el momento en que se ha elegido morir, no importa si la muerte
se produce o no en vano. La muerte nunca se produce en vano.
- La muerte sin causa y sin objeto llega a ser la más pura y segura,
porque si para morir necesitamos una causa poderosa, al lado
encontraremos otra tan fuerte y atractiva como ésta que nos impulse a vivir.
- La profesión del samurai es el misterio del morir.
Para el hombre que guarda la semilla de lo sagrado, la muerte es siempre el rito de paso hacia la trascendencia, hacia lo absoluto, hacia la Divinidad; por esa razón suenan, incluso hoy, sin extrañezas, las primeras palabras del almirante Ohnisi en su discurso de despedida al primer grupo de pilotos kamikaze constituido por el teniente Seki:
“Vosotros ya sois kami (dioses), sin deseos terrenales…”
Ya eran dioses vivientes, y como tales se les veneraba, aunque todavía “no hubieran muerto”; porque, sencillamente, “ya estaban muertos”. Los resultados de sus acciones pasaban al último plano de las consideraciones a evaluar. No importaban demasiado… Aunque realmente los hubo: durante el año y medio que duraron los ataques kamikaze, fueron hundidos un total de 322 barcos aliados, entre portaviones, acorazados, destructores, cruceros, cargueros, torpederos, remolcadores, e, incluso, barcazas de desembarco; ¡la mitad de todos los barcos hundidos en la guerra!
Para Mishima, el caza Zero era semejante a una espada catana que descendía como un rayo desde el cielo azul, desde lo alto de las nubes blancas, desde el mismo corazón del Sol, todos ellos símbolos inequívocos de la muerte donde el hombre terreno, que respira, no puede vivir, y por los que paradójicamente todos esos hombres suspiran en ansias de vida inmortal, eterna. “Hi-Ri-Ho-Ken-Ten” fue la insignia de una unidad kamikaze de la base de Konoya. Era la forma abreviada de cuatro lemas engarzados: “La Injusticia no puede vencer al Principio. El Principio no puede vencer a la Ley. La Ley no puede vencer al Poder. El Poder no puede vencer al Cielo“.
Aquel 15 de agosto de 1945, cuando el Japón se rendía al invasor, el almirante Takijiro Ohnishi se reunió por última vez con varios oficiales del Estado mayor, a quienes había invitado a su residencia oficial. ¿Una despedida? Los oficiales se retiraron hacia la medianoche. Ya a solas, en silencio, el inspirador principal del Cuerpo Kamikaze de Ataque Especial se dirigió a su despacho, situado en el segundo piso de la casa. Allí se abrió el vientre conforme al ritual sagrado del seppuku. No tuvo a su lado un kaishakunin, el asistente encargado de dar el corte de gracia separándole la cabeza del cuerpo cuando el dolor se hace ya extremadamente insoportable… Al amanecer fue descubierto por su secretario, quien le encontró todavía con vida, sentado en la postura tradicional de la meditación Zen. Una sola mirada bastó para que el oficial permaneciera quieto y no hiciera nada para aliviar o aligerar su sufrimiento. Ohnishi permaneció, por propia voluntad, muriendo durante dieciocho horas de atroz agonía. Igonaki, Inoguchi y otros militares que le conocían que el almirante, desde el mismo instante en que concibiera la idea de los ataques kamikaze, había decidido darse la muerte voluntaria por sacrificio al estilo de los antiguos samurai, incluso aunque las fuerzas del Japón hubieses alcanzado finalmente la victoria. En la pared, colgaba un viejo haiku anónimo:
“La vida se asemeja a una flor de cerezo.
Su fragancia no puede perdurar en la eternidad”.
Poco antes de la partida, los jóvenes kamikaze componían sus tradicionales poemas de abandono del mundo, emulando con ello a los antiguos guerreros samurai de las epopeyas tradicionales. La inmensa mayoría de ellos también enviaron cartas a sus padres, novias, familiares o amigos, despidiéndose pocas horas antes de la partida sin retorno. Ichiro Omi se dedicó, después de la guerra, a peregrinar de casa en casa, pidiendo leer aquellas cartas. su intención era publicar un libro que recogiese todo aquel material atesorado por las familias y los camaradas, y fue así como muchas de aquellas cartas salieron a la luz. Bastantes de éstas y otras fueron a parar a la base naval japonesa de Etaji. Allí también peregrinó Yukio Mishima, poco antes de practicarse el seppuku, releyéndolas y meditándolas. Una, sobre las otras, le conmovió, actuando en su interior como un verdadero koan (el “koan” es, en la práctica del budismo Zen, la meditación sobre una frase que logra desatar el “satori”, la iluminación espiritual). Mishima tuvo la tentación de escribir una obra sobre los pilotos del Viento Divino, y así apareció su obra “Sol y Acero“. Un breve párrafo de estas cartas y algunos otros de las tomadas por Omi son las fuentes de esta antología:
“En este momento estoy lleno de vida. Todo mi cuerpo desborda juventud y fuerza. Parece imposible que dentro de unas horas deba morir (…) La forma de vivir japonesa es realmente bella y de ello me siento orgullo, como también de la historia y de la mitología japonesas, que reflejan la pureza de nuestros antepasados y su creencia en el pasado, sea o no cierta esa creencia (…) Es un honor indescriptible el poder dar mi vida en defensa de todo en lo creo, de todas estas cosas tan bellas y eminentes. Padre, elevo mis plegarias para que tenga usted una larga y feliz vida. Estoy seguro que el Japón surgirá de nuevo“.
Teruo Yamaguchi.
“Queridos padres: Les escribo desde Manila. Este es el último día de mi vida. Deben felicitarme. Seré un escudo para Su Majestad el Emperador y moriré limpiamente, junto con mis camaradas de escuadrilla. Volveré en espíritu. Espero con ansias sus visitas al santuario de Kishenai, donde coloquen una estela en mi memoria “.
Isao Matsuo.
“Elevándonos hacia los cielos de los Mares del Sur, nuestra gloriosa misión es morir como escudos de Su Majestad. Las flores del cerezo se abren, resplandecen y caen (…) Uno de los cadetes fue eliminado de la lista de los asignados para la salida del no-retorno. Siento mucha lástima por él. Esta es una situación donde se encuentran distintas emociones. El hombre es sólo mortal; la muerte, como la vida, es cuestión de probabilidad. Pero el destino también juega su papel. Estoy seguro de mi valor para la acción que debo realizar mañana, donde haré todo lo posible por estrellarme contra un barco de guerra enemigo, para así cumplir mi destino en defensa de la Patria. Ikao, querida mía, mi querida amante, recuérdame, tal como estoy ahora, en tus oraciones“.
Yuso Nakanishi
“Ha llegado la hora de que mi amigo Nakanishi y yo partamos. No hay remordimiento. Cada hombre debe seguir su camino individualmente (…) En sus últimas instrucciones, el oficial de comando nos advirtió de no ser imprudentes a la hora de morir. Todo depende del Cielo. Estoy resuelto a perseguir la meta que el destino me ha trazado. Ustedes siempre han sido muy buenos conmigo y les estoy muy agradecido. Quince años de escuela y adiestramiento están a punto de rendir frutos. Siento una gran alegría por haber nacido en el Japón. No hay nada especial digno de mención, pero quiero que sepan que disfruto de buena salud en estos momentos. Los primeros aviones de mi grupo ya están en el aire. Espero que este último gesto de descargar un golpe sobre el enemigo sirva para compensar, en muy reducida medida, todo lo que ustedes han hecho por mí. La primavera ha llegado adelantada al sur de Kyushu. Aquí los capullos de las flores son muy bellos. Hay paz y tranquilidad en la base, en pleno campo de batalla incluso. Les suplico que se acuerden de mí cuando vayan al templo de Kyoto, donde reposan nuestros antepasados“.
 Dies ist die Frage: „Leben wir im Jahr 370 n. Chr., 40 Jahre bevor Alarich Rom plünderte?“ oder „Leben wir im Jahr 270 n. Chr., kurz vor den drastischen Korrekturmaßnahmen der illyrischen Kaiser, die die Katastrophe abwendeten, um das Leben des Imperiums um weitere zwei Jahrhunderte zu verlängern?“
Dies ist die Frage: „Leben wir im Jahr 370 n. Chr., 40 Jahre bevor Alarich Rom plünderte?“ oder „Leben wir im Jahr 270 n. Chr., kurz vor den drastischen Korrekturmaßnahmen der illyrischen Kaiser, die die Katastrophe abwendeten, um das Leben des Imperiums um weitere zwei Jahrhunderte zu verlängern?“




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
.jpg)

 El artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su Identidad, a su integridad moral, psíquica y física a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” y el artículo 19 sostiene también que todos los peruanos tienen derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Así pues, el derecho a la identidad tiene un lugar relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, lo que no se dice en la constitución es que cosa debemos entender por identidad o que es lo que el derecho – o los jueces - deben entender por tal a fin de poder determinarse en que casos se podría ver afectado o no este derecho.
El artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su Identidad, a su integridad moral, psíquica y física a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” y el artículo 19 sostiene también que todos los peruanos tienen derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Así pues, el derecho a la identidad tiene un lugar relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, lo que no se dice en la constitución es que cosa debemos entender por identidad o que es lo que el derecho – o los jueces - deben entender por tal a fin de poder determinarse en que casos se podría ver afectado o no este derecho. TODAY MARKS the 200th anniversary of the birth of the European-American literary genius and racially concious writer Edgar Allan Poe. I have paid my respects to the eternal memory of Edgar Poe in person at the Poe Museum in Richmond and at his and his beloved Virginia’s grave site in Baltimore, and I offer them again to all who read my words today.
TODAY MARKS the 200th anniversary of the birth of the European-American literary genius and racially concious writer Edgar Allan Poe. I have paid my respects to the eternal memory of Edgar Poe in person at the Poe Museum in Richmond and at his and his beloved Virginia’s grave site in Baltimore, and I offer them again to all who read my words today.




.jpg)



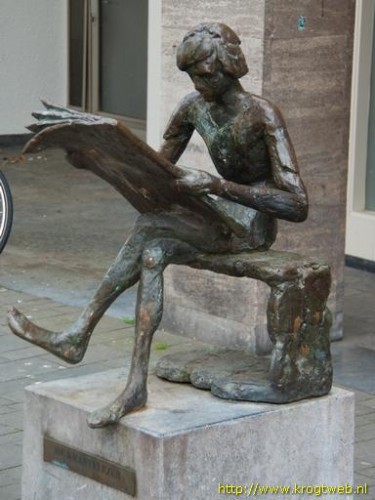
.jpg)



.jpg)
1.JPG)

